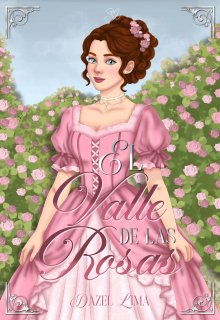El Valle de las Rosas
Capitulo 41
Los días que siguieron fueron los más largos y crueles para todos en el castillo de Hamilton. La fiebre de Sirius no cedía, y el aire dentro de la mansión parecía tan pesado como el aliento de la tormenta que no terminaba de irse. A pesar de los antibióticos que el doctor Thompson inyectaba directamente en su vena, la infección no mostraba señales de rendirse. Cada noche, la temperatura subía de nuevo, empapando las sábanas y arrancándole susurros incoherentes de entre los labios resecos. El sonido de su respiración era un recordatorio constante de que su cuerpo estaba librando una guerra que aún podía perder. Emmett, agotado y con el ceño permanentemente fruncido, comenzó a temer lo peor. Su instinto le decía que algo no encajaba. La tos, la fiebre persistente, el deterioro progresivo… Todo apuntaba a que quizá no se tratara de neumonía, sino de algo mucho más temible: tuberculosis. Esa palabra cayó sobre la casa como una sombra. Y entonces, se tomó la decisión que a Davina le partió el alma. Sirius debía ser aislado. Nadie, salvo los médicos, podía entrar a la habitación. Davina protestó, suplicó, intentó razonar con Eldric, con los doctores, incluso con Amelia, pero sus argumentos no tuvieron peso alguno. Su propia mentira —la que había usado para entrar— ahora se volvía su mayor prisión. Ella misma había dicho estar embarazada, y ese solo hecho bastó para sellar su destino: debía ser protegida a toda costa.
—El futuro de la familia Hamilton está en usted, señorita —le dijo Eldric con voz grave y un cansancio que no disimulaba—. No podemos arriesgarlo por nada del mundo.
Y así, la puerta que tantas veces había cruzado se cerró definitivamente ante ella. Desde entonces, Davina permaneció en el pasillo, vigilando la puerta día y noche como si su sola presencia pudiera mantenerlo con vida. Apenas comía. No dormía. Cada vez que oía pasos del otro lado, contenía el aliento esperando escuchar buenas noticias, pero los rostros de los médicos siempre volvían pálidos, sin palabras de consuelo. Penny y Whitmore intentaron hacerla descansar, persuadirla para que se acostara unas horas o tomara algo caliente, pero Davina no cedía.
—Si me muevo de aquí —decía, con la mirada fija en la puerta—, nadie sabrá si intentan hacerle daño.
Su voz estaba quebrada, pero su determinación, intacta. Los sirvientes pasaban de largo, con los ojos bajos. Amelia apenas se dejaba ver, y Eldric pasaba las noches consultando informes médicos con Emmett, sin atreverse a mirar a Davina a los ojos. En los corredores del castillo solo se oía el viento, el tictac de los relojes, y el eco de una oración silenciosa que todos repetían sin decirla en voz alta: Que Sirius despierte. Que viva. Davina seguía en el mismo lugar, recostada contra la pared junto a la puerta, con los ojos semicerrados por el cansancio. Había pasado tres noches sin dormir más que unos minutos, con el corazón anclado al sonido apagado de los pasos dentro del cuarto. A su lado, Penny dormitaba sentada en una silla, con la cabeza apoyada en su hombro. El chirrido de la puerta la despertó de golpe. Davina levantó el rostro, sus pupilas se dilataron en un segundo. Emmett Thompson salió al pasillo, con la bata manchada de medicamentos y los ojos enrojecidos por las horas de desvelo. Por primera vez en días, su expresión no era de derrota. Davina se puso de pie antes de que pudiera hablar.
—¿Cómo está? —preguntó con la voz temblorosa, sosteniendo el aire como si de su respuesta dependiera su vida.
Emmett se pasó una mano por el rostro, respiró hondo y sonrió apenas.
—La fiebre… por fin cedió.
El silencio que siguió fue tan profundo que podía oírse el latido del corazón de Davina.
—¿C-Cedió? —repitió ella, sin creérselo.
El médico asintió.
—No quiero adelantarme demasiado, pero… esta madrugada comenzó a responder mejor al tratamiento. Su respiración es más estable. Si el cuerpo mantiene esta reacción, podría superar la infección.
Penny soltó un sollozo ahogado y cubrió su boca con ambas manos. Davina, en cambio, se quedó inmóvil unos segundos, incapaz de procesarlo. Luego, poco a poco, una risa quebrada escapó de su garganta, y las lágrimas que había contenido por días comenzaron a correrle por las mejillas.
—Sabía que lo haría… —susurró, llevándose las manos al pecho—. Sabía que no me dejaría sola.
Emmett sonrió cansado.
—Aún no está fuera de peligro —añadió con cautela—, pero si logra pasar las próximas cuarenta y ocho horas, diría que tenemos esperanza.
Davina asintió, limpiándose el rostro con el dorso de la mano.
—Gracias, doctor. No sabe cuánto significa…
—Sí lo sé —contestó él, con una mirada amable y una voz que dejaba entrever también su propio alivio—. Créame, señorita Davina… después de todo lo que hemos pasado, todos necesitamos que viva.
El viento sopló por las ventanas abiertas del pasillo, y el sol —por primera vez en días— atravesó las nubes con un rayo dorado que cayó justo sobre la puerta del cuarto. Davina lo miró, y por un instante, creyó ver en esa luz un presagio. El tipo de señal que solo aparece cuando el destino decide conceder un respiro a los que aún creen.
Mientras tanto en el salón de música, donde el aire olía a lavanda y las cortinas se mecían con la brisa fría, la atmósfera era distinta. La princesa Amelia permanecía de pie junto al ventanal, observando el jardín empapado. Sus dedos golpeaban con impaciencia el marco de madera, y su reflejo en el vidrio mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos.