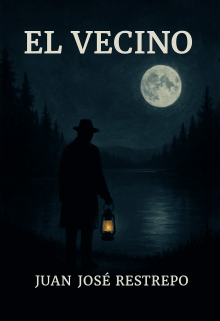El Vecino
El reflejo
Miro hacia el lago, y algo ha cambiado.
No hay reflejos.
Ni de la cabaña, ni de los árboles, ni de mí.
Solo esa superficie muerta, inmóvil, como un espejo que ha decidido dejar de mostrar lo que existe.
Afuera, en la orilla, hay huellas. No son humanas. Parecen manos. Decenas de manos marcadas en el fango, extendiéndose desde el lago hasta mi puerta.
Retrocedo, y siento un sonido dentro de la casa. No viene de arriba, ni de abajo, sino de las paredes. Un susurro, o quizá un murmullo en un idioma que no logro entender. Palabras arrastradas, húmedas, pronunciadas con una cadencia que me resulta familiar, como si las escuchara desde dentro de mis pensamientos.
Abro el farol, y dentro encuentro algo que no debería estar ahí: la luna, perfectamente reflejada en las ascuas que flotan en el aceite restante de la noche anterior.
Me dejo caer al suelo. Trato de respirar. No puedo. El aire vibra. Afuera, algo se levanta del lago. No puedo verlo del todo, pero sé que no tiene forma. O mejor dicho, tiene todas las formas posibles, cambiando, latiendo, respirando. Su superficie parece líquida, pero dentro de ella se mueven rostros, brazos, bocas, ojos que me miran y me llaman.
“Vecino”, susurra una voz desde todas partes.
“Vecino, por fin podemos vernos.”
Me tapo los oídos, pero el sonido viene de dentro.
Me arrastro hacia la puerta, pero el suelo pulsa como si estuviera vivo.
La madera se abre, y debajo, nuevamente ahí, inmovil, expectante a cualquier movimiento mío, era ella, húmeda, grisácea, brillante como nunca antes.
Abro la puerta. Y todo vuelve a la normalidad, como si de un producto de mi imaginación se tratase.
A lo lejos puedo ver como la cabaña de los nuevos vecinos, nuevamente está ahí, esperando a que los visitara. Me estoy volviendo loco.
Cierro la puerta. Decido preparar los pescados que había dejado en la salmuera, pero al agarrarlos, otra carta: “Te esperamos en el lago, vecino. Es hora de que tú nos devuelvas el favor”.
Sostengo la carta entre mis manos temblorosas.
El papel está húmedo, pero no de agua. Gotea algo espeso, con un olor dulce, metálico. Intento limpiarlo, pero el líquido deja un rastro plateado en mis dedos, como si se me pegara a la piel.
El símbolo de la carta —un espiral con líneas que se doblan sobre sí mismas— late. Sí, late, como si tuviera pulso.
Decido quemarla. Enciendo el farol, acerco el papel a la llama… pero el fuego no la consume. Al contrario, la llama se curva hacia el papel, como si lo adorara. El farol parpadea violentamente, y de su interior surge una voz tenue, susurrante, que apenas alcanzo a comprender.
—Ven, vecino… —dice—. Es hora de mirar.
El aire en la cabaña se vuelve espeso, casi sólido. El techo respira. Las paredes gotean.
Salgo corriendo, tambaleándome, y la bruma me traga.
El lago me espera.
Las estrellas ya no son las mismas. Brillan en patrones imposibles, como si el cielo se hubiera roto y alguien lo hubiera reconstruido mal. El aire huele a tierra vieja, a fondo marino. Y entre la niebla, la pequeña cabaña de mis “vecinos” se ve distinta: más grande, más viva. Las ventanas palpitan como ojos abiertos.
Camino hacia el muelle.
La madera cruje, y siento el agua respirando bajo mis pies.
—Vecino… —vuelve la voz, esta vez desde el lago—. ¿Por qué temes a lo que siempre fuiste y siempre has sido?
No sé si la escucho con mis oídos o con algo más profundo. El agua se mueve. No, no se mueve: se abre. Y dentro, hay luz. Una luz que no ilumina, sino que consume la oscuridad.
Mi embarcación está allí, esperándome, flotando en el mismo punto donde siempre la dejé. Una canasta de peces sigue en el suelo, pero los peces en ella… se mueven. No nadan, no respiran, solo se mueven, convulsionando en silencio, con sus ojos fijos en mí.
Subo a la balsa. El farol tiembla, sus llamas cada vez son más débiles, como lo es mi cordura.
El reflejo del agua me muestra algo que no entiendo: yo no estoy solo.
Detrás de mí hay sombras, siluetas, rostros fundidos entre sí. No puedo distinguir cuántos son. Algunos sonríen. Otros lloran. Todos me observan.
Empiezo a remar, sin saber hacia dónde debo de dirigirme exactamente.
Cada golpe de remo suena como un corazón latiendo, como si estuviera golpeando ese mismo corazón con los mismos remos.
El agua sufre, hierve en silencio.
La luna aparece, pero ya no está arriba. Está bajo el lago. Y desde abajo, me mira.
Las voces se multiplican.
Miles de susurros repitiendo mi nombre.
Miles de vecinos llamándome.
—Ven.
—Ven con nosotros.
—Siempre fuiste nuestro reflejo.
El agua empieza a subir por los bordes de la balsa, trepando como dedos que se aferran. Trato de empujarla, pero la superficie del lago no es agua: es piel. Tibia, viva, palpitante.
Siento cómo me sujetan los tobillos, no hay como escaparse. Simplemente dejo que me tomen.
El reflejo de la luna se expande, y dentro de ella se mueven formas: casas, árboles, estrellas cayendo al revés.
Y en el centro, una figura gigantesca, amorfa, con mil ojos abiertos, mirándome desde dentro del reflejo.
#249 en Terror
#1526 en Thriller
#684 en Misterio
miedo a lo desconocido, miedo suspenso, terror psicologico misterio suspenso
Editado: 29.10.2025