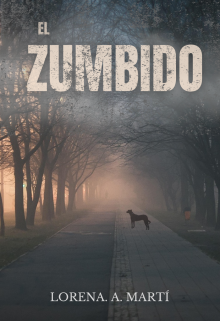El Zumbido
El primer zumbido
Hoy hace quince días que empezó todo. Todavía estamos acostumbrándonos a esta nueva forma de vivir y no sé si lograremos adaptarnos completamente. Perdí a mi marido el segundo día y, eso nos desgarró de tal manera que, nos cuesta un gran trabajo avanzar e intentar ver algo de luz en este desastre. Las niñas y mis padres dependen de mí y están tan rotos como yo. Intento ser fuerte día a día, de verdad que lo intento. Pero el hecho de haber perdido a Adrián y a los demás de una forma tan cruel, me retuerce las entrañas y no me deja avanzar como quisiera.
La noche del veintidós de diciembre volvíamos de una excursión familiar a la montaña. Estábamos todos cansados de haber pasado el día en la nieve, y Nora, Sofía y Rolo (nuestro perro) iban durmiendo. Cuando quedaban unos kilómetros para llegar a casa, el cielo, hasta ahora negro y estrellado, se prendió en una luz tenue.
—¿Qué es eso? —me dijo Adrián, susurrando.
Yo iba de copiloto, mirando el móvil, y cuando levanté la vista, perdí la noción de la realidad porque, literalmente, estaba amaneciendo a las once de la noche.
—¿Es una explosión? —le respondí, atemorizada.
En el mismo momento en que especulábamos qué podría ser, empecé a sentir peso en todo el cuerpo, los vellos erizados y un zumbido en los oídos. El corazón me latía desbocado. Me asusté, sentía que perdía el control. Rolo gimió. Adrián paró el coche en la cuneta, con las manos apretando fuertemente el volante, visiblemente afectado.
—¿Qué está pasando? —Adrián también pareció gemir.
Los dos nos giramos prácticamente a la vez para ver a las niñas, que empezaban a despertar con caras de extrañeza. Sofía gimió, llevándose las manos a las orejas.
—Mamá, ¿qué pasa?
Fue decir eso Nora y, acto seguido, vi por la luna trasera del coche cómo el cielo volvía a fundirse a negro. El cuerpo volvió a ser liviano y cada pelo volvió a su sitio.
—No lo sé, cariño, pero parece que ya pasó.
—¿Una explosión? —Adrián seguía con una expresión de terror, la mano en su corazón.
—Una explosión se escucharía, papá.
—Quizá ha sido muy lejos, pero tan grande como para sentirla.
Apreté el brazo de Adrián. Fuera lo que fuera, no hacía falta atemorizar a las chicas sin saber qué había pasado.
No me cuadraba nada. Una explosión no debería sentirse así, no debería hacerme sentir tan pesada… ni erizarme cada centímetro de piel.
Adrián salió del coche con Rolo para pasearlo un poco porque estaba muy inquieto. Nora y Sofía no querían que saliese, estaban asustadas.
—Es un segundo, y así echo un vistazo.
La verdad es que yo también estaba asustada. Habíamos parado en una carretera comarcal, en medio de campos, sin más luces que los faros del coche. Pronto volvieron sin ninguna noticia y emprendimos la marcha a casa.
Al llegar a nuestro pueblo, nos sorprendió la quietud y el silencio. Vivíamos a las afueras y no teníamos que pasar por dentro de este para llegar a casa, pero, aun así, siempre había algún vehículo o alguien que solía pasear tarde en la noche, en busca del frío. Solo veíamos las luces de Navidad parpadeando en los balcones y ventanas.
Nada más llegar a casa, descargamos los trineos, nos pusimos el pijama y nos acostamos. Esa noche Nora y Sofía vinieron a dormir a nuestra habitación. Tienen doce y diecisiete años, pero algunas noches en las que no pueden conciliar el sueño, siguen buscándome. Yo lo agradecí, pues seguía algo inquieta y con la incertidumbre de si al día siguiente nos íbamos a encontrar alguna noticia desagradable. En esos momentos, necesitas unir a la manada, las cachorras cerca, para poder mantener el control.
Al día siguiente, lo primero que hice fue mirar por la ventana de la cocina que daba a las huertas. El sol brillaba como siempre, los pájaros piaban y Rolo pedía salir. Mientras me preparaba el desayuno, Adrián apareció restregándose los ojos. Detrás de él, Sofía. Les pregunté si venían a sacar a Rolo, y unos minutos más tarde estábamos saliendo de casa.
Volvimos a encontrarnos con la calma absoluta. Había algo en el aire, un ambiente distinto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Parecía el de siempre, pero vacío. Ni un ruido humano, ni un alma. Solo el piar de las aves y el eco de nuestros pasos sobre el asfalto.
Era un lunes raro, previo a Navidad. Puede que mucha gente estuviera ya de vacaciones, pero otra tanta debería haber estado pasando por nuestra calle… Los albañiles de una casa cercana, cualquier repartidor… ¡Eran las 9 de la mañana! Pero no, no había ni un solo coche. Adrián y yo nos miramos y ralentizamos el paso, como con temor.
A unos veinte metros, en dirección al inicio del pueblo, vimos a Tomás, un vecino que se había hecho una casita con contenedores cerca de nosotros, también a las afueras. Venía corriendo y, conforme se acercaba, vimos que tenía la cara desencajada.
—¡Adrián, Diana! —estaba llorando.
Sofía se parapetó detrás de mí, asomando la cabeza.
—¡Tomás! ¿Qué pasa? —Adrián se acercó, interponiéndose entre él y nosotros. No sabíamos qué pretendía.
—¡El bar, en el bar! ¡He ido a hacerme un café! ¡En el bar! —parecía que no le salían las palabras.