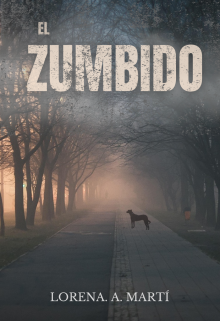El Zumbido
El segundo zumbido
Llegué a casa y las chicas, como si les hubiese llegado un mensaje a través del wifi familiar, ya estaban en la puerta, tras la valla. En cuanto me vieron llegar, salieron. Sofía estaba abatida y Nora voló hasta mi coche para intentar entender qué estaba pasando.
—Mamá, ¿qué pasa?
—¡Subid, ya!
Nora reaccionó con premura, pero Sofía se quedó en medio de la calle, llorando, mirando el coche.
—¡Sofi, sube! —Creo que jamás podré explicar por qué me urgía tanto tener a mis hijas pegadas a mí. Solo sé que no me equivoqué.
—Rolo… —Sofía seguía inmóvil en la calle.
“Mierda, Rolo”, pensé. No tenía a mi pobre perro en la cabeza en esos momentos, pero una vez lo nombró Sofía, no pude ignorarlo.
Una vez subí al coche con Rolo, Nora comenzó una batería de preguntas que yo no era capaz de responder en ese momento. Solo alcancé a decirle:
—Ahora te cuento, vamos a casa de los abuelos.
Los dos minutos de trayecto los pasé en un diálogo interior, discutiendo conmigo misma si era preciso que mis hijas vieran las escenas tan macabras que yo acababa de encontrarme o si era más importante tenerlas cerca a cualquier precio. El instinto maternal habló en medio de esa discusión, imponiendo la necesidad de tenerlas conmigo.
Al llegar a la calle de mis padres, empecé a notar la misma pesadez en el cuerpo que había sentido la noche anterior. Los vellos se me erizaron y un zumbido penetrante comenzó a invadir mis oídos. Mis hijas se quejaron al unísono, llevándose las manos a la cabeza y encogiéndose en sus asientos, los ojos cerrados de dolor. Incluso Rolo emitió un gemido agudo, como si algo lo incomodara, aunque no parecía afectado de la misma manera que nosotros.
Mi corazón se disparó y, de nuevo, el terror me atenazó por completo. Reduje la velocidad y llevé el coche hacia un lado de la carretera mientras el zumbido retumbaba en mi cabeza. Apreté los dientes e intenté centrarme en algo, cualquier cosa que no fuera aquel ruido infernal.
Miré al frente para ver cómo estaban Adrián, Tomás y Alicia, y la escena que se desplegó ante mí se me repite todas las malditas noches, impidiendo a mi alma descansar. Adrián tenía una expresión de puro pánico, con la boca desencajada y las manos apretadas contra el pecho. Miraba hacia Tomás y Alicia, que estaban igual o peor que él. Alicia había caído de rodillas, pero seguía sujetando el cuerpecito de su hijo, como si aún pudiera protegerlo de aquello que los estaba matando.
El zumbido paró de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El silencio que siguió fue aún más aterrador. En ese instante, Adrián se desplomó sobre sus rodillas, su cuerpo cayendo hacia adelante como un muñeco desmadejado. El mundo entero pareció detenerse.
—¡Adrián! —grité con todas mis fuerzas.
Sin pensarlo, conduje los últimos metros hasta el portal de mis padres y frené en seco. Mis hijas me miraban aterradas, sin entender nada de lo que ocurría.
—Salid rápido y meteos en casa de los abuelos. No os paréis. Entrad y cerrad la puerta. ¡Ya! —les dije, apurándolas.
Nora reaccionó primero, tomó a Sofía de la mano y ambas salieron corriendo hacia el portal, por el que acababa de asomarse mi padre, mirando con cautela. Solo cuando las vi a salvo, bajé del coche y corrí hacia Adrián.
El mundo se desdibujó a mi alrededor mientras me acercaba a él. Todo lo demás desapareció. Solo podía ver su cuerpo inmóvil en el suelo, su rostro congelado en una mueca de horror. Me dejé caer a su lado. No hacía falta ser médico para saber que estaba muerto, pero aun así me obligué a comprobarlo. Le palpé el cuello, buscando un pulso que sabía que no iba a encontrar. Su rostro tenía un tono ceniciento y sus labios estaban amoratados. No había nada que hacer. Sabía que se había ido. Le miré las orejas, los ojos, la boca, las manos… buscando una explicación que no llegaba. No había heridas, ni sangre, nada que me indicara por qué había muerto de aquella forma tan súbita. Solo quedaba esa expresión de terror, como si hubiese visto la misma muerte llegar a por él.
El nudo en mi garganta cada vez era más grande. Me quedé allí, paralizada, con las manos sobre su pecho, sin saber qué hacer.
Sentí una mano cálida en mi espalda, firme y temblorosa a la vez. Me giré y vi a mi padre, con el rostro roto por las lágrimas. No dijo nada, simplemente me miró, tomó mi brazo y me ayudó a levantarme. Eso fue suficiente para que yo me derrumbara por completo. Me aferré a él con todas mis fuerzas, descolgándome casi literalmente de su cuerpo. Grité, lloré, dejé que toda la pena se desbordara sin control. Era como si una parte de mí hubiese muerto con Adrián, como si mi alma se desgarrara en pedazos.
—Pero ¿qué ha pasado, mi niña? —decía mi padre entre sollozos, abrazándome con fuerza.
Me mantuve así, colgada de él, sin fuerzas para nada más. Lloré hasta quedarme sin aliento, hasta que el peso del cansancio se volvió insoportable. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo escuchar algunos gritos, alguna puerta o ventana y ver a personas asomadas en un balcón del edificio de mis padres.
Cuando conseguí recuperar algo de compostura, me separé lentamente. Sentía el cuerpo entumecido, como si cada músculo se negara a responder. Miré a Adrián una última vez antes de ponerme en marcha.
Al encaminarnos hacia el portal, vi al pequeño chihuahua que estaba atado literalmente a un muerto. Me miraba con los ojitos brillantes, moviendo la cola como si nada hubiese pasado. Me acerqué a él y me arrodillé para acariciarlo, sintiendo una punzada de ternura absurda en medio de tanto horror. El perrito lamió mi mano y se quedó pegado a mí, como si quisiera consolarme.
—Vamos, chiquitín… —le dije en un susurro.
Lo desenganché de su dueño, cuya imagen ya ni me impresionó, lo cogí en brazos y me dirigí al coche. Mi padre me observaba, dándome mi espacio y mi tiempo aun sin entender qué hacía. Abrí la puerta trasera del coche y Rolo saltó al suelo de un brinco, pegándose a mis piernas.