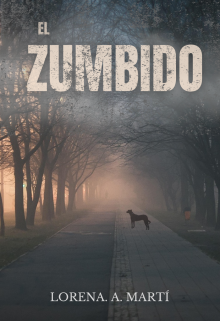El Zumbido
Preguntas sin respuesta
Las siguientes horas de ese primer día fueron un infierno. Asimilar la pérdida de Adrián, destrozar a mis hijas y a mi madre con tal noticia, no entender absolutamente nada, los cadáveres en la calle, los vecinos histéricos… Llegué a disociar, a moverme por puro instinto, intentando mantener un poco de control mientras buscaba respuestas.
No recuerdo exactamente cómo di la noticia. Las palabras salieron atropelladas, como si fueran ajenas a mí, pero el impacto fue demoledor. Nora gritó con una furia que nunca le había conocido, mientras Sofía se hundió en un silencio que me partió el alma. Mi madre, conteniendo su propio dolor, intentó consolarlas. Sus palabras eran apenas un murmullo que intentaban aplacar la ira y la tristeza que las embargaba. Yo solo supe abrazarlas, pero todo lo que podía ver era a Adrián, su cuerpo inmóvil, y una pregunta rondándome sin descanso: ¿qué voy a hacer ahora?
No estábamos solos en el patio interior. Pronto comenzaron a aparecer algunos vecinos que ya estaban alerta desde los gritos de Alicia o los míos. Venían despacio, con los ojos descompuestos, como intentando comprender el horror. Venían a por unas respuestas que no teníamos. La tía Agustina apareció como un fantasma, con una expresión que revelaba que lo había visto todo desde su ventana. Hugo, un amigo que vivía en la planta de mis padres, llegó empapado de sudor en pleno diciembre. Estaba visiblemente nervioso y apenas lograba explicarse.
—Esta mañana he ido a por el pan. Bu… bu… bueno, no he llegado al horno, pero iba para allá. Y he visto al marido de Luisa, la modista, tirado en el suelo con el chihuahua durmiendo acurrucado en… en… su brazo —aquí pareció palidecer más, si es que era posible—. Mi… mi… mi móvil no iba, así que me acerqué al retén de la policía —empezó a sollozar—. ¡El agente de allí estaba muerto!
Como los del bar… Como médico, todos los indicios iban formándose en mi cabeza, como piezas de un diagnóstico. Aún estábamos en las pruebas iniciales, pero necesitaba llegar a alguna conclusión. Escuchar estas cosas, por horribles que fueran, me ayudaba a olvidarme por unos segundos de Adrián y de su cuerpo tirado en la calle.
Entonces ocurrió algo surrealista. Adela, una vecina del primer piso, bajó del ascensor y se dirigió al portal con toda la naturalidad del mundo. Tenía cara de extrañeza al ver a tanta gente reunida en el patio, en esas condiciones, pero se limitó a desearnos un buen día con una sonrisa tensa. Se hizo un silencio de incomprensión, pesado, como si alguien hubiera roto las reglas de nuestra nueva y macabra realidad. Cuando estuvo a punto de tocar el pomo de la puerta, mi madre y la tía Agustina gritaron al unísono:
—¡No!
La mujer se sobresaltó, llevándose una mano al corazón, con los ojos desorbitados.
—¡Qué susto! ¿Qué os pasa? —dijo, todavía aturdida.
Lo que siguió fue una mezcla de explicaciones caóticas, caras de incredulidad y fragmentos de horror. Ni siquiera ver a mis hijas deshechas, a Hugo convertido en un manojo de nervios, todos atrapados en su propio desconcierto fue suficiente para que aquella mujer entendiera la gravedad de la situación.
—No sé qué os pasa, si es una broma o qué, pero ¡pierdo el autobús!
Sin decir más, abrió la puerta y salió. Nos quedamos petrificados, escuchando cómo sus pasos resonaban en el pavimento vacío. Al llegar a la calle, llena de cadáveres, lo inevitable ocurrió. Escuchamos un grito que desgarró el silencio que nos rodeaba.
—¡Mierda! —murmuró Hugo, llevándose las manos a la cabeza.
No sé qué fuerza me hizo reaccionar, pero avancé hacia el portal, con el corazón en un puño. A través del cristal de la puerta, vi a Adela tambaleándose hacia nosotros. Tenía los ojos fuera de órbita, el rostro cubierto de un sudor frío y la boca entreabierta, como si buscara palabras que no salían.
Cuando cruzó el umbral, cayó de rodillas, temblando. La levanté y la senté en la bancada de piedra que cubría una de las paredes del pasillo. Apenas podía articular palabra, pero entre sollozos desgarrados logró murmurar:
—¿Están muertos? ¡Está Alicia con el chiquillo! ¿Están muertos?
La miré sin saber qué responder. Mi madre se sentó junto a ella, pasándole un brazo por los hombros, mientras los demás nos quedábamos paralizados. Había bajado al infierno y nos confirmaba que el horror no estaba solo en nuestra imaginación.
—¿Se puede saber qué está pasando, por Dios? —Laura, una vecina del bajo, apareció con su hija pequeña de la mano.
Intentamos explicarle entre todos lo que habíamos vivido esa mañana, pero, visto desde fuera, parecía que éramos una panda de locos. Y creo que la mujer se asustó aún más, pues la vimos retroceder unos pasos hacia su casa.
—Ángel se fue sobre las ocho al campo… —conforme lo decía, parecía ir encajando piezas en su cabeza— Me dijo que a las diez volvía a comer algo…
Un silencio espeso llenó el aire. Los que ya estábamos allí, nos miramos unos a otros.
—¿Qué? ¿Qué pasa? —Laura empezó a inquietarse más. Hugo salió en su ayuda.
—No lo sabemos, Laura. No podemos decirte nada con certeza.
—Voy a buscarlo —dijo, decidida— ¿Os quedáis con la niña un ratito, por favor?
—Laura, es peligroso salir. No sabemos lo que ocurre. Si Ángel está bien, vendrá en breve —Hugo seguía intentando calmarla.