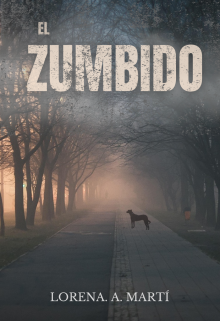El Zumbido
Nochebuena
Hugo salió, ató el cuerpo de Adrián por encima de la manta y entró de nuevo en menos de quince segundos. Cuando llegó al patio con la cuerda, me miró y asintió, como dándome ánimos. Empezó a tirar lentamente y ahí empecé a caer.
La cuerda rozaba el suelo con un sonido sordo, seco. Con cada tirón, el peso del cuerpo la hacía crujir levemente entre los dedos de Hugo. Ver el cuerpo de Adrián convertido en un fardo, arrastrado sin una pizca de dignidad, me aprisionó las entrañas. Mi respiración no era suficiente, el aire no llegaba, me faltaba el oxígeno.
Cuando el cuerpo llegó a la acera, Hugo tuvo un poco de dificultad para pasar el bordillo. La cuerda se tensó de golpe y crujió al resistirse al peso. Con un gesto firme, la enrolló un poco más en su mano y tiró con más fuerza. El cuerpo se elevó apenas unos centímetros antes de caer del otro lado, y en ese movimiento, la manta se deslizó levemente.
Un lado de la cabeza quedó al descubierto. Ahí estaba. Adrián. Su pelo, su ceja. Su ojo entrecerrado. Mi chico.
Sentí que mi cuerpo se derretía, me temblaban las piernas. Me senté en la bancada de piedra, con los ojos clavados en el suelo, intentando no marearme. No podía seguir viendo aquello. No podía.
Hugo acabó de entrarlo y cerró la puerta. Se acercó a mí y me tocó el hombro con suavidad.
—Diana, sube a casa. Yo lo llevo al garaje. Cuando te sientas con fuerzas, bajas y haces lo que tengas que hacer, pero súbete.
No pude negarme. Otra en mi lugar lo habría hecho, habría insistido en quedarse, en no delegar. Pero yo… yo estaba rota. Asentí, me dejé abrazar y subí.
Al llegar, intenté no dar muchas explicaciones ni mirar a nadie a la cara. Solo dije en voz alta:
—Voy a tumbarme un ratito.
Me acurruqué en la cama con las lágrimas secas en las mejillas. El cansancio me aplastó.
Un golpe. O una caricia. Me desperté sobresaltada, con la sensación de que algo se rompía dentro de mí. Por un segundo, pensé que era Adrián, pero no. Hola de nuevo infierno, por un momento te había olvidado.
Era mi padre. Sentado en la cama, con los ojos vidriosos. La luz de la ventana era tenue.
—Hola, cariño. ¿Has descansado? —su voz sonó rasposa.
—¿Qué hora es, papá?
—Las seis de la tarde. Has dormido cuatro horas.
Me incorporé de golpe.
—¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y las niñas?
—Shhh, shhh… están bien.
—Estás llorando, papá…
—Sí, hija… Lloro por ti. Por Adrián, por las niñas… Por tus hermanos, tu sobrina… —el llanto le impidió seguir hablando.
Lo abracé fuerte, sintiendo su pecho convulsionar contra el mío.
—Mis hermanos seguro que están bien, papá. Seguro que en sus casas también están protegidos.
Mentí. No lo creía. Lo tenía claro. Noel ya habría venido, atravesando el mundo si hacía falta, si estuviera vivo.
—Esto es un infierno —susurró entre sollozos—. No podemos salir, no podemos contactar con nadie, no sabemos cómo están los demás… ¿Qué vamos a hacer, Diana? ¿Qué haremos cuando se acabe la comida? ¿Y el agua?
El terror en su voz me perforó. No podía darle una respuesta real.
—Papá… vamos a centrarnos en las siguientes horas. Lo demás ya vendrá.
Pero en mi cabeza… en mi cabeza, yo tampoco tenía un plan.
—De momento tenemos unas niñas que necesitan algo de normalidad mientras esperamos a ver qué pasa. Vamos a levantarnos y ayudar a mamá y a la tía Agus a preparar la cena. Hugo y Luis van a subir. Y también será un buen momento para organizarnos.
—Hugo me ha dicho que ha entrado a Adrián.
—Sí, papá. Está en el garaje.
Mi padre asintió y me dio unos golpecitos en el hombro. No creía haber calmado su miedo, ni el mío, pero al menos teníamos algo en mente para las siguientes horas.
La idea de la cena se había vuelto algo horripilante con el paso de las horas. Mi tía Agustina siempre había sido original y poco dada a los dramas. Cuando todo se iba a la mierda, ella echaba una lloradita y seguía. Pero esto se pasaba de castaño oscuro. Estábamos en medio de una catástrofe, habíamos perdido gente, y aquí estábamos, preparando la cena de Nochebuena.
En realidad, no podía culparla. Estaba segura de que intentaba que no cayésemos en un pozo de desesperación. Y los demás le habíamos seguido el juego. Yo también lo había hecho con Iris. Supongo que, al final, buscábamos lo mismo.
Cuando salimos al salón, encontramos a las chicas viendo una peli. Sofía e Iris parecían ajenas a lo que estaba ocurriendo, pero Nora estaba dejada caer en el sofá, con unas grandes ojeras y los ojos rojos. Cuando me vio, se levantó y vino a mí.
—Mamá, ¿estás bien? —susurró.
—Sí, cariño. Solo quería evadirme un rato de todo.
—Habéis entrado a papá, ¿verdad? Ya no está ahí fuera…
—Sí. Mejor no tenerlo tan presente.
—Mamá… los demás siguen ahí…
Cierto. Ya lo había pensado. Los que quedaban iban a seguir recordándonos, hora tras hora, que podíamos morir en cualquier momento. Y que daba igual grandes que pequeños, hombres que mujeres.