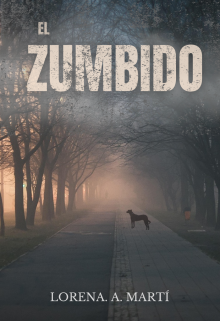El Zumbido
Mis hermanos
Sumidos en un silencio punzante, nos dirigimos hacia la urbanización en la que vivían mis hermanos. “Nueva Luz” se llamaba. Como si fuera una broma macabra. Por momentos me planteé marcharnos. Lo que acabábamos de ver había terminado con mi templanza para mucho tiempo. Ir a buscar a mis hermanos, acabaría por destrozarme. Pero pensé en mi madre, en la promesa que le había hecho. En su infierno particular. Y no pude echarme atrás.
Las calles seguían impactándonos. Entrábamos en cada una con el corazón encogido, esperando encontrar más horrores.
Al salir del pueblo, en una de las carreteras comarcales, encontramos dos coches accidentados en medio de la calzada. Chocaron de frente. Pasamos por el arcén derecho, despacio, con la ingenua esperanza de poder ayudar a alguien. Pero, por supuesto, ahí ya no había nada que hacer.
Los diez minutos siguientes fueron un pequeño respiro. La naturaleza seguía su curso. Los huertos, las pinadas, los pequeños animales que se dejaban ver… todos ellos nos regalaron unos minutos de normalidad y de bienestar. Fue una caricia en el corazón, preparándome para lo que venía.
La urbanización tenía una apariencia engañosa. Los coches aparcados en sus puertas, los jardines cuidados, las casas en orden. Ningún cadáver a la vista... Parecía un domingo cualquiera, a las ocho de la mañana. Pero yo sabía, los tres sabíamos, que era un espejismo. Dentro de la mayoría de esas casas había familias enteras fallecidas. Familias que se disponían a dormir a las once de la noche, el pasado veintidós de diciembre. Gente que quizás se acostó ilusionada porque había salido un pequeño premio en su lotería de Navidad. Parejas que solucionaban algún desencuentro en la intimidad de la noche. Ancianos que se habían dormido viendo alguna película bíblica de reposición…
Aparqué enfrente de la casa de mi hermano pequeño, Noel, y me quedé con las manos tensas, agarrando fuerte el volante para no caer en el abismo que se abría al bajar del coche.
—Te acompaño, Diana —Hugo me acarició la espalda.
Asentí y tomé las llaves que me había dado mi madre. Fede se quedó callado en el asiento de atrás.
Cada paso hacia la casa era un agujero mortal en mi pecho. A cada metro que avanzaba, me venían imágenes de mi hermanito, tan alegre, amable. Tan guapo y carismático. También veía a Olga, su pareja, con tantos proyectos por hacer…
Al abrir la puerta ya pude sentir el olor. Las piernas me fallaron y Hugo me sujetó.
—¿Quieres que entre yo solo?
¿Por qué no?, pensé. ¿Por qué no dejar que se encargue otro, que sueñe el resto de su vida, con las imágenes que íbamos a encontrar y no yo? Pero de nuevo pensé en mi madre, en el dolor de perder a los hijos, y decidí que yo iba a ser sus ojos. Iba a mirar por ella, a soportar lo insoportable por ella.
Me obligué a entrar. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio turbio, macerado con tragedia.
En el salón no había nadie. Podía imaginar que iba a regarle las plantas a mi hermano y su novia mientras estaban disfrutando de unas vacaciones en la playa. Pero no. Al acercarme a la cocina, el fuerte hedor dulzón de la muerte me dio un avance de lo que íbamos a encontrar. Tuvimos que taparnos la nariz y la boca con las chaquetas.
Noel y Olga estaban allí, sentados frente a frente, con los cuerpos recostados en la mesa, con dos copas de vino a medio terminar. Los platos sucios de su última cena, encima de la encimera.
Solo podía ver el rostro de Noel, que ya no era suyo. La hinchazón y la palidez azulada lo habían convertido en otra cosa. Una sombra de quien alguna vez fue.
No vi dolor ni paz en su rostro. No vi nada. Ya no eran ellos, eran cuerpos hinchados por la muerte.
Mi hermanito querido… Cuántos momentos felices me llevo conmigo…
Yo quise avanzar, pero Hugo me agarró del brazo y tiró hacia él.
—No, Diana. No vale la pena.
Cuando me di la vuelta para salir, sentí cómo me desconectaba del mundo. Como si todo fuera irreal, como si la que avanzaba no fuera yo.
No sé si Hugo me abrazó, si me llevó del brazo al coche… No recuerdo nada de esos momentos.
Solo sé que aparqué de nuevo en casa de Mario, dos calles más arriba y fui con el piloto automático a la casa.
Allí, el horror nos esperaba detrás de la puerta, en el salón. Mario y Gema, su mujer, estaban tirados en el sofá, recostados cada uno en un reposabrazos.
Podía ver las caras de los dos, hinchadas y desfiguradas, desconocidas.
Miré a Hugo, que estaba destrozado.
—Voy a ver a la niña.
Subí las escaleras sin pensar demasiado. Lo más normal es que hubiese pillado a la pequeña Paula durmiendo. Y no me equivoqué. Fue el olor a muerte lo que me llevó hasta allí, a su habitación.
Estaba en penumbra, con la persiana bajada. Subí la persiana con la mano libre. El edredón de mariposas la cubría hasta la barbilla, sus ricitos castaños asomando.
Y ahí fue cuando me rompí por completo. Caí al suelo de rodillas y grité hasta hacerme daño. Hugo estaba a mi lado, llorando conmigo. Frotándome la espalda. Lloré por todos ellos, por mis hermanos, mis cuñadas y mi pequeña Paula. Y lloré por mi madre, por una pérdida tan horrorosa, por cómo iba a matarla cuando se lo dijera.