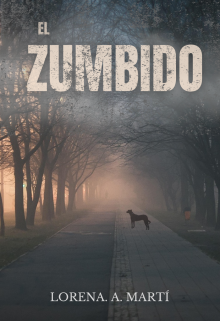El Zumbido
Seguimos aquí
Al día siguiente, alrededor de las once y media, estábamos todos reunidos en casa de mis padres, nerviosos, dando vueltas de aquí para allá. Los militares nos habían dicho que vendrían sobre el mediodía, pero llevábamos más de una hora asomándonos a la ventana cada pocos minutos, como si eso fuese a hacerlos aparecer antes.
Había una atmosfera extraña en el salón: ansiedad, esperanza, miedo, cansancio. Divagábamos sobre lo que encontraríamos en la base y si habría más supervivientes, sobre cómo sería volver a ducharse con agua caliente.
Hugo había dejado un walkie en la mesa y a veces lo cogía y lo manoseaba, esperando una señal.
La noche anterior, los militares le habían dado la frecuencia en la que estarían transmitiendo durante el trayecto. Desde primera hora, él había estado pendiente, pero solo retransmitieron una vez, a las diez de la mañana, diciendo que ya salían, pero que aprovecharían para hacer un reconocimiento en el pueblo antes de llegar al edificio.
En un momento dado, Sofía interrumpió nuestras especulaciones:
—¡Mamá! ¡¡Un coche!! ¡¡Dos!!
Todos nos levantamos casi al mismo tiempo y corrimos a las ventanas. A mitad de la calle podíamos ver dos vehículos militares de color arena. Avanzaban despacio y el ruido sordo de los motores llenaba la calle vacía.
Luis soltó un suspiro que no supo disimular. Vanesa se llevó las manos a la boca.
Frenaron delante del portal. Una mano saludó desde el interior del primer vehículo y, tras el parabrisas, se asomó la cara sonriente de una mujer. A mí se me erizaron los vellos de la nuca. Nora soltó una risa nerviosa y les devolvió el saludo.
El walkie crepitó:
—Hola. Les habla la sargento Rebeca Torres. Como pueden comprobar, ya hemos llegado. Vamos a proceder al embarque por fases. En cada vehículo pueden subir seis personas. Cuando tengan claro cómo quieren acomodarse, bajen al portal y entren en cuanto les abramos las puertas. Una vez arriba, cargaremos con sus pertenencias. Cambio.
Hugo no tardó en responder:
—Recibido, sargento. Estamos preparados. En un minuto bajamos. Cambio y corto.
Todos nos miramos. Había expresiones de ilusión, de miedo, de ansiedad…
Mi madre nos sorprendió, como siempre.
—Guillermo, ¿has cogido los DNI?
Vanesa respiraba como si fuera a desmayarse. Adela le sujetó la mano. Fede se llevaba al chihuahua en brazos y mi tía sujetaba el bolso con fuerza. Iris abrazaba a su peluche, como si ese objeto pudiera salvarla también.
Mientras salíamos, me giré un segundo hacia el salón. Rolo ladeó la cabeza con curiosidad. Allí había pasado mi infancia y mi juventud. No sabía si volvería algún día, así que agradecí en silencio por todo lo que había vivido allí.
Mi padre fue el último en salir del piso. Cerró con calma, como si necesitara ganar tiempo. Cuando giró la llave, se quedó un segundo quieto, con la mano aún sobre la cerradura. Luego bajó la cabeza. No se oía nada en el descansillo, solo su respiración entrecortada.
—Papá… —susurré, pero él no contestó.
Se secó los ojos con el dorso de la mano y murmuró algo que no llegué a entender. Entonces se volvió hacia mí y asintió. Ya estaba listo.
Bajamos unos detrás de otros, parecía una marcha fúnebre. Diría que el sentimiento generalizado era de tristeza por dejar atrás parte de nuestras vidas, cerrar la puerta al pasado, a los seres queridos que no iban a volver. Pero también había un resquicio de esperanza, por sentirnos cuidados, por avanzar en busca de respuestas.
Al llegar al portal, nos apelotonamos todos en la puerta.
Miramos hacia los vehículos. En el primero vimos a la mujer que nos había saludado y a un chico joven. En el otro, dos hombres más. La sargento se llevó la radio a la boca:
—Hola de nuevo, nos disponemos a abrir los portones. En cuanto lo hagamos, salgan ordenadamente, sin prisa, pero sin pausa, primero un grupo y luego el otro. Cambio y corto.
Escuché a Vanesa hiperventilar y a Adela susurrarle algo con calma. Estiré un brazo para tocarle un hombro a la chica e intentar infundirle valor.
En cuanto abrieron los portones, salimos en fila. Primero iba yo con las niñas, Rolo y mis padres. Detrás, el resto.
Una vez dentro, los militares hicieron un par de viajes rápidos al portal, recogiendo nuestras bolsas y maletas.
En el interior había dos bancos metálicos, uno a cada lado, unidos directamente a las paredes. El techo era bajo, sin ventanas y justo detrás de la pared que nos separaba de la parte delantera, había una especie de ventanuco abierto, un hueco sin cristal que dejaba ver parte del cuello del conductor y del copiloto.
Nos acomodamos como pudimos. Nora, con Iris en brazos, y Sofía, una a cada lado mío, mi madre frente a mí, con el bolso apretado contra el pecho, y mi padre al lado de ella, mirando hacia el suelo. Rolo se tumbó sin hacer ruido entre mis piernas, apoyando la cabeza sobre una de las mochilas como si supiera que, por fin, podía descansar un poco.
Del otro lado del hueco, la voz de la sargento llegó con suavidad.