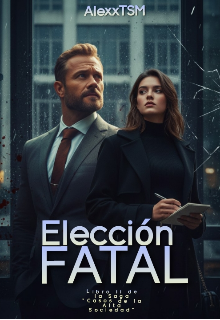Elección Fatal
Capitulo 2
Maura cruzó la cinta policial con la calma que solo da la experiencia y una costumbre de ordenar el caos. Entró en el despacho con las manos enfundadas en guantes de látex, como si cada gesto pudiera romper un hilo de evidencia. Las luces del salón estaban atenuadas por las persianas; la alfombra granate absorbía el brillo de la lampara de escritorio y la sangre, ya coagulada, mostraba dos manchas paralelas sobre la camisa del presidente. Todo estaba allí y, sin embargo, nada encajaba.
—Dos impactos —dijo Ana Rojas sin levantar la vista de la tablet—. Uno de entrada, otro de salida, o dos impactos periféricos. Necesitamos la autopsia para confirmar trayectorias. El patrón de hollín sugiere una detonación a muy corta distancia en uno de los orificios. No es típico de un suicidio.
Maura asintió. Se inclinó para observar la posición de los orificios; la distancia entre ambos, la simetría casi perfecta.
—Paralelos —murmuró—. El tipo de disparo que apunta a ejecución o a un disparo dirigido a un centro cardíaco. No es un tiro al azar. ¿Hay casquillos?
El técnico de balística, un hombre de expresión cansada llamado Roldán, sacudió la cabeza mientras se acercaba.
—No hemos hallado casquillos en la sala. Tampoco huellas dactilares que no sean de personal autorizado. La mesa se registró ya, pero es posible que alguien los retirara. No obstante, el doctor Rivas reporta residuos en la tela; una detonación en contacto o casi en contacto en uno de ellos.
—Si no hay casquillos, o fueron retirados, o usamos una pistola que recoge los casquillos internamente, o el arma fue retirada por alguien con tiempo —dijo Maura—. ¿Quién tuvo tiempo?
La pregunta flotó entre ellos como una nota desafinada. En la puerta, la fiscal Carolina Vargas observaba con los brazos cruzados. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño, pero su voz seguía siendo firme.
—Gente del Palacio estuvo toda la noche. Asistentes, guardias, parte del equipo de campaña. Queremos una lista completa de accesos en la última hora, y los registros magnéticos de las puertas. Nadie sale ni entra sin que yo lo autorice —ordenó.
Al sentarse en el borde de una silla intacta, Maura vio el juego de copas en una bandeja que aún conservaba gotas de vino. Una copa rota yacía cerca del pasillo, su base hecha añicos. Sobre la alfombra, una servilleta arrugada mostraba huellas de tinta. Un rastro mínimo, casi inapreciable, de tacones marcaba el trayecto hacia la salida. En una esquina, el hilo rojo que Ana había levantado brillaba bajo la luz forense.
—Ese hilo —dijo Maura—. No es tejido común. Parece poliéster teñido de un rojo intenso. ¿Lo mandaste a laboratorio?
—Epoxi, ya lo registramos —contestó Ana—. Lo tomé con pinzas y lo pusimos en una bolsa sellada. Si pertenece a una chaqueta, podría ser identificable. También levanté manchas de piel del respaldo de la silla —añadió—. Había rastros de una lucha mínima, no una pelea prolongada, pero sí un forcejeo.
En ese instante la puerta se abrió y apareció Amanda Prado de Gálvez. Entró con pasos contenidos; su rostro estaba pálido, los ojos rojos, la mandíbula tensa como una cuerda. A su espalda llevaba un abrigo largo negro, aún con gotas de lluvia en el cuello; había llegado en el primer vuelo que la trajo de vuelta.
—Amanda —la llamó Carolina con suavidad—. Gracias por venir. Sentémonos fuera del perímetro.
Ella cruzó la habitación con una dignidad bien ensayada, los dedos entrelazados alrededor de un pañuelo. Maura la acarició con la mirada: elegante, sin llegar a la histeria, con la coraza de quien ha vivido la exposición pública.
—No quiero escenas —dijo Amanda, con voz contenida—. Siéntense. Por favor.
Los tres se sentaron en el salón contiguo, fuera de la zona perimetral, donde los ojos curiosos no podían penetrar. Un asistente cerró la puerta y la sala quedó en silencio, salvo por el zumbido distante de las máquinas de prensa en el hall.
—No entiendo —comenzó Amanda—. Todo fue una locura anoche. La gente llenando la plaza, las notas de prensa, y luego esa recepción en la que solo celebrábamos. ¿Por qué alguien…? ¿Por qué le harían esto a Mauricio?
—Señora —dijo Maura con tono directo—. Lo primero que nos interesa es la cronología. ¿Cómo fue la noche? ¿Quién estuvo cerca del presidente en la última hora?
Amanda tragó saliva, buscó en su memoria como se busca una llave en un bolso demasiado lleno.
—Después del cierre, subimos al salón para una reunión corta. Había miembros del comité, su jefe de campaña, Ezequiel Moya, su asesor de seguridad —indicó con un gesto hacia la sala—.
Mauricio estaba de buen humor, brindó, aceptó saludos. Hubo un intercambio fuerte con Ezequiel una hora antes por la decisión de cambiar a ciertos candidatos en la lista. Se vieron voces elevadas, pero nada que pretendiera… —la voz le tembló—. Mauricio me dijo que no me preocupara. Después, la recepción se dispersó. Yo salí con dos asistentes para saludar a la prensa desde el balcón. Volví al Palacio y me informaron. No me dejaron entrar de inmediato, me retuvieron en una sala lateral hasta que vinieron a avisarme.
—¿Quiénes se quedaron en la sala de recepción? —preguntó Carolina—. Nombres. Testigos.
—Hay una lista —respondió Amanda—. La secretaria personal de Mauricio, Leticia; su jefe de gabinete, Darío; Ezequiel; León, el jefe de seguridad; dos asesores internacionales que llegaron con el equipo de campaña… No sé si estaban todos cuando ocurrió.
Maura tomó notas y fijó la mirada.
—Necesitaré que nos dé los nombres completos y que no omita nada. Nadie sale de aquí sin darnos su declaración. Y necesito acceso a todos los teléfonos, apoyos logísticos, servidores de comunicación y los registros de las cámaras interiores y exteriores. ¿Quién tendría autoridad para apagar cámaras? ¿Quién estuvo en la sala técnica anoche?
Amanda cerró los ojos un segundo y los abrió como si hubiera descubierto un detalle que le escocía...