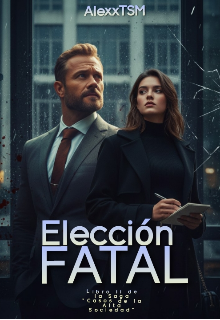Elección Fatal
Capitulo 3
—Hubo un técnico llamado Bruno, que supervisa la transmisión. Vino con el equipo de set. Me dijeron que la cámara del despacho mostró fallas técnicas y que fue apagada por protocolo. Yo no vi quién lo hizo.
—¿Protocolo? —Maura repitió, incredulidad contenida—. ¿Qué protocolo apaga una cámara en mitad de una recepción en la que está el presidente?
—No lo sé —Amanda se encogió—. Solo escuché que decían algo de interferencia. Les ruego que lo averigüen. Mauricio... no se merecía esto.
La voz de Amanda se quebró y las lágrimas, lentas, comenzaron a rodar. Carolina se acercó y le ofreció la mano. Maura siguió apuntando; la escena del duelo público estaba ahí, pero su cabeza estaba en los detalles medibles: trayectorias, tiempos, accesos.
Cuando Amanda se retiró, escoltada por la jefa de prensa que no dejaba de susurrar órdenes a su teléfono, Maura volvió al despacho. El reloj en la chimenea marcaba una hora arbitraria; la escena se había congelado a esa madrugada.
—León —dijo Maura, al notar al jefe de seguridad apoyado contra el marco de la puerta, con las manos temblando apenas—. Necesitamos que me diga todo lo que hizo desde las dos hasta las tres y diez de la madrugada.
León Ortega, de manos anchas y ojos fatigados, respiró hondo.
—Yo hacía la ronda —dijo—. Estuve en la entrada, chequeando credenciales con unos guardias nuevos. Subí cuando me avisaron de un ruído, me encontré la puerta cerrada pero con gente afuera. Entré por la lateral, vi la cámara apuntando al techo. No sé por qué alguien la giró. Vi al señor en la silla, intenté reanimarlo. La silla estaba rota; parecía que había forcejeo, pero no escuché nada; nadie gritaba. Luego… llamé a emergencia. No vi a nadie salir con prisa, pero sí pude notar, en el pasillo, pisadas que no eran de zapatillas; eran como las de botas de cuero suave. No sé de quién.
—¿Cascos, botas? —preguntó Maura.
—Un abrigo oscuro en la entrada fue visto por el guardia de turno saliendo apresuradamente —indicó Pérez desde la puerta—. Lo describió como alto, con gorra. Pero ya sabes cómo son los testigos: la memoria se dobla.
Maura asintió, no porque creyera en la certidumbre del relato sino porque, en la investigación, todo era útil. Ordenó que se levantaran impresiones de las huellas en el marco de la puerta, y que se compararan con las del personal. También pidió el registro de visitas y que se congelaran las cámaras exteriores de la calle, así como las grabaciones de edificios contiguos.
—Necesitamos ver la calle —dijo—. Si alguien salió en abrigo oscuro, habrá cámaras que lo capten. Y quiero el volcado del teléfono del presidente, de inmediato. Cualquier mensaje, cualquier llamada.
Cuando los técnicos comenzaron a trabajar en la sala de servidores, emergió una sorpresa: las cámaras internas habían sido apagadas manualmente. No solo "fallas técnicas"; alguien había accedido a la sala de control y detenido la grabación. Bruno, el técnico, fue detenido en el ala oeste cuando intentó entrar de nuevo al salón de control. Tenía las manos manchadas de tinta y un semblante de confusión.
—Yo no apagué nada —dijo Bruno con voz temblorosa y los ojos vidriosos—. Estaba en la sala de transmisión ajustando la señal. Había una interferencia. Mi compañero me dijo que prefería apagar y volver a encender. No vi nada más.
—¿Quién te dijo que apagaras las cámaras? —le preguntó Maura.
Bruno se pasó la mano por la nuca, buscando un nombre que no estaba seguro de tener.
—No recuerdo. Todo fue muy rápido. Salí y vi a personas hablando en el pasillo. No vi armas, no vi nada. Me asusté y me fui a casa. Me llamaron más tarde.
Maura miró a Pérez, luego a Carolina. El silencio se espesa cuando todo apunta a un apagón intencional.
—¿Cuándo volveron a encenderlas? —preguntó Ana, que había vuelto con una bolsa de evidencia.
—Cuando avisaron a servicios, la cámara volvió a funcionar pero no había grabación de esa hora —dijo Roldán—. Nos queda una ventana en blanco.
Esa ventana en blanco se convirtió en el corazón de la sospecha. Sin imágenes, las palabras se volverían monedas que cada bando podría acuñar. Los rumores, en tanto, comenzaban a filtrarse. Alguien tomó una foto del despacho vacío y la colgó en redes sociales con el texto: "¿Suicidio o montaje?" El país, hambriento de certezas, buscaba respuestas que la policía aún no tenía.
En la sala anexa, Maura recibió la noticia de la autopsia preliminar por teléfono: uno de los impactos era producto de una detonación en contacto parcial; el otro, a corta distancia. No había restos de pólvora en las manos del fallecido. No había nota, ni posición que sugiriera suicidio con ese patrón.
—Dos disparos en el pecho sin arma a la vista y con una cámara apagada —resumió Maura mientras colgaba—. Eso es una escena preparada.
Carolina se acercó y rozó su brazo.
—No se lo digas a nadie aún —susurró—. Deja que tengamos un reporte técnico antes de declarar. El país no soporta un fallo de comunicación.
Maura la miró, y en esa mirada había algo más que una orden: una advertencia sobre la presión política que ya empezaba a bullir. Porque la verdad, que en otras ocasiones podía ser un relato seco y puntual, aquí era un artefacto que podía aburrir a unos y explotar en manos de otros.
Mientras tanto, en el vestíbulo del palacio, los portales de noticias trabajaban a toda máquina. El comité de campaña del partido opositor pedía calma pero insinuaba que podía haber "fallas del aparato de seguridad"; fracciones del mismo partido planteaban teorías de complot extranjero. La presión política crecía y con ella la tentación de cerrar el caso rápido.
Maura ordenó que se protegiera la escena, que se guardase todo lo que pudiera ser removido por manos inquietas. Pidió a Ana que le mostrara nuevamente la solapa del saco del presidente, donde había encontrado un botón con un escudo antiguo. Nadie en la sastrería oficial lo identificó.