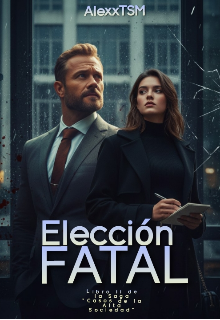Elección Fatal
Capitulo 4
Amanda la recibió en el umbral como quien sostiene un protocolo y un duelo a la vez: espalda recta, vestido negro, voz medida. La casa familiar estaba silenciosa, apenas rota por los pasos de los asistentes y el murmullo apagado de la televisión en el salón. Velas, coronas, una fotografía de Mauricio con el traje de campaña clavada en la pared: la austeridad del luto y la pompa política se daban la mano en cada objeto.
—Detective Silva —dijo Amanda cuando la invitó a pasar—. Gracias por venir. Le pido, por favor, discreción. No quiero que mi familia sea un espectáculo.
Maura cerró la puerta tras de sí y dejó que la frase pasara: había una petición y una advertencia. Se sentó en un sillón, miró alrededor, buscando marcas que la convirtieran en pista.
—No le prometo silencio —replicó Maura—. Le prometo rigor. Necesito que me cuente, exactamente, cómo fue la noche. Y todo lo que considere privado se convertirá en prueba si es relevante. ¿Hubo llamadas, visitas, discusiones?
Amanda tragó, apretó las manos sobre el bolso.
—La noche fue como la describí en la comisaría. Recepción, discursos, vino. Después, una reunión pequeña en el despacho. Hubo voces elevadas con Ezequiel por una decisión de listas. Luego la recepción se dispersó. Volví al Palacio con dos asistentes. Me dejaron fuera de inmediato. ¿A qué se refiere con llamadas?
—A una que figura en los registros del teléfono del señor en las diez de la noche —dijo Maura sacando su cuaderno—. Hay una llamada registrada a las 22:03 y otra entrada a las 22:10. No tengo el destino aún. ¿Usted sabe de alguna conversación a esa hora?
Amanda bajó la mirada; por un segundo la compostura se quebró.
—No... —dijo—. No recuerdo. Hay cosas que intenté no recordar las últimas semanas. Mauricio y yo habíamos tenido... distancias. Pero eso son asuntos privados. No sé por qué alguien haría esto. No quiero especular.
La evasión era un dato más. Los silencios se cuentan.
La casa no tardó en llenarse de rostros. Danilo, el hijo mayor, irrumpió con los ojos rojos y la ropa arrugada, como si hubiera pasado la noche deambulando entre bares y habitaciones ajenas a la compostura política. Tenía la mandíbula afilada por la furia y por el cansancio.
—No me pregunten hasta que me den aire —dijo antes de que lo interrogara Maura—. No estuve ahí. No puedo creerlo, mi padre...
Maura no buscó teatrillos. Fue directa.
—Danilo, ¿por qué peleaba con su padre por dinero la semana pasada? Hay transferencias a su nombre, y testigos que dicen que discutieron sobre inversiones fallidas.
Danilo la miró con una mezcla de vergüenza y rabia contenida.
—Sí —admitió—. Le pedí plata. Tenía problemas con la empresa y con unos deudores. Prometí devolverle. Discutimos, sí. Pero yo no... no soy un asesino.
—Necesito la contabilidad de su empresa y comprobantes de transferencias. ¿Hay testigos de que estaba fuera a las tres de la madrugada?
—No —dijo Danilo—. Estuve en un bar hasta tarde y luego en casa de un amigo. Pueden comprobarlo.
La detective anotó, fría. La culpa no era prueba. La vergüenza tampoco.
Helenina Gómez, la madre de Mauricio, llegó vestida con un abrigo líquido, la frente lisa como si llevara años practicando la serenidad para funerales previstos e imprevistos. Se sentó y habló con una voz que parecía haber sido templada por décadas de mando:
—Mi hijo no era perfecto —dijo—. Pero no merecía esto. Digan la verdad si saben algo. No quiero una farsa. Quiero nombres.
Sus manos, al posarse, revelaban uñas cortas, callos y la costumbre del trabajo. A su alrededor, un ejército de empleadas domésticas contenía la respiración.
Ágata Softamn fue llamada a declarar. Apareció joven, con los ojos grandes y la espalda algo curvada por la expectativa del juicio público que siempre acompaña a una mujer en el ojo político. Rumores de un affaire entre ella y Mauricio habían circulado durante la campaña; la prensa los murmuró y la oficina los negó. Frente a Maura, Ágata negó todo con una mezcla de rabia y miedo.
—Nunca fue algo serio —dijo—. Mauricio era mi jefe. Sí, me empujó a ser visible, a acompañarle en eventos. Pero no hubo relación. Si la gente quiere creerlo, que crea. Yo vine a trabajar.
Maura la estudió. La joven hablaba con la precisión de quien ha aprendido a no dejar huecos, pero evitaba mirar a Amanda; sus dedos jugaban con el borde del bolso.
—¿Estuvo en la casa esa noche? —preguntó Maura.
Ágata asintió...
—Cenamos con el equipo. Después fui a dejar unas notas al despacho. Vi gente en los pasillos. Escuché voces. No vi nada sospechoso.
—¿Con quién hablaron esas voces a las diez? —Maura apretó.
Ágata se tensó.
—No lo sé. Vi a Darío y del otro lado a Ezequiel. No escuché el teléfono sonar.
Mientras Maura registraba la versión, en su cuaderno anotó algo que había llamado su atención el día anterior: el hilo rojo. Era una fibra pequeña, casi insignificante, pero no coincidía con el resto de la ropa. Ahora, en la manga de Ágata, al ajustar la chaqueta con un gesto nervioso, un hilo similar sobresalía, apenas visible.
La detective no comentó. Todo lo que puede ser evidencia debe ser tratado con cuidado. Hizo llamar a su equipo para que recogieran la chaqueta de Ágata con orden judicial. La joven la ofreció sin resistencia, como si supiera que los hilos mienten o revelan.
A media tarde, el forense y los peritos financieros la encontraron a Maura: informes breves que encendieron nuevas preguntas. La pieza más delicada fue la contabilidad. Había una transferencia inusual desde la cuenta personal de Mauricio a una cuenta en un banco extranjero, registrada cuatro días antes. No era de grandes montos en una sola entrada, sino de pequeñas sumas que se acumulaban, un modus operandi para evitar alertas. La cuenta receptora estaba a nombre de una empresa pantalla con domicilio en un buzón postal. Las transferencias, según los analistas, pueden ser una forma de pagar favores, de comprar silencio.