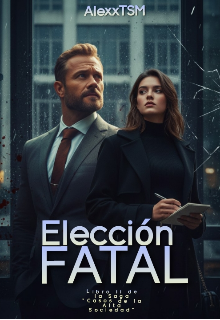Elección Fatal
Capitulo 12
De regreso a la unidad, Maura ordenó registros: bitácoras de acceso, copia de seguridad de servidores, y una revisión forense del escritorio y la caja fuerte. El equipo técnico trabajó contra el reloj. El perito informático, un hombre con ojeras y camiseta de banda, entró con un informe breve.
—Taparon la cámara con cinta desde las 02:57 hasta las 03:30 —dijo—. En la imagen se ve una sombra alta y delgada acercarse a la puerta con las manos protegidas. No hay huellas en la manija. En el teclado del despacho hay residuos de un solvente que sugiere intento de borrado de un equipo.
—¿La memoria USB? —preguntó Maura.
—La base de datos indica que fue retirada del servidor por una sesión remota a las 02:59 vía VPN desde una IP interna del palacio —respondió—. La cuenta usada es la de la secretaria que estaba de guardia. Pero la clave temporal fue introducida desde una terminal administrativa. Alguien con privilegios creó la sesión.
Eso confirmó la hipótesis más peligrosa: no fue un robo cualquiera, sino una operación interna con complicidad o uso indebido de credenciales.
En la tarde, la sala de reuniones volvió a llenarse con letrados, asesores de prensa y representantes del ministerio. Los letrados insistían en la “necesidad de prudencia” y propusieron que toda comunicación sobre el dossier quedara bajo control de la jefatura. Orlando y Romina estaban en la misma reunión, no disimulando que aspiraban a que la revelación fuera gestionada por una comisión parlamentaria que ellos impulsaran. Había un acuerdo tácito: quien manejara la narrativa, manejaba el beneficio político.
Orlando habló sin tapujos.
—No podemos permitir que esto sea un espectáculo de oficinas —dijo—. La gente quiere respuestas. Nosotros queremos una comisión independiente que depure responsabilidades. Si el Gobierno trata de esconder algo, nos tendrá en la calle hasta que caiga.
Romina completó la jugada, con la voz de quien reparte culpa y absoluciones.
—Si hay intereses que se tocan, que se toquen. Nosotros solo pedimos que la investigación no se politice; que sea parlamentaria y que todo registro sea público. Transparencia total.
Maura escuchaba. Entendía que la palabra “transparencia” podía ser un arma de doble filo. En la práctica, una comisión parlamentaria con mayoría opositora podía usarse para presionar y filtrar selectivamente. Sus ojos buscaron a René; él no los miró, se limitó a tomar notas.
—No podemos convertir la investigación penal en una pelea de tribunas —dijo el fiscal que llevaba el caso—. Hay garantismo. Las diligencias tienen que preservarse y las pruebas aseguradas. Una comisión puede contaminar pruebas o coartar testimonios.
La discusión derivó en una guerra de eufemismos. Al final, se llegó a un compromiso: hubo recursos ampliados para la unidad de Maura, acceso a servidores y personal adicional, pero con la condición de compartir con la jefatura cualquier resultado preliminar antes de su difusión. Maura lo firmó bajo protesta; su firma en el papel fue una marca de resistencia y de pragmatismo.
Apenas cruzó la puerta de su despacho, su teléfono vibró con un mensaje anónimo: una foto del parabrisas de su coche con una hebra roja colocada bajo el limpiaparabrisas. El texto adjunto solo decía: “No te enredes”. Fue la primera amenaza explícita que recibió. No estaba dirigida solo a su ego; estaba dirigida a su método.
Esa noche, mientras el laboratorio trabajaba en la recuperación de fragmentos del USB encontrado en la papelera del despacho de archivo —un operario había dicho que vio a alguien dejar algo envuelto en un papel que acabó en la basura—, llegó otra alerta: alguien intentó entrar al laboratorio forense. Las cerraduras no habían sido violentadas, pero el sistema de alarma registró una manipulación de la cámara exterior. La policía de guardia había encontrado huellas de barro que no coincidían con las de ningún empleado.
Maura pasó la noche en la unidad, con la cafetería guardada a pocos metros y la ciudad afuera que seguía gesticulando su necesidad de culpables. A las tres de la madrugada, el perito llamó con voz baja y cansada.
—Hemos recuperado fragmentos —dijo—. No es claridad total, pero hay nombres. Hijo de X, Transferencia_1209, cuenta en una filial. Y hay una carpeta con la palabra L en mayúscula.
La palabra “L” era un eco que Maura ya conocía. La colocó en su libreta bajo la notación: “no certezas, constelaciones”.
Entonces sonó otra llamada, esta vez desde un número privado. La voz al otro lado fue breve, grave y sin inflexiones.
—Deje la investigación —dijo—. No por usted. Por los que podrían pagar el precio. No haga preguntas sobre el dossier L.
La línea se cortó antes de que Maura alcanzara a preguntar. No intentó rastrear el número de inmediato: el emisor lo anterior había hecho en tantas ocasiones que el gesto no siempre merecía la reacción. Pero la amenaza existía, y ya no estaba dirigida a sombras anónimas: buscaban amedrentarla.
Esa noche, acunada por un café que había perdido su primer calor hacía horas, Maura escribió en su libreta: “Si la política cree que me puede callar, no entiende la diferencia entre intimidación y evidencia. No cejaré”. Y debajo, con letra más pequeña: “Pero protegeré a mi gente. No expondré a inocentes para satisfacer la curiosidad de los poderosos”.
Sabía que esa postura la dejaba expuesta. En un país donde la verdad era combustible político, resistirse a los atajos le granjeaba enemigos poderosos. Ya no se trataba solo de descubrir quién había sacado el USB o quién había puesto la cinta en la cámara; se trataba de no permitir que la investigación fuera usada como arma de destrucción mutua entre facciones. Si el dossier existía y comprometía a muchos, la tentación de desaparecerlo era demasiado grande.
—Si hay alguien con privilegios que borró el respaldo, lo encontraremos —dijo Pablo por teléfono, con la calma de quien ha visto a administradores caer por menos—. Pero me va a costar entrar en servidores que ahora tienen ojos políticos encima. Si alguien se da cuenta de que estoy dentro, no será solo mi problema.