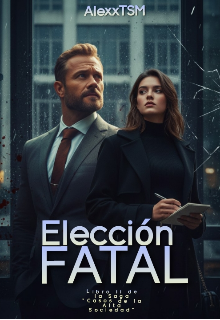Elección Fatal
Capítulo 16
—Ese apellido no me suena —dijo Maura, señalando la hoja—. ¿Quién es?
—Se llama Esteban Gómez —respondió uno de los analistas—. Empresario medianamente conocido en el circuito de eventos y hotelería. Tiene contratos con la campaña de Romina para logística. El giro grande llegó la noche de la reunión en el hotel San Martín, la misma en la que uno de los conserjes declaró haber visto a Romina y a un asesor de Mauricio conversar en pasillos separados.
La sala quedó un instante más silenciosa.
—¿Se puede relacionar esa transferencia con la reunión? —preguntó René.
—Tenemos el registro del pago y la reserva del hotel —dijo Braulio—. La transferencia salió inmediatamente después de esa cena. Además, Intercom remitió fondos a otras empresas pantalla vinculadas al circuito de donantes opacos que han asesorado a ambos bandos en distintos momentos. Es como si hubiese un pozo central del que se extrae para varias bocas.
Maura sintió cómo la telaraña se cerraba. No era solo una colisión de ambiciones personales; era un caldo en el que empresarios, asesores y operadores movían dinero en los intersticios de la política. Si Mauricio preparaba un dossier sobre financiamiento ilícito que alcanzara esa red, el costo para algunos podía ser devastador.
—¿Y la empresa de seguridad? —insistió Maura—. ¿Quién es el guardia vinculado al palacio?
Un nombre sobresalió: Luis “El Rata” Molina, un exmilitar que luego de retirarse había trabajado por años como jefe de seguridad en casas de altos funcionarios. Había cambiado su vida por una empresa que, en los papeles, ofrecía servicios de custodia de eventos, pero en el flujo de caja aparecían pagos por “consultorías” y “asesoramiento” que derivaban en retiros en efectivo.
—Lo llamamos “El Rata” por algo más que el apodo —dijo Braulio con ironía amarga—. Tiene antecedentes por trabajar en sectores grises. Si lo contratás, él conoce la trastienda.
Maura pidió que le mostraran las grabaciones del hotel San Martín y las bitácoras de reserva. Los archivos tardaron en llegar, pero no tardaron en decir lo necesario: fotos borrosas de dos personas que se encontraban en un salón privado, una factura de Intercom y un voucher bancario que coincidía con el giro. La fecha, la hora, la habitación. Había un testigo: el mozo que atendió la mesa, que recordaba la voz de uno de ellos porque había pedido un vino caro y luego había pedido que la cuenta no figurara para evitar filtraciones.
Maura fue a ver a Esteban Gómez a su oficina. Esteban la recibió con una sonrisa de quien no espera problemas.
—No tengo nada que ver con política —dijo, con las manos sobre el escritorio—. Hice un trabajo de logística. Cobré y cumplí.
—¿Recuerda quién le ordenó los pagos? —preguntó Maura.
—Un contacto de la campaña —dijo Esteban—. Me dijeron que era para “organizar público” y pagar proveedores. Yo no pregunté nombres. Fundé una empresa para eso: trabajo con eventos y me llaman.
Su evasión no la satisfizo. En su discurso había la mezcla típica de quien vivía de lenar huecos legales: no mirar el contenido de las bolsas, solo llevarlas. Pero en el recibo de pago existía la firma digital de una cuenta que, minutos antes, había salido de una transferencia desde la empresa pantalla. La noche que Maura abandonó la oficina de Esteban, la ciudad parecía más cargada, como si el aire llevara pólvora.
De regreso en la unidad, Maura ordenó seguir la ruta hacia los prestamistas. Un nombre volvió de la base de datos: “El Matón” tenía varios alias, pero el análisis de llamadas y el cruce con registros de cobranzas los había llevado a un tipo llamado Marco Rivas. Marco no solo prestaba dinero: lo garantizaba con violencia. Había registros policiales por amenazas, por coacción, y un retraso de pagos lo había convertido en una deuda peligrosa. Varias transferencias detectadas en las cuentas de entretenimiento iban a parar a prestamistas vinculados a Marco.
—Si alguien debía plata a Marco —dijo René—, suponen que no la va a cobrar con una carta. Y si Mauricio amenazaba con exponer fuentes de financiamiento, los que tenían más que perder tendrían un interés claro.
Maura repasó mentalmente el mapa: empresas pantalla, Intercom, El Rata, Marco Rivas, pagos nocturnos que alimentaban una red de ocio y de servicios de seguridad. Había piezas, y formaban una imagen inquietante: un círculo de complicidades que rodeaba las campañas y la maquinaria política.
Antes de cerrar la jornada, Maura pidió que se protegiera a los testigos. Le pareció indispensable: un mozo, una trabajadora del hotel, un contador de Intercom que, si alguien presionaba, podían recibir visitas indeseadas. Ordenó custodia discreta y un plan de entrevistas controladas.
Cuando salió de la Unidad, el crepúsculo ya teñía la ciudad. Caminó con la carpeta apretada contra el pecho, como quien lleva un arma antigua. Sabía que las cifras no probaban el asesinato por sí solas, pero sí mostraban el escenario en el que el crimen había sentido su origen. La plata no siempre compra manos, pero compra pasivos, silencios y la capacidad de presionar. En ese caldo, la decisión de alguien podía convertirse en muerte.
En su libreta escribió una frase que sentía como urgente: “Rutas: empresas pantalla > Intercom > pagos a seguridad y ocio. Marco Rivas: verificar llamadas y cadenas de coacción. Proteger a mozo y contador. Priorizar cruce con metadatos del hotel y cámaras del palacio”. Debajo, en tinta más gruesa, añadió: “El motivo existe, la autoría aún falta. No subestimar la capacidad de maniobra del poder económico”.
Esa noche, mientras la ciudad se apagaba en fragmentos de neón, Maura comprendió con una claridad que dolía: no solo investigaba un asesinato; agitaba una red en la que cada operación estaba pensada para que la verdad se diluyera en transacciones. El peligro no era solo físico; era estructural. Y para romper esa estructura necesitaría algo más que pruebas contables: necesitaría testigos que no pudieran ser comprados, y aliados que supieran moverse entre la ley y la sombra. Sabía de qué estaban hechas las redes, y también sabía que una vez las tocás, ellas te tocan de vuelta...