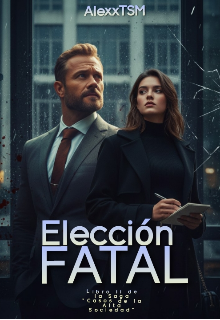Elección Fatal
Capítulo 17
El sobre no tenía remitente. Solo había una solapa pegada con cinta translúcida que crujió bajo los dedos de Maura cuando lo abrió en la cocina, a las diez de la noche, la luz amarilla encima de la mesa. Dentro había fotos: recortes de una serie de imágenes robadas —detalles de su rostro, su puerta, la matrícula del coche— y, sobre ellas, unas letras impresas en papel común: "DEJÁLO. NO TE METÁS." Al dorso, una frase escrita a mano con tinta gruesa: "Sabemos dónde dormís."
El estómago de Maura se acostó en frío. No por el papel —había recibido amenazas antes—, sino por la claridad de la intención. Alguien había dedicado tiempo a vigilarla y a recolectar. Encendió el teléfono, marcó a Braulio y, mientras hablaba, empacó las fotos en una bolsa de evidencia. Braulio dispuso custodia inmediata y un informe para la unidad de inteligencia.
—¿Algún tipo en particular? —preguntó Braulio por el auricular, la voz tensa y profesional.
—Las fotos vienen de cerca —dijo Maura—. Las tomaron con teleobjetivo desde un balcón. Revisá el parque frente a mi edificio: que no quede nadie.
La respuesta fue rápida, por las líneas, por la costumbre de moverse cuando la gente que protegían ya no podía esperar. A las once, un patrullero y dos agentes en civil revisaban el portal del edificio. Maura dejó que entraran, dejó que miraran las cerraduras, que escanearan la cámara del hall. No quería contenciones simbólicas; quería datos.
A la una de la madrugada, cuando Maura volvía con la mano todavía caliente del café que René le había traído —un gesto que ella aceptó apenas como logística, un vaso templado entre las manos—, la alarma del garaje explotó en un zumbido agudo. Corrieron abajo. Su auto, un Fiat azul que había aparcado frente al edificio, despedía un olor a goma quemada: alguien había prendido un trapo empapado en nafta debajo del capó y buscado que la chispa hiciera lo suyo. No hubo explosión; alguien había actuado torpe o el fuego se había apagado con las corrientes de ventilación.
Quedaron marcas negras, un olor que no se iba y, en el pavimento, huellas de calzado que los peritos fotografiaron y numeraron con paciencia.
—Intento de incendio, intento de intimidación— dijo el jefe de guardia mientras le pasaba a Maura un guante para que mirara las evidencias. —Alguien te quería muerta o al menos asustada.
René estuvo cerca todo el rato, manos ásperas en los bolsillos, ojos demasiado inquietos. Cuando el forense les dio los primeros indicios, René miró a Maura y, por primera vez desde que lo conocía, ella vio algo que no era solo amistad: una mezcla de preocupación, de rabia y—no lo admitía ni con la mirada—un cariño que la dejaba en evidencia.
—Tu sabes por qué te buscan —dijo René en voz baja, mientras los agentes recogían los restos del intento de incendio—. Esto no es casual. Tocaste algo que les duele.
Maura asintió. No lo dijo, pero lo pensó: había tocado el hueso. Y los huesos dolían más cuando a su alrededor había gente que se encargaba de que el dolor se transfiriera.
Al día siguiente, en la comisaría, la rutina de interrogatorios y expedientes fue reemplazada por un ápice raro de esperanza. Un viejo informante al que llamaban “Neco” entró con la mirada esquiva y un sobre manchado por el humo de cigarrillo. Se acercó a Maura, el olor del bar encima, y habló en susurros, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Traía un nombre: un técnico de cámaras que había trabajado en el hotel San Martín la noche del asesinato, un tal Javier Ramos.
—Lo hicieron por obligación —dijo Neco, colocando el sobre sobre la mesa. Dentro había un papel con un teléfono. —Le pagaron para callar —añadió—. Me dijo que quería declarar, que se lo tragó la culpa.
Braulio abrió las cejas. La posibilidad de un testigo técnico que hubiera manipulado las grabaciones era lo que Maura había estado buscando: la prueba de que alguien había hecho más que mover fichas en el banco. Si era cierto que habían cortado una grabación, la muerte no era solo un acto aislado; había sido habilitado por alguien que tenía la capacidad de intervenir en la evidencia misma.
—¿Por qué el tipo no lo dijo antes? —preguntó Maura.
—Lo amenazaron —contestó Neco—. Le dijeron que si hablaba, le pasaría algo a su viejo. También le ofrecieron plata. Dicen que no podés comprar a todos, pero a veces alcanza con comprar miedo.
Maura fue a buscar a Javier. Era joven, delgado, con manos de técnico manchadas de grasa y una mirada que evitaba coincidir con la de la detective. Su voz se quebró en las primeras frases.
—Me llamaron esa noche —dijo—. Me dijeron: "Vas a dejar de grabar en la sala B. En cuanto veas, cortas y te vas." Me pagaron una suma. Yo no era de acá; me contrataron por subcontrato. Pensé... pensé que era un trabajo más. Hasta que me enteré de lo que pasó.
—¿Quién te llamó? —preguntó Maura, vigilando cada inflexión.
Javier cerró los ojos un segundo, y al abrirlos los tenía húmedos.