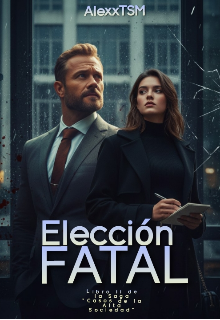Elección Fatal
Capítulo 21
La caja había estado escondida detrás de un archivo de presupuestos que nadie abría desde hacía años. René la había arrancado de la gaveta por una corazonada: el despacho de Mauricio era un nido de papeles que hablaban y algunos, los más íntimos, solo lo harían si los forzaban. La foto del sobre manchado que había llegado por correo anónimo esa madrugada coincidía con la caligrafía en el sello. Al abrirla, se desprendió un olor a papel viejo y tinta. Dentro había una colección de cartas: unas arrugadas, otras cuidadosamente dobladas, la mayoría dirigidas a “Mamá” o firmadas con una calidez que contrastaba con su tema: los negocios, los nombres, las cuentas.
Maura tomó la primera y leyó en voz baja, como si fuera a molestar a alguien con su descubrimiento.
“Querida mamá: no tenemos tiempo. Si no lo hacemos ahora, lo perderemos todo. Te pido que entiendas. No es por orgullo; es por la casa.”
Había una fecha, apenas una semana antes de la muerte: 3 de abril. Las otras cartas viajaban más atrás en el tiempo, cinco, siete años, discusiones sobre bodas arregladas, sobre socios que no se marchaban, sobre promesas hechas en sobremesas de familia. En muchas, Helenina exigía prudencia, discreción: “proteger la casa” se repetía como un estribillo, una receta.
Pero había una carta reciente, escrita por Mauricio con una claridad feroz que no dejaba lugar a dudas. Maura leyó: “No puedo seguir encubriendo. Les doy 10 días. Si no cambian, saco todo a la luz. Lo merecen. Y si por hacerlo pierdo el apellido, lo pierdo con la conciencia tranquila. No tengo miedo a las consecuencias.”
La frase fue un corte frío. Maura dejó la carta sobre la mesa. En la tinta, las palabras respiraban: era un hombre dispuesto a romper la estructura que lo había favorecido en parte, un hombre que había decidido apartarse del pacto de silencio que sostenía a su círculo.
—Esto complica todo —dijo René sin mirar—. Si Mauricio realmente tenía esas cartas listas para publicar, estamos ante un móvil íntimo. No es solo política; es traición familiar.
Maura asintió. El hilo de la investigación se hacía ahora más grueso, más humano: había no solo mentiras sino expectativa, orgullo, miedo.
Mandó citar a Amanda con urgencia. La encontraba en la casa que compartían, en la cocina, con una taza de té que nunca había sido su favorita. Se la vio distinta: los ojos hinchados, la voz tenue, las manos que jugaban con la cucharilla como quien busca perder tiempo.
—¿Qué sabía usted de las cartas? —preguntó Maura al sentarse frente a ella.
Amanda dejó la cuchara en el plato y la miró como si la interrogación la sorprendiera en medio de un ritual privado.
—Mauricio me dijo que quería limpiar las cosas —respondió—. Me dijo que tenía pruebas. Que estaba harto de ver cómo todo se manejaba con favores y cheques a nombre de empresas que nadie conocía. No sé si tenía cartas o no; él no me pasó nada. Pero juró que lo haría público.
—¿Usted le pidió que no lo hiciera?
Las manos de Amanda buscaron refugio en el borde de la mesa.
—Le rogué —dijo—. Le pedí que pensara en los chicos, en la familia. Le dije que no podíamos humillar a gente que nos había criado. Le imploré que lo hiciera de otra manera, que presentara las pruebas sin nombrar personas, que se asegurara de que no fuera una cacería pública.
—¿Por qué le rogó? —maura buscó la razón en la voz de Amanda—. ¿Qué tenía que perder usted?
—Todo —musitó Amanda—. Respeto, estabilidad, amigos. Las empresas de papá—hizo un gesto vago—, las donaciones, la casa. ¿Quiere entender? Si esos nombres salen, la vida que conocemos se termina. Y no solo la mía. Los niños pierden su mundo. Entiendo el lado ético, lo entiendo —dijo, con la voz rota—. Pero le pedí que lo pensara porque vi en sus ojos esa obsesión y tuve miedo. Tenía miedo de perderlo a él y de perderlo a todo lo demás.
Maura la miró largo rato. No había en Amanda la ranciedad de una conspiradora; había una mezcla de incendio y temor, la defensa instintiva de quien ve cómo la amenaza desmenuza algo más que un patrimonio...