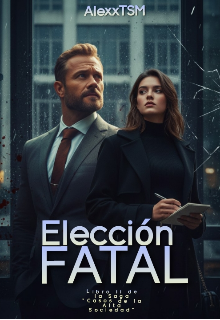Elección Fatal
Capítulo 23
Esa noche, Maura revisó las cartas otra vez, una a una. Había en ellas nombres codificados, referencias a cuentas y a contratos con Guardian y Protección Norte. Algunas frases indicaban pasos: "Si mañana recibo una confirmación del secretario, publico", "si la gente no responde, saco el paquete a prensa". Había también una nota suelta, escrita a mano con una letra apurada: "Si algo me pasa, busquen en las transferencias del 3 de abril". Era la misma fecha que el anónimo había marcado en la foto. La lógica del suicidio o del accidente daba paso a la idea del plan: alguien había querido neutralizar la posibilidad de la exposición a toda costa.
René volvió con un informe más: la pericia de las cartas. Huellas digitales de tres personas en los sobres: Mauricio, claro; una mano de mujer coincidente con la secretaria de Helenina; y una tercera huella parcialmente borrada que pertenecía a alguien no identificado. Además, el análisis de la tinta y el papel arrojó que la carta decisiva —la amenaza de publicar— había sido escrita en el despacho, con papel oficial y una pluma que aparecía en la lista de inventario de Mauricio. Parecía una prueba de autenticidad: Mauricio había planeado hacerlo desde su propio entorno, no desde la clandestinidad.
Maura cerró los ojos un instante. La evidencia formaba un rompecabezas que no se quería montar careciendo de la pieza humana que empuñó la herramienta letal. Pero el motor del crimen estaba cada vez más visible: proteger la casa, la red, el apellido, aunque fuera a sangre fría.
En los días siguientes los interrogatorios se volvieron más tensos. Apariciones de amigos de la familia, productores de eventos, socios de conveniencia. Un exsocio de Mauricio que se mostró dispuesto a colaborar dijo una frase que Maura no olvidaría: “En este país no se rompen pactos; se ejecutan consecuencias.” Traducción: la violencia era una herramienta de mantenimiento.
En medio de la vorágine, Javier, el técnico, pidió hablar con Maura protegido por dos policías. Sus ojos delataban el desgaste: había dejado de dormir, de mirar el teléfono sin sobresaltos.
—Tengo miedo —dijo—. Vi cosas en las grabaciones que borré. Cortes, capas, mensajes cifrados. Lo hice porque me pagaron. Me pagaron para limpiar la pista. Lo siento —repitió—. No solo por lo que hice, sino por dejar que alguien le hiciera daño. Él me había dicho que no era tan malo... que se podía confiar.
—¿Pagaron quiénes? —preguntó Maura.
Javier meneó la cabeza. —Empresas de seguridad. Un nombre recurrente: Molina. Pagos en sobres y transferencias por medio de empresas pantalla. Y algo más: una mención a la “casa”. Dijeron que la orden venía de arriba. No sé si “arriba” es la madre, el marido de la madre, o ese mundo entero que sostiene los favores.
La pieza encajaba: no un solo culpable, sino una red que interpretaba amenazas como actos de guerra. Maura pensó en la carta de Mauricio, en la promesa a su madre y en la manera en que la casa se convirtió en una palabra que justificaba el todo.
Hubo un momento en que la fiscalía recibió una llamada de un asistente de prensa que se ofrecía a comprar las cartas que habían salido a la luz; decía que tenía un medio dispuesto a publicarlas a cambio de no incluir ciertos nombres. Era una oferta obscena: comprar la narración para moldearla. Maura la rechazó con prontitud. No quería que el arreglo mediático reescribiera la moral de los hechos.
La investigación avanzaba en escalones. Maura ordenó vigilar a los principales implicados, cruzar transferencias, seguir los movimientos de cuentas de la consultora que aparecía en la cadena de pagos. Los movimientos coincidían con la tesis: la empresa había recibido un pago grande el 3 de abril y había hecho una transferencia tres días después a un abogado con cuentas en el extranjero. Otro pago pequeño iba a manos de un hombre que figuraba como “operador” y que no volvió a reportar actividad después de la noche del veintidós. El patrón era de limpieza: pagar por cortar lazos, pagar por replantear la verdad.
Pero había más: en una carta sin firma que apareció entre los papeles, alguien había escrito a mano una pregunta simple y terrible: “¿Qué se protege cuando protegemos la casa? ¿El apellido, o la impunidad?” Quien la escribió la dejó a la vista, como una provocación o un acto de arrepentimiento.
Maura sintió el peso de la frase. En su oficina, la luz de la mañana atravesaba las persianas creando líneas rectas sobre la mesa. La fiscalía se movía entre el deber de hacer justicia y la sensación de que la justicia era una tijera que podía cercenar familias y destinos. Lo pensó y dio la orden que ya se esperaba: profundizar en la cadena de pagos, solicitar colaboración internacional para la cuenta del abogado en el exterior, y pedir protección para quienes declararan. Si la red era vasta, necesitaban testigos vivos.
Antes de que cerrara la jornada, Maura tuvo una última visita: el hermano menor de Mauricio, un tipo callado que había aparecido apenas en reuniones familiares. Entró sin pedir permiso y se sentó en la silla frente a la mesa. No traía declaraciones juradas ni pruebas, traía una historia de niño: recuerdos de sobremesas, del ritual de la firma, de la sensación de pertenecer a algo que no se cuestionaba. Sus ojos se enrojecieron.
—Mi hermano estaba desesperado —dijo—. Él creía que podía cambiar algo. Que si uno lo decía, todo cambiaría. Yo le dije que no jugara con fuego. Y ahora... ahora no quiero venganza. Quiero saber qué pasó.
—¿Cree que la familia habría preferido que no lo hiciera? —preguntó Maura.
El hermano tragó y pareció calcular.
—No lo sé. Creo que la familia amaba la idea de una casa intocable. Pero era Mauricio quien hablaba de la verdad. Y eso... eso lo mató. Alguien creyó que defender la casa era defender un negocio que debía permanecer sucio.
La conversación dejó a Maura con una visión más vívida: en la familia había una tensión generacional. Mauricio representaba la posibilidad de modernidad ética; los mayores representaban la continuidad. Esa grieta era la que había prendido la mecha.