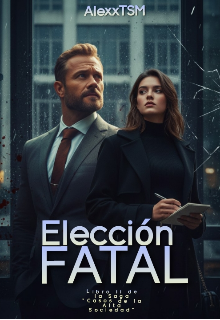Elección Fatal
Capítulo 26
En una tarde de lluvia, Maura se presentó en la casa de Helenina con el informe básico: peritaje independiente que demostraba plantación de pruebas, confesión del técnico, y pagos a operadores vinculados a Molina. El living olía a té y a libros viejos; la señora la recibió con la serenidad completa de quien ha aprendido a rearmar gestos.
—No me sorprende —dijo Helenina, con la voz contenida—. En este mundo, hay que correr rápido. Hay que tapar lo que puede pudrir.
—¿Usted mandó a alguien a fabricar pruebas? —preguntó Maura sin rodeos.
Helenina la miró con fría claridad.
—Le digo lo mismo que le dije antes: yo pido discreción. Si alguien interpretó esa discreción como una orden para limpiar todo, yo no respondo por eso. No doy instrucciones delictivas. ¿Me lo pregunta porque quiere creer que hay manos visibles más allá de la mía? Entonces sí: hay gente alrededor de la casa que interpreta órdenes. No son mis manos, pero sí mi mundo el que se salva cuando arriman el serrucho.
La respuesta no era una admisión ni una negación. Era una confesión de la estructura misma: deseos convertidos en actos por terceros. Maura la dejó sin más; no podía basar una acusación en la ambigüedad del poder. Necesitaba el eslabón que mostrara instrucciones directas.
Y sabía también otra cosa: quien hubiera planeado usar a una mujer como pantalla no se detendría por vanas amenazas. Si quería llegar hasta el círculo íntimo que había decidido cerrar filas, tendría que cruzar calles donde la palabra “cuidado” no era un consejo sino un juramento: a cada paso, una mano que protegía y otra que apuñalaba. La trampa había sido exhibida; ahora faltaba desmadejar quién la había tejido.
La investigación entró en una fase lenta y terrible: seguir flujos de dinero, desentrañar quién habló con quién por teléfono, quién pagó a quién. Era el trayecto aburrido y meticuloso que sacaba a la luz el uso de nombres y cuentas pantalla. Los peritos de la unidad hallaron que varios pagos pequeños coincidían con salarios en negro que, al sumarse, podían haber financiado el pago de técnicos y operativos. El pago grande al abogado en el extranjero parecía el cierre: pagar para “abrir” y luego callar.
Hubo una audiencia preliminar en la que la fiscalía pretendió sostener la hipótesis original: Ágata como autora. La defensa presentó la nueva evidencia: coacciones, plantación, confesión de Javier. Los periodistas cubrieron la audiencia con la mezcla de prisa y espectáculo que siempre acompaña los procesos más sabrosos.
En los pasillos, los operadores de prensa murmuraban: “Si Ágata sale libre, ¿quién queda? ¿La familia? ¿Molina?” La respuesta pendía en el aire.
Esa noche, Maura salió sola del edificio y se quedó parada en la esquina, sin subirse aún al auto oficial. La lluvia le pegaba en el rostro sin invadirla del todo; era una capa de frío que no le impidió pensar. Había un objetivo claro: desmontar la trama que había convertido a una mujer vulnerable en chivo expiatorio. Pero el juicio que venía no sería solo técnico; sería una pulseada con intereses.
René la llamó con un dato nuevo y breve: otra transferencia, un monto menor, había salido de una cuenta asociada a la consultora vinculada con la familia y había sido ingresada en efectivo en una sucursal de la zona. Una operación de limpieza. La trampa no era solo policial; era financiera y simbólica. Se pagaba para que la ciudad creyera en la versión conveniente. Se pagaba para proteger la casa.
Al regresar a la oficina, sobre la mesa de Maura había un sobre sin remitente. Dentro, una foto polaroid: la imagen borrosa de una mano que sostenía una servilleta en el despacho, la fecha manuscrita en el borde: 23 de abril. En la esquina, con tinta fina, una palabra: “Cuidado”.
Maura sostuvo la foto un instante y pensó en la palabra. Cuidado no era advertencia neutra: era un mandato para quien investiga. En su cabeza la trampa se había definido: habían querido una pieza perfecta —la amante— para cerrar la historia, y la habían fabricado con manos que se movían desde la sombra de la casa.
Cerró el sobre, lo dejó sobre la mesa, y, sin mostrar temblor, llamó a Linares.
—Reforcemos el análisis del tercer perfil en las huellas —dijo—. No solo quiero saber quién plantó la servilleta, quiero saber quién firmó los cheques que pagaron por ese montaje. Y rastreen un celular: “Tito”, el operador que nombró Javier. No vamos a dejar que esto sea sencillo para ellos.
En su despacho, la caja con las cartas de Mauricio todavía esperaba, cerrada como un cofre con secretos. Maura la miró por un instante y luego se giró hacia la pantalla con la carpeta abierta. La trampa había sido tendida: habían intentado cerrar el caso con un nombre que cortara la historia en seco. Ella no lo permitiría. Pero sabía también que esa decisión pondría en juego algo más que su carrera: pondría en juego la paciencia de quienes no soportan que el polvo del poder se remueva.
La noche trajo un viento que barrió la ciudad. En algún punto un mensaje anónimo parpadeó en el teléfono de Maura: sin texto, solo una dirección y la hora. No había firma. En la bandeja de entrada, la palabra “Cuidado” resonó otra vez.
Maura apagó la luz de su oficina, recogió la carpeta y se fue. Tenía claro que la trampa había sido diseñada para parecer humana y definitiva. Lo que no sabían quienes la habían armado era que, para ella, la verdad tenía menos prisa que la ciudad, pero más paciencia que el miedo. Iba a desarmar la red desde el fondo: por los pagos, por los técnicos que habían sido sobornados, por la persona que había ordenado que se protegiera la casa a toda costa...