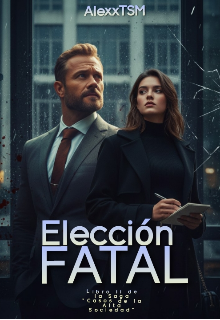Elección Fatal
Capítulo 30
La lluvia de la tarde había dejado charcos negros en las baldosas del distrito. Maura abrió la puerta de su edificio con la sensación de que algo iba a romperse esa noche; no sabía aún si sería una verdad que encajaría o una cuerda más que se tensaría. René la esperaba en la cocina, apoyado en la mesa como si la madera pudiera sostenerlo. Había pedido que la cena fuera sencilla: sopa, pan, vino barato. El gesto, en un hombre acostumbrado a otra mesa, sonó a penitencia.
René llegó con la corbata desanudada y la mirada de quien ha pasado por demasiadas oficinas a lo largo del día. Cuando Maura cerró la puerta detrás de él, él dejó caer los hombros y, por primera vez, fue el que habló sin politeces ni rodeos.
—No vine a hablar de fiscalidad ni de protocolos —dijo, con la voz áspera—. Vine a decir la verdad. Lo siento por cómo suena, pero no puedo seguir con esto asfixiándome.
Maura lo observó. En su gesto no había el teatro habitual de los funcionarios. Había cansancio y un remanente de orgullo que le impedía quebrarse en llanto de inmediato.
—Cuéntame entonces —respondió ella—. Nada de circunloquios. ¿Qué hiciste, René?
Él tragó, movió los dedos como quien busca un comienzo. El sonido del cucharón contra la olla fue el único ruido por un rato.
—Intercedí —dijo al fin—. Entre la familia y quienes podían “operar” los daños. No fue solo pedir que se controlara un comunicado. Presioné. Pedí que borraran cosas. Lo hice pensando en el interés institucional, en evitar que se desatara una crisis que podía afectar a la nación.
Maura dejó la cuchara sin moverse. La palabra “intercedí” flotó entre los dos como un vaso que podía hacerse añicos.
—¿Borrar cosas? —repitió ella con la calma que usaba en los interrogatorios—. ¿Qué cosas, exactamente?
René cerró los ojos. En su frente se marcaba una red de arrugas más aguda que la de la edad real. Habló como quien confiesa un pecado más que un delito.
—Grabaciones. Copias de seguridad. Pedí a técnicos que sobrescribieran archivos en los servidores de la casa. Les exigí que reformatearan discos y que “resguardaran” ciertos logs. Les pedí, además, que fabricaran versiones alternativas de eventos: conversaciones reinterpretadas, relojes con horas cambiadas, mensajes que parecieran anteriores a lo que fueron. Todo lo necesario para que el dossier llegara al público con “pero” y no con una bomba.
Maura sintió que se le helaba la sangre. Los tecnicismos —sobrescribir, reformatear, logs— no eran solo palabras: eran el lenguaje de la invisibilidad. Había manos, pantallas, personas que obedecían órdenes sin hacerse muchas preguntas.
—¿Quiénes? —preguntó ella, pero la pregunta no fue solo por nombres—. ¿Quiénes ejecutaron eso? ¿Quiénes eran los técnicos?
—Gente que se movía entre la seguridad privada y pequeños talleres de informática. No nombres públicos, sino solapados: un técnico llamado Germán Varela, responsable de sistemas en una subcontrata; un supervisor que responde a Guardianes Integrales llamado Alejandro Méndez; y… —su boca pareció buscar una palabra— —un intermediario más fuerte, que conocemos como “el Sargento” aunque ya no esté en la Fuerza. Rubén Cárdenas.
El nombre de Alejandro hizo que Maura recordara la mención torpe de Danilo en la fiscalía. El apodo del exmilitar —“el Sargento”— le hizo asentir internamente: conocía historias de hombres que, terminada la bandera, habían cambiado el uniforme por tareas de ejecutar ordenes sucias.
—¿Qué hiciste con esas personas, René? —insistió Maura.
René apretó las manos contra la mesa hasta que le palidecieron los nudillos.
—Mandé que se hicieran cargo. Les expliqué el contexto. Les dije que lo que pedía la familia no era venganza sino contención. Les aseguré que no iban a quedar en la nada si colaboraban. Les prometí contratos. Les facilité acceso a la casa. Les di las llaves de ciertos armarios. No pensé que alguien llegaría a disparar. Creí que los “trabajos” se limitarían a borrar y a montar alternativas.
La sopa tembló en el tazón cuando René habló. Maura tuvo que respirar hondo para no dejar que la incredulidad la traicionara.
—¿Quién dio la orden de llevar armas? —preguntó ella, con la voz que no era más que una paleta de diagnóstico.
—Yo no. No tenía facultad ni intención de ordenar ejecuciones —replicó René con insistencia—. Pero sí sé que a algunos de esos operativos se les había suministrado material. Alguno lo pidió por su cuenta, otros lo recibieron por logística de la empresa. Rubén Cárdenas, por ejemplo, tenía contactos en la provisión de personal de riesgo. Tenía la fama de resolver problemas “definitivos” cuando las cosas se complicaban.
Maura pensó en la escena del despacho revuelto, en la cámara que mostraba una sombra saliendo a las 23:46, en las manos que habían manipulado un arma.