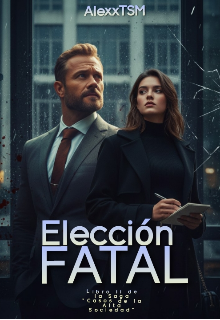Elección Fatal
Capítulo 34
La sala del tribunal estaba llena hasta el último banco. Había una tensión húmeda en el aire, como si la propia madera de las bancas contuviera la expectativa de la gente. Afuera, las cámaras repetían fragmentos de los testimonios, y adentro cada palabra parecía pesar el doble. Maura llegó temprano, con la carpeta de peritajes bajo el brazo, y se sentó en una de las primeras filas para no perder detalle. Frente a ella, las partes ocupaban sus lugares: la fiscalía a la izquierda, las defensas a la derecha, y en el centro, la familia Gálvez, con Orlando rígido y Romina con la cara desfigurada por una máscara que intentaba ser serena.
Abría la jornada la lectura de pruebas técnicas. Un perito en balística subió al estrado con un maletín de cuero y dio una explicación que combinó precisión y resignación.
—Se examinó el proyectil recuperado de la escena —dijo—. No se halló pólvora en la mano de ningún imputado que permita afirmar la autoría del disparo fatal. La trayectoria indica que hubo una manipulación de la escena posterior: se movieron cuerpos, se reubicaron cuerpos, y los sobres con pruebas no quedaron donde correspondían. Además, varios testimonios coinciden en que hubo más de un arma involucrada en la noche, aunque no todas aparecieron.
Una defensa intentó levantar la voz y cuestionar el rigor de las pericias; la audiencia murmuró. Maura sintió un frío en la nuca. La evidencia física, por mutua complicidad entre sucio y profesional, se había vuelto esquiva.
La primera testigo en entrar fue Ágata. Su llegada provocó un silencio de expectativa: venía temblando, pero su paso era firme. La sala la miró con mezcla de curiosidad y compasión; quizás alguien esperaba que confesara culpabilidades mayores, quizás que recitara la versión que les habían vendido durante semanas.
Se sentó, cruzó las manos y miró al juez.
—Mi nombre es Ágata —dijo—. Trabajaba en la casa como secretaria. Yo… yo no quería mentir, pero me presionaron. Me dijeron que si no hacía lo que me pedían, me quedarían sin trabajo, sin referencias. Me pidieron que dijera que había llegado tarde, que todo ya estaba arreglado, y me dieron una lista —miró a los abogados de la fiscalía, como pidiendo a alguien que confirmara—: nombres, horarios. Me obligaron a reproducir una versión que me cerraba la boca y ensanchaba la culpa de alguien más.
—¿Quién la presionó? —preguntó la fiscal Carla Sanz, con su voz cortante y sin compasión por las evasivas.
Ágata tragó saliva.
—Helenina me llamó varias veces —contestó—. Amanda también. Me dijeron que era por "la familia", que no se comprendiera mal la situación. Me dieron dinero para que no hablara con nadie.
—¿Y usted coincidió con esas versiones? —insistió la defensa de Amanda, tratando de sembrar la duda.
—Al principio —admitió Ágata—, sí. Pero después… Después fui a la policía. No fui la única. Vi a Danilo aquella noche. Lo vi discutir con su padre. Les digo la verdad: lo vi empujar puertas, intentar controlar gente. No vi a Mauricio con un arma. No vi a la persona que apretó el gatillo.
Hubo un murmullo en la sala. Romina se cubrió la cara con la mano; Orlando apretó la mandíbula hasta que se le marcaron las venas. La fiscalía aprovechó el silencio.
—¿Le dieron instrucciones concretas? —preguntó Carla.
—Sí —contestó Ágata—. Me enseñaron cómo mentir con seguridad. Me dijeron qué frases usar: "Hubo una pelea", "sucedió rápido", "nadie quería que pasara". Me dijeron que no dijera nada de transferencias ni de contactos.
La defensa intentó minar la credibilidad de Ágata: preguntas sobre su pasado laboral, sobre deudas antiguas, insinuaciones sobre su necesidad de dinero. Pero cuando la fiscal mostró los registros de llamadas y las transferencias que coincidían con los pagos a cuentas controladas por intermediarios, la defensa retrocedió. La correlación entre órdenes y pagos era clara..
Después de Ágata, declaró Javier M., el exagente arrepentido. Su presencia había sido decisiva desde el principio: sin su colaboración y sus audios Renée no hubiera tenido por dónde agarrar la red. Invitado a describir la noche, Javier respiró profundo.
—Me contrataron para ir y "asegurar documentos" —dijo con la voz apagada—. No sabía exactamente quién los había contratado. Lo vi a Danilo. Estaba alterado. Dijo que aquello no podía trascender. Me dieron una lista de cosas a buscar. Cuando todo se fue de las manos, salí corriendo. No vi el disparo; vi correteos, empujones. Después supe que alguien había accionado el arma.
La defensa de Danilo explotó.
—¿Usted niega haber disparado? —preguntó, con la intención de sembrar duda sobre la identificación de su cliente.
—No disparé —contestó Javier—. No puedo decir quién lo hizo porque no lo vi con claridad. Había confusión. Había luces, gritos. Oí un solo disparo, pero no distinguí la mano ni la voz. Después, muchos se pusieron a limpiar. Se cambiaron posiciones. Se movieron cuerpos.
El tribunal retumbó con ese "se movieron cuerpos": la fiscalía lo aprovechó para explicar la existencia de un encubrimiento planificado. Documentos bancarios presentados en pantalla mostraron transferencias hacia buzones de la red que habían contratado a los llamados "limpiadores". Los pagos estaban etiquetados con eufemismos; las empresas eran fachadas. Y en todas, un hilo: cuentas relacionadas con la familia...