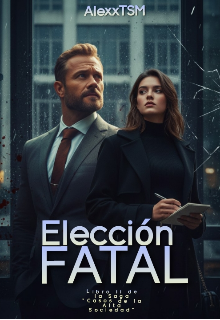Elección Fatal
Capítulo 36 [FIN]
La plaza donde habían clavado fotos de Mauricio se había convertido en un pequeño altar ciudadano. Flores, cartas, velas que se iban consumiendo con la brisa; un cartel con la frase “No fue en vano” pegado con cinta. Era temprano cuando Maura llegó; quería ver aquello antes de que la rutina de la prensa y la política hiciera de nuevo su mella. Caminó despacio entre los rostros impresos en papel, se detuvo en una de las fotos donde Mauricio sonreía sin la sombra de la fatiga que la fama deja a veces en los políticos. Puso la mano sobre el marco y se quedó un rato en silencio.
Ella sabía que la causa ya había cerrado su trámite legal. Sabía también que las certezas eran fragmentarias: se habían condenado piezas de la red, pero la mano que apretó el gatillo seguía sin nombre en la sentencia. Lo que la inquietaba no era solo eso: era la sensación de que, en la ecuación moral del caso, algo esencial se había perdido. Mauricio había elegido exponer la corrupción; esa elección lo había situado en la línea de fuego —literal y simbólica— y nadie le devolvería la elección.
...
La mañana siguiente Ágata llamó por última vez desde un teléfono prestado. Tenía la voz ronca, pero firme.
—Me voy mañana —dijo—. Tengo un pasaje con rumbo a un lugar donde nadie me conoce. No quiero entrevistas, no quiero que me rastreen. Gracias… a todos.
—¿No quieres que te acompañemos? —preguntó Maura, sin saber si ofrecía un consuelo práctico o una forma de expiar su propia culpa.
—No —contestó Ágata—. No necesito tutelas. Necesito distancia. Y, por favor, cuiden a mi madre. Ella no tiene culpa de esto.
Colgaron luego de unos silencios. Maura miró la foto de Ágata que tenía en la carpeta del sumario: la mujer que había entrado en la historia como pieza menor y que, sin embargo, había pagado el precio de la verdad con su vida cotidiana. Ágata salió del país con un documento nuevo, con una identidad que no borraba sus cicatrices, pero que quizá le ofrecía la posibilidad de rehacer las costuras rotas.
...
En la sala de visitas de la prisión, Danilo esperaba con la mirada clavada en la mesa. Estaba más delgado, con el pelo corto y la piel pálida; sin embargo aún había en él un gesto de desafío. Orlando no lo acompañó: prefirió conservar su reputación pública a cualquier riesgo de protagonismo. En su lugar vino su abogado, y con él la sala fue un cruce de reproches y silencios.
—No vine a suplicarle nada —dijo Danilo cuando Maura se sentó frente a él tras el vidrio—. Vine a escuchar. Dime: ¿valió la pena?
La pregunta iba para Maura, aunque no era ella quien había tomado la decisión de Mauricio. Maura dejó caer las manos sobre la mesa, torcidas por la fatiga.
—La justicia no premia valentías ni castiga intenciones —contestó—. Se ocupa de hechos. Lo que vos llamás "valer la pena" es algo que la historia, no yo, responderá. Pero si te sirve, en lo inmediato pagaste por haber sido parte de la cadena. No pagaste por ser el autor del disparo.
Danilo rió sin humor.
—Pagan los peones —murmuró—. Los nombres grandes siguen respirando. ¿No te lo parece injusto?
—Lo parece —reconoció Maura—. Y lo es. Por eso esto tiene que quedar claro: la sociedad debe mirar más allá del veredicto y preguntar por responsabilidades políticas y morales. La prisión es un castigo legal, no un cierre social.
Danilo la miró con una mezcla de odio y gratitud.
—¿Y vos? —dijo—. ¿Qué hiciste con la verdad, Maura? ¿La protegiste o la usaste?
Ella dejó pasar unos segundos.
—La busqué —contestó—. Y eso, en nuestro oficio, es la forma más honesta de usarla.
...
Amanda y Helenina, después del humo Los domicilios de Amanda y de Helenina fueron lugares distintos de silencio. Amanda había convertido su despacho en un molde vacío: cuadros en blanco, teléfonos que no sonaban como antes y un calendario político con fechas tachadas. Helenina, en su apartamento, tenía cajas y facturas en montones; la contabilidad que había sido su fortaleza se había vuelto el instrumento de su caída.
Ambas fueron citadas por comisiones administrativas, inhabilitadas temporalmente y sometidas a procesos internos en sus asociaciones profesionales. Saltó la nota en cadena nacional: “Consecuencias políticas tras el juicio.” En la tele, los panelistas discutían si la sanción económica y la inhabilitación profesional bastaban. Había, para algunos, una sensación de que la justicia civil acompasaba el veredicto penal, pero la herida era también pública: la carrera de ambas había quedado marcada por el dedo que señalaba el encubrimiento y la mercantilización de la verdad.
Amanda recibió a una periodista en su casa, y la conversación fue una partida de ajedrez.
—Nadie quiso que terminara así —dijo Amanda cuando la cámara ya estaba apagada—. Yo me dediqué a la gestión de crisis, a reconducir imágenes. Si alguien vio en eso la actuación de un ejecutor, se equivocó. No tengo sangre en las manos.
La periodista apretó la libreta.
—Pero hubo pagos, mensajes, llamados nocturnos.
—Son gestiones —replicó Amanda—. No soy la mano que disparó. No puedo controlar lo que otros hacen.
La respuesta sonó, para algunos, como la defensiva de quien no tiene otro recurso. Para otros fue la confirmación de que el poder tiene maneras de dispersar la responsabilidad hacia lugares donde la ley tropieza con la ambigüedad.
...
René pidió ver a Maura antes de que el ruido del proceso se apagara por completo. Se encontraron en una cafetería modesta, lejos de las cámaras. René llegó con la inquietud de alguien que ha sido puente entre mundos peligrosos y la ley.
—Creí proteger algo —dijo René, repitiendo casi textualmente lo que había dicho antes—. Aprendí que proteger no puede ser sin verdad.
Ella lo miró con la distancia que había puesto entre lo profesional y lo personal durante todo el proceso.
—¿Te arrepentís? —preguntó Maura.