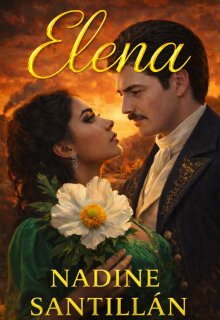Elena
Capítulo 5
Al entrar, Francisco y Elena fueron recibidos con un aire de dignidad y hospitalidad que impregnaba toda la casa. José Antonio, robusto y amable, los condujo hacia el salón principal, donde la luz del atardecer se filtraba por los altos ventanales, iluminando alfombras tejidas a mano, muebles de madera noble y tapices que contaban historias de la familia. Cada paso que daban resonaba con discreta solemnidad, recordando que allí se medía tanto la cortesía como la prudencia.
No era casual aquel modo de recibir. José Antonio había crecido bajo una crianza firme, marcada por una madre autoritaria en las formas pero profundamente amorosa, que supo templar en él un carácter dócil sin volverlo débil. De esa educación heredó una disposición natural a acompañar antes que imponer, virtud que se manifestaba tanto en su trato cotidiano como en la paciencia con que sostenía —y alentaba— las iniciativas de su esposa. Perteneciente a una de las familias más adineradas de San Capistrano, nada le había sido negado; sin embargo, lejos de exhibir su posición, cultivó una misericordia discreta y un trato llano, sin aires de grandeza, cualidades que le valieron, entre otras cosas, la amistad franca de Francisco.
María Luisa Álvarez de Toledo los esperaba con una sonrisa serena y cálida. Su vestido, sencillo pero de impecable corte, resaltaba su porte elegante y su gracia natural. Cada gesto suyo estaba medido con delicadeza: la inclinación de su cabeza al saludar, la forma en que ofrecía la mano a Elena, y esa sonrisa que transmitía tanto cordialidad como una autoridad silenciosa. Había algo en su presencia que invitaba a confiar, pero también a medir cada palabra y cada mirada.
Criada en un hogar donde fue tratada como una reina sin necesidad de corona, María Luisa había recibido de su padre una devoción incondicional. Hombre severo en carácter y generoso en afectos, nunca distinguió entre hijos e hijas al momento de otorgar atención, y no pocas veces ella fue objeto de mayores cuidados que sus propios hermanos. Sus gustos fueron atendidos, sus caprichos escuchados, no por indulgencia vacía, sino por una convicción profunda de protegerla.
Al concertar el matrimonio, el padre no dudó en advertir a José Antonio —con la seriedad de quien no bromea con lo esencial— que debía tratar a su hija como a lo más frágil y valioso de su vida, pues de otro modo estaría dispuesto a batirse a duelo por su honor. José Antonio comprendió de inmediato y respondió, sin grandilocuencias, que así lo haría. Aquella lealtad silenciosa, oculta bajo su serenidad, ya hablaba de la fuerza de carácter de ambos.
A pesar de provenir también de una de las familias más ricas de California, María Luisa no había hecho de esa abundancia un pedestal. Era amable, sencilla en el trato, dócil sin ser sumisa. Cuando su padre le propuso el enlace con José Antonio, aceptó con serenidad: entendía el peso de los apellidos, el orden social y la promesa de un legado sólido. Creyó —con esa intuición que a veces precede a la certeza— que de esa unión podía nacer algo duradero, y su mirada guardaba, bajo la calma, un brillo de determinación que pocos advertirían.
—Elena, me alegra conocerte —dijo María Luisa con voz suave—. Confío en que el viaje haya sido tranquilo y que nuestra casa te resulte agradable.
Elena respondió con una leve inclinación de cabeza, cauta pero impresionada por la serenidad y calidez de la dama. Francisco, a su lado, se mantenía erguido y atento, aunque su semblante reflejaba más sentido del deber que afecto genuino, algo que Elena percibió con aguda claridad.
Mientras avanzaban hacia un amplio comedor adornado con candelabros y mesas de madera tallada, Elena no pudo menos que notar la manera en que Francisco trataba a sus anfitriones: cortés y correcto, contenido, como si cada gesto obedeciera más a un compromiso que a un sentir espontáneo. Había en su porte algo de firmeza templada, de caballero acostumbrado a batallas que aún no se libraban, y Elena sintió que ese mismo temple la atraía de manera inconfesable.
Con todo, algo comenzaba a moverse en su interior. Elena sentía que su corazón se inclinaba hacia él, aun cuando su razón le recordaba que la promesa que le había hecho estaba teñida de obligación más que de amor. Cada vez que sus manos se rozaban al andar, o que sus miradas se encontraban por un instante, un calor extraño la recorría, acompañado de un temor sordo a confiar más de lo debido. Era un fuego silencioso, contenido, que presagiaba tormenta y pasión.
María Luisa, percibiendo la tensión que se agitaba entre ambos, los observaba con discreta benevolencia, como si comprendiera sin palabras que bajo aquella formalidad se escondían afectos complejos que requerían tiempo y paciencia.
—Deseo que se sientan cómodos en esta casa —dijo, con una cordial sonrisa—. Considérenla suya mientras permanezcan con nosotros.
Elena inclinó nuevamente la cabeza, mostrando gratitud, aunque por dentro seguía asaltada por la duda. Francisco, atento a cada uno de sus gestos, aspiró hondo y resolvió mantener la promesa, aunque aún no alcanzase a comprender del todo los sentimientos que comenzaban a despertarse en su propio pecho. Algo en su interior le decía que esa calma era frágil, y que cualquier instante podía cambiarlo todo.
Después del almuerzo, cuando el sol empezaba a declinar y la brisa se tornaba más suave, Elena y María Luisa salieron a pasear por los jardines de la hacienda. El aire olía a romero y madreselva; los senderos de grava crujían bajo sus pasos, y las sombras de los olivos y naranjos se alargaban sobre la tierra. A lo lejos, el murmullo de una fuente de piedra acompañaba su andar con constancia, mientras algún pájaro distraído se atrevía a cantar sobre la rama más alta.
María Luisa caminaba con natural elegancia, sosteniendo con delicadeza el abanico de marfil que llevaba consigo. De tanto en tanto lo abría y lo movía suavemente, más por hábito que por calor. Elena, en cambio, avanzaba algo más callada, pensativa, siguiendo con la vista el movimiento de las hojas cuando el viento las rozaba, consciente de que su corazón latía con un ritmo distinto al de la tranquilidad que la rodeaba.