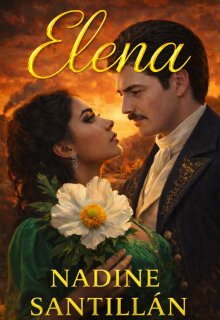Elena
Capítulo 6
El sol del mediodía bañaba el patio central de la hacienda. La brisa movía con suavidad las enredaderas que trepaban por las columnas, y el murmullo de la fuente se mezclaba con el canto lejano de los pájaros, llenando el aire de una calma casi hipnótica.
Elena estaba sentada bajo la sombra de un limonero, sobre una silla de madera. Entre sus manos descansaba un tejido de hilo claro, pero sus dedos trabajaban mecánicamente; su mente vagaba, perdida en pensamientos y silencios, como quien recorre un sendero invisible.
—Señorita, el almuerzo está listo. Don Adolfo la aguarda en el comedor —interrumpió Crescencia, rompiendo la quietud con suavidad.
Elena levantó la vista y asintió con delicadeza.
—Gracias, Crescencia. Iré enseguida.
Dejó el tejido sobre la mesa de piedra y siguió a la criada por el corredor. Al entrar en el comedor, notó la ausencia de Francisco; solo Don Adolfo se hallaba allí, sentado en su lugar habitual, revisando unos papeles con la serenidad que siempre lo caracterizaba.
—¿Y Francisco? —preguntó Elena, tratando de mantener la naturalidad pese al leve temblor de su voz.
Don Adolfo levantó la vista y sus ojos mostraron un brillo amable, casi indulgente.
—Ha salido hace un momento hacia el pueblo, hija mía. Un asunto de cierta importancia requería su presencia.
Elena asintió, con un dejo de vacío que no pudo ocultar del todo. Se sentó frente a su padre y compartieron la comida con calma, intercambiando palabras medidas y corteses.
Al terminar, Don Adolfo se incorporó con la energía contenida que siempre lo distinguía.
—Hija mía —dijo—, debo partir al campo. Hay labores que no pueden esperar. Nos veremos más tarde.
—Claro, padre —respondió Elena, esbozando una sonrisa respetuosa—. Cuídese mucho.
Lo acompañó hasta la puerta principal. Entonces, un carruaje se detuvo frente a la hacienda, y Elena reconoció de inmediato la figura elegante de María Luisa Álvarez de Toledo.
—¡María Luisa! —exclamó Elena, sorprendida y llena de alegría—.
La visitante sonrió y se inclinó con discreta cortesía, gesto que mostraba a un tiempo gracia y afecto.
—Querida Elena, qué gusto verte. Espero no interrumpir.
Don Adolfo, como era su costumbre, se inclinó también con la calma y la cortesía que siempre lo distinguían:
—Señora Sepúlveda, bienvenida. ¡Cuánto tiempo sin verla! Es un honor recibirla en casa.
—El gusto es mío, don Adolfo —respondió María Luisa con tono cálido y cercano—. Espero que todo marche bien en la hacienda.
—Todo en orden, gracias. Pero debo partir al campo; el trabajo no espera. Las dejo a ustedes. Nos veremos más tarde.
Ambas mujeres hicieron un gesto de despedida mientras el carruaje de Don Adolfo se alejaba por el camino polvoriento, levantando un leve halo de polvo dorado que danzaba con la brisa del mediodía.
María Luisa volvió su atención a Elena, y su sonrisa reflejaba cariño y confianza:
—Querida, he venido a buscarte para que vayamos al pueblo. Ha llegado un nuevo cargamento de telas, y pensé que podríamos elegir juntas. Seguro encontrarás algo que te agrade.
Elena sonrió, sorprendida y contenta a un tiempo.
—Qué buena idea. Justamente pensaba renovar algunas prendas.
—Entonces está decidido —dijo María Luisa con alegría—. Ve a avisar a Crescencia y prepárate. No podemos permitir que se nos adelanten con las mejores telas.
Elena dejó escapar una risa ligera, la primera en varios días, y regresó a la casa. Tras hablar con Crescencia, pronto ambas subieron al carruaje. El aire del mediodía, cálido y perfumado de verano, traía consigo la promesa de confidencias, risas y la complicidad que solo una amistad verdadera podía ofrecer.
Al llegar a la tienda, se sumergieron en un mundo de sedas, linós y algodones. María Luisa examinaba los colores y las texturas con ojos brillantes, ajena a la hostilidad apenas disimulada de algunas damas, guiadas más por costumbre que por malicia. Elena, en
Mantenía la compostura con serenidad, respirando con calma mientras sorteaba miradas y susurros que no lograban empañar su alegría.
—Este azul será perfecto para un vestido de verano —dijo María Luisa, contemplando un rollo de seda con la delicadeza de quien aprecia la belleza sin ostentación.
Elena escogía las telas con igual cuidado, ordenando en su ánimo cada decisión: las suyas volverían a la hacienda Mendoza; las de María Luisa, a su hogar. En cada elección había previsión y mesura, pero también un goce callado, casi culpable, como si aquel acto sencillo le devolviera por un momento la ilusión de mando sobre su propia vida.
Al emprender el regreso por las calles polvorientas del pueblo, el carruaje levantaba nubes de tierra que se mezclaban con el aroma del pan recién salido del horno. Conversaban de colores y modas, procurando sostener un ánimo liviano, cuando de pronto Elena vio lo que no debía ver.
Allí, a escasa distancia, Francisco se inclinaba hacia Rosario. El gesto fue breve, pero inequívoco. Un beso.
El mundo pareció detenerse. El corazón de Elena se cerró sobre sí mismo con violencia, y un frío hondo le recorrió el cuerpo, como si la sangre se le hubiese vuelto agua. María Luisa, al advertir el cambio en su semblante, apretó los labios, pronta a obrar.
—Debemos marcharnos —dijo con firmeza—. Esto es una afrenta.
—No… déjalos —respondió Elena en voz baja—. No debemos entrometernos.
—¿Cómo que no? —replicó María Luisa, contenida pero encendida—. Se burlan de ti a plena luz del día.
—Fue su primer amor —susurró Elena, sin alzar la vista—. Yo… yo he sido la intrusa.
María Luisa la rodeó con un abrazo protector y habló con una firmeza que no hería:
—No, querida. Él te trajo aquí. Ella, casada, ya eligió su camino. No puede fingir que el pasado le da derecho al presente.
Con los ojos humedecidos, Elena apenas acertó a decir:
—Por favor… volvamos a casa.