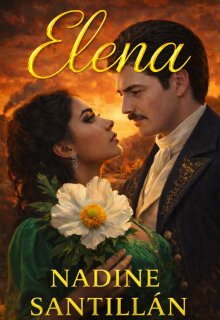Elena
Capítulo 7
Al escuchar aquella determinación, Francisco sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Sin poder contenerse, la tomó del brazo y la acercó a sí; sus dedos rozaron la quijada de Elena con firmeza y cuidado, un gesto cargado de deseo y devoción.
Ella se rindió un instante a su proximidad, pero pronto buscó apartarse. No lo logró: su asimiento era firme, decidido, y le impedía desprenderse. El aroma de la madera y la cercanía de sus cuerpos los envolvía, cada respiración compartida un susurro silencioso de necesidad contenida.
Sin soltarla, la condujo hasta el lecho y la recostó con urgencia contenida. La mente de Elena, desbordada por el deseo, dejó de oponer resistencia; en lo más profundo de su ser tampoco deseaba que aquello se detuviese. Él la deseaba con intensidad, y ella, aunque sorprendida, lo deseaba también.
El tenue perfume de las velas, mezclado con el aroma de la madera y la cercanía de sus cuerpos, los envolvía como un velo invisible. Cada gesto adquiría una intimidad secreta, una complicidad silenciosa que parecía existir únicamente entre ellos. Francisco se inclinó hacia ella con la certeza de quien conoce los misterios del deseo y, con movimientos cuidadosos y llenos de intención, comenzó a despojarla de sus prendas.
Cuando por fin le arrancó el corset, Francisco se prendió de sus pechos con un fervor y una devoción que se entrelazaban; los besó, lamió y succionó con un ímpetu que parecía arrastrarlo todo a su alrededor. Sus manos recorrían cada contorno, cada curva, como si temiera perder la forma de su deseo en aquel instante. La tomó entre sus brazos, la besó con pasión desbordante, y presionó su pecho desnudo contra el de ella, fundiendo sus cuerpos con un ritmo que era a la vez delicado y salvaje.
Sus miradas se encontraron, cargadas de hambre y asombro, y cada roce parecía un lenguaje secreto, una promesa muda de entrega y devoción. La seda de las sábanas acariciaba sus pieles, mientras la luz temblorosa de las velas delineaba sus sombras, creando un halo cálido y privado que los aislaba del mundo exterior. Cada gesto de Francisco, cada caricia, era un susurro de promesas que recorrían el alma de Elena, encendiendo un fuego suave y ardiente a la vez.
Ella se arqueaba y se aferraba a él, rendida ante la dulzura feroz de aquel instante que la consumía y la bendecía a la vez. Sus respiraciones se entrelazaban, sus corazones latían al compás de un deseo antiguo, y cada contacto era una confirmación silenciosa de su entrega absoluta. Sentían que aquel momento sería único, un secreto que solo ellos compartirían, y la intensidad de su cercanía los transformaba, dejándolos vulnerables y enteramente vivos.
Cada gesto de Francisco era un lenguaje secreto: un empuje contenido, un abrazo que la comprimía y liberaba a la vez, un roce que le quemaba las piernas y el alma. Sus cuerpos se movían al unísono, sintiendo cómo el deseo la consumía por dentro, creciendo y expandiéndose con cada movimiento, hasta que una ola de calor y tensión la atravesó, dejándola temblando, al borde de un estremecimiento que la inundaba por completo.
Cuando la pasión cedió, quedó un sosiego pesado y tibio, como el que queda tras una tormenta de verano. Permanecieron abrazados, sin decir palabra, escuchando apenas el murmullo lejano de la noche y el latido aún irregular de sus pechos. Elena sentía el cuerpo rendido, la piel sensible, y el alma, todavía agitada, luchaba por encontrar su sitio entre el recuerdo del éxtasis y la ternura que la envolvía.
Cuando al fin cedieron al cansancio, Francisco recostó a Elena sobre su pecho, abrazándola con fuerza contenida. Su voz, baja y temblorosa, se colaba entre susurros de deseo y devoción:
—No me abandones, Elena. Estoy dispuesto a intentarlo, si permaneces a mi lado. —Una pausa; la apretó con mayor intensidad—. No deseo que te vayas.
Aquellas palabras desarmaron cualquier resistencia. Elena dejó caer sus barreras, y respondió con voz baja, firme, pero teñida de emoción contenida:
—De acuerdo. No me iré.
Permanecieron largo tiempo en silencio, envueltos en un calor que hablaba por ellos, acariciándose sin palabras, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. Francisco sentía que, por fin, podía liberar todo lo contenido: el deseo y la pasión reprimidos, la ternura que se escondía tras su porte grave y elegante, todo se entrelazaba en un latido compartido, intenso y sereno a la vez.
Al cabo, rompió el silencio con voz firme, suavizada por la intimidad:
—Elena, conviene que te asees y te vistas, para que podamos desayunar; luego habremos de partir.
Ella asintió con delicadeza. Con la ayuda de una sirvienta, se aseó y se vistió: un miriñaque color vino, mantilla negra y horquillas doradas en el cabello, cada detalle elegido con precisión, reflejando solemnidad y la gravedad del día que comenzaba.
Al sentarse a la mesa, se encontraron con don Adolfo, ya dispuesto a salir hacia el campo. Se acercó y dijo, con voz firme y cordial:
—Hija, he dado dinero a Francisco para que lo tengas a tu disposición. Que te sirva para tus gastos personales.
Elena inclinó la cabeza en un gesto medido, lleno de respeto y serenidad:
—Gracias, padre. Que Dios guarde vuestra jornada y le sea próspera.
El desayuno transcurrió en un silencio apacible, un sosiego compartido que permitía a dos almas descansar la una junto a la otra sin necesidad de palabras.
Al concluir, Elena y Francisco se dirigieron al carruaje. Su destino era la hacienda de los Sepúlveda. Francisco decidió acompañarla personalmente, consciente de que María Luisa podía distorsionar los hechos, y deseaba ofrecer explicaciones antes de que tomaran forma.
El carruaje avanzó por el camino polvoriento hasta la imponente hacienda. Las torres y ventanales de madera pulida brillaban con la luz matinal, mientras los jardines, cuidados con esmero, parecían recibirlos, como guardianes silenciosos de la honra de la casa.