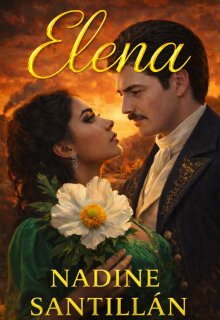Elena
Capítulo 9
Los primeros meses fueron un verdadero ensueño. Francisco parecía vivir únicamente para ella, encontrando cada día nuevas formas de demostrarle su afecto: flores frescas, dejadas en un jarrón junto a la ventana, serenatas improvisadas bajo la luna, cartas que desbordaban ternura. Incluso había persuadido a Crescencia para que, con discreción, preparara los platillos favoritos de Elena, aquellos sabores que recordaban a su tierra en las Provincias Unidas del Río de la Plata, sorprendiéndola como si conociera cada uno de sus pequeños gustos. Paseaban a caballo bajo el cielo estrellado, reían sin reservas, y cada noche el amor parecía renovarse con la fuerza de lo inesperado.
Pero con el paso de los meses, aquellas atenciones comenzaron a espaciarse. Las jornadas de Francisco se alargaban, su presencia se volvía menos frecuente, y las risas compartidas cedían lentamente al silencio. En lugar de su voz y sus caricias, Elena hallaba por las mañanas una nota cuidadosamente escrita, acompañada de una flor sobre la mesa de noche. Aunque se esforzaba por corresponder con afecto, la intensidad de antaño parecía desvanecerse con cada día que pasaba.
A mitad del año, los paseos cesaron casi por completo. Francisco pasaba largas horas en su despacho, a menudo prolongando la estancia hasta quedarse allí o en otra habitación, alegando cansancio. Las noches de cercanía y risas se hicieron contadas, y la quietud comenzó a llenar los espacios que antes rebosaban complicidad.
Elena, al notar la distancia creciente, se sorprendía formulando preguntas que no se atrevía a pronunciar:
—¿Acaso se ha fatigado de mí?
—¿O ha menguado la emoción de los primeros tiempos?
Se esforzaba por convencerse de que todo marchaba bien, de que Francisco la seguía amando, de que la intensidad inicial no era más que un fuego que ahora se calmaba. Pero en otros momentos, la duda la oprimía:
—¿Estaré obrando mal? ¿Será que soy yo… o me he dejado arrastrar por fantasías y conjeturas?
Al concluir el año, apenas quedaban vestigios de aquella pasión inicial. Francisco se había tornado distante, absorbido por sus ocupaciones. Continuaba cumpliendo con su papel de esposo con corrección, pero Elena sentía cómo algo esencial se había quebrado entre ellos. En su interior, un vacío crecía lentamente, silencioso y punzante, como una herida invisible que se abría con cada ausencia, recordándole que el amor también podía doler en la intimidad de los días comunes.
Crescencia empezó a notar un velo distinto en la mirada de Elena: su espíritu ausente, su paso cansino, las largas caminatas al monte que solo terminaban con la caída de la noche. Preocupada, buscó a Francisco y le habló con la sinceridad de quien sirve a una casa desde el alma.
Al escucharla, Francisco comprendió que algo grave se estaba gestando en el silencio. Esa misma tarde buscó a don Adolfo:
—Padre —dijo con gravedad contenida—, creo que hoy será mejor que usted vaya solo al campo. Hay asuntos del hogar que he descuidado… y siento que no paso suficiente tiempo con Elena.
El anciano lo observó en silencio, luego asintió con lentitud:
—Tienes razón, hijo. Ella es una muchacha frágil, pero de alma grande. No se encuentra a una así fácilmente. Cuídala. Y no olvides la promesa que me hiciste: tratarla siempre con bondad.
—No podría mirarme al espejo si alguna vez llegara a herirla —respondió Francisco con voz firme.
Don Adolfo comprendió la hondura de aquellas palabras, hizo una leve inclinación y se retiró. Francisco quedó solo, recorriendo la casa en busca de su esposa. No la halló. Crescencia se acercó, sus manos entrelazadas con preocupación:
—La señora suele ir al monte a estas horas. Camina hasta perderse entre los árboles. A veces no vuelve sino hasta muy tarde… y otras, ni siquiera pasa la noche bajo este techo.
Decidido, Francisco se encaminó hacia el monte. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas, y un silencio antiguo parecía suspenderse sobre la ribera. La halló junto al río, sentada sobre una piedra, con los dedos jugando entre el agua que corría. Su vestido y algunas prendas yacían a un lado; sólo enaguas y corsé cubrían su cuerpo. La luz del atardecer acariciaba su figura, y el gesto despreocupado —casi infantil— le pareció encantador, como si fuese un espíritu del agua sonriendo a escondidas entre la corriente.
Sin anunciarse, Francisco se quitó la chaqueta y el chaleco, avanzando al río con paso firme. Elena, sorprendida, exclamó:
—¿Qué haces aquí? ¿Por qué no fuiste al campo con padre?
Francisco cruzó la mirada con ella, y algo en su interior —tal vez un recuerdo antiguo, tal vez un estremecimiento guardado— se encendió como brasas bajo el viento. Avanzó hacia Elena, primero con cautela, como quien teme interrumpir un rezo, y luego con la resolución de un hombre que reconoce lo que ama.
La luz en los ojos de Elena, pura e inocente, combinada con la delicadeza de su postura entre el agua y la piedra, lo desarmó. Sin pronunciar palabra, la tomó por la cintura con suavidad y firmeza a la vez, como quien reclama lo que le pertenece, y posó sus labios sobre los suyos. El beso no fue un saludo: fue un retorno.
Se dejaron llevar por la corriente clara del río, con Francisco sosteniéndola con cuidado, conduciéndola hasta una piedra lisa, donde la sentó como si fuese un relicario antiguo, digno de respeto y veneración. La cercanía despertaba en ambos un fuego contenido, un deseo silencioso que lo envolvía todo: la brisa húmeda, el roce de la piel, el aroma del río y la calidez de sus cuerpos. Cada gesto era un lenguaje secreto, una promesa sin palabras, y el mundo entero parecía reducirse a ese instante en el que los cuerpos se hallaban y los corazones latían al unísono.
Cuando habló, su voz sonó como un juramento y un lamento entrelazados:
—Oh, gacela mía… cuánto he esperado estas horas. Horas que guardan silencio como tumbas… y que, sin embargo, arden en secreto. Aunque el cansancio venza mi cuerpo, no disminuye el anhelo de tu cercanía, ni la necesidad de sentir tu aliento junto al mío. He temido quedarme a solas con mis pensamientos… porque en esa soledad tu ausencia se me volvió espina.