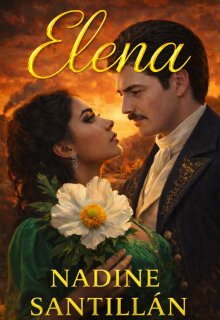Elena
Capítulo 10
El alba llegó sin anunciarse, filtrándose con discreción por el umbral de la ventana. Elena abrió los ojos de improviso. La habitación le resultó familiar y, sin embargo, algo se había desplazado de su lugar, como una pieza mal acomodada en un tablero conocido.
—¿Qué hago aquí? —pensó, mientras los recuerdos de la tarde anterior regresaban con orden impreciso, uno tras otro.
Llevaba aún el vestido del día anterior. Aquello bastó para inquietarla. ¿Cómo había vuelto? ¿Quién la había conducido hasta allí? Se giró con cautela y, al encontrar el otro lado de la cama vacío, un rubor sereno —no infantil, sino contenido— le ascendió al rostro.
—Crescencia… —llamó, apenas—. ¿Dónde está Francisco?
La mujer entró con su andar acostumbrado y una sonrisa prudente, esa que observa sin invadir.
—El señor salió temprano al pueblo, señora. Dijo que regresaría al mediodía. Hoy no acompañará a don Adolfo al campo; tiene asuntos que atender.
Elena asintió, aceptando la respuesta como quien recibe una carta sellada: legítima, pero aún cerrada. Se dejó asistir en el baño, en el peinado, en el cambio de ropa, y luego descendió al patio. Se sentó bajo el árbol, junto a la mesa de piedra, con las agujas y la lana entre los dedos, más por compostura que por verdadero empeño.
Cerca del mediodía, el sonido de un caballo quebró la espera. Francisco cruzó el patio con la soltura de quien sabe dónde pisa. Descendió de la montura sin prisa y avanzó hasta donde Elena permanecía sentada, las agujas suspendidas en un gesto detenido.
En sus manos llevaba un pequeño fardo, cuidadosamente envuelto.
—Toma, Elena —dijo, ofreciéndoselo—. Acabo de regresar del pueblo. Llegaron libros nuevos, junto con otras novedades de la capital. Pensé que quizá te interesaría.
Ella lo escuchó sin interrumpirlo y recibió el paquete. Inclinó apenas la cabeza, gesto medido, elegante, y sonrió con una gratitud que no necesitaba explicarse.
—Gracias, Francisco —dijo con suavidad. Al pronunciar su nombre, comprendió que aquel acto sencillo tenía más peso del que aparentaba.
—Gracias… —añadió, sosteniendo aún los libros—. ¿No irás hoy al campo con tu padre?
—Hoy no —respondió él, con una calma perfectamente ensayada—. Hay asuntos que requieren mi presencia en el pueblo. Partiré después del almuerzo.
Hizo una breve pausa, como quien decide si conviene decir más… o reservarse el gusto de callar.
—No hagas planes para esta noche, Elena —añadió al fin, con una luz difícil de descifrar en la mirada—. Cuando regreses, algo te estará esperando.
Ella alzó la vista. Aquellas palabras no sonaron como un anuncio, sino como una certeza dicha a medias. Desde entonces, el día comenzó a pesarle distinto: las agujas se le enredaban sin motivo, las oraciones en la iglesia se le escapaban antes de concluir, y hasta el viento —que solía traerle calma— parecía empeñado en recordarle cuán lento podía avanzar el tiempo cuando la espera manda.
La noche cayó sobre San Capistrano con una suavidad casi calculada. El aire, quieto y perfumado por los naranjos en flor, guardaba ese silencio que no es vacío, sino antesala. Elena permanecía en su mecedora, bajo la luz incierta de las velas, con un libro abierto entre las manos. Fingía leer. Las letras, sin embargo, no lograban retenerla; su pensamiento volvía, obstinado, a una sola pregunta: ¿qué habría dispuesto Francisco para esa noche?
Entonces, un sonido leve quebró la quietud. Primero una cuerda, luego otra. El rasgueo de una guitarra, contenido, seguro, como si supiera exactamente a quién buscaba. Elena se incorporó, dudando un instante de sus propios sentidos. Pero la música persistió, y a ella se sumó una voz que reconocería aun en medio del ruido del mundo.
Se acercó a la ventana y apartó las cortinas. Al abrir los postigos, el aire nocturno entró con frescura y aroma de jazmín. Al asomarse al balcón, lo vio.
Francisco estaba allí, bajo la luna, con la guitarra entre las manos y el cuerpo quieto, como si supiera que cualquier gesto de más arruinaría el momento. No alzó la voz. Cantó para que lo oyera ella, no el mundo.
—No te asomes si es por pena
ni por lástima cantés,
que mi nombre no se dice
si no es con pulso y con fe.
Elena se quedó inmóvil. No apoyó las manos en la baranda; no quiso hacer ruido. Escuchó.
—Te escuché desde el silencio
donde aprende a oír el alma,
y no es poco lo que pesa
una voz cuando no engaña.
La guitarra marcaba el paso con mesura, sin adornos. La voz de Francisco no buscaba conmover: decía.
—No creas que no comprendí
tu modo de andar despacio:
hay hombres que dicen poco
porque saben lo que es daño.
Elena sintió que esas palabras no pedían respuesta. Eran una forma de pararse frente a ella, sin empujarla.
—No te ofrezco juramento
ni palabra que se quiebre;
yo también guardo la noche
cuando el querer me compromete.
La luna, alta, parecía detenerse. El silencio del patio sostenía cada verso.
—Si mañana el alba manda
que sigas rumbo y camino,
sabrá Dios —y sabré yo—
lo que quedó entre suspiros.
Francisco levantó apenas la vista, lo justo para saber si ella seguía allí.
—Pero si volvés un día
sin alarde ni razón,
hallarás luz en la reja
y verdad en este balcón.
La última nota se apagó sin prisa. Francisco no esperó aplauso ni palabra. Permaneció quieto, como quien ya ha dicho lo que debía decir.
Y Elena, desde el balcón, comprendió que no había sido serenata, sino ofrecimiento. Uno hecho sin promesas fáciles, sin presión. A la manera de los hombres que saben esperar… y sostener lo que dicen.
La melodía subía clara entre el canto de los grillos. Elena lo observaba en silencio, con una sonrisa que se formó casi sin darse cuenta; cada nota parecía medir el tiempo de su corazón. Cuando la canción terminó, Francisco la miró con firmeza, y en sus ojos había decisión… y cuidado.