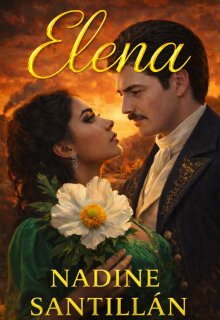Elena
Capítulo 12
El aire del mediodía la golpeó con rudeza: seco, cálido, implacable, después de la penumbra del cuartel. La explanada parecía ajena, indiferente. El mundo seguía girando mientras ella permanecía suspendida en su propio abatimiento.
De pronto, una voz apresurada la arrancó de ese vacío.
—¡Elena! ¡Elena, querida!
María Luisa apareció detrás de ella, y antes de que pudiera reaccionar, la envolvió en un abrazo cálido, familiar, atravesado por una emoción que venía de muy lejos: el perfume conocido, el roce de la falda, el tono de voz que hablaba de tardes compartidas, ahora distantes como un recuerdo mal enfocado.
—Me he enterado de la noticia… —susurró, con la voz quebrada—. Lamento tanto lo que te ha sucedido. No hay palabras… pero debes saber que siempre contarás conmigo y con mi esposo. Para lo que necesites.
Al notar la venda que cubría la mano de Elena, los ojos de María Luisa se abrieron con un gesto de alarma. Tomó la mano herida entre las suyas, con una delicadeza cargada de preocupación.
—¿Qué ocurrió con tu mano?
Elena la miró y respondió con suavidad.
—Fue un accidente —dijo, con una firmeza frágil—. Sucedió cuando recibí la noticia de la muerte de Francisco.
Un silencio se tendió entre ambas. A lo lejos, el repicar de las campanas marcaba un ritmo lento y solemne, como si acompañara el duelo que Elena llevaba consigo. María Luisa no encontró palabras. Elena bajó la mirada y, tras un esfuerzo casi imperceptible, esbozó una sonrisa tenue, más de cortesía que de consuelo: un gesto de dignidad sostenida a pura voluntad.
Juntas caminaron hacia la iglesia del Padre Tomás. Sus pasos resonaban sobre la piedra, medidos, acompasados, reflejo de dos corazones unidos por una tristeza callada. En el interior, el aire conservaba la frescura del invierno seco de San Capistrano; el aroma del incienso se mezclaba con la luz dorada que los vitrales dejaban caer suavemente sobre el suelo.
El Padre Tomás, ya informado de la desgracia, se adelantó con gesto grave. El pesar era evidente en su rostro; sus manos, entrelazadas sobre el pecho, temblaron levemente al verla.
—Hija mía —dijo en voz baja—. Acabo de enterarme. Recibe mi más sincero pésame.
Se acercó un paso más y añadió, con la misma contención respetuosa:
—¿Cómo te encuentras? ¿Cómo llevas todo esto?
Elena alzó los ojos, cansados y enrojecidos por el llanto. No respondió de inmediato. Su silencio habló por ella, con la dignidad quieta de quien ha perdido demasiado y, aun así, se mantiene en pie.
El resplandor de las velas danzaba sobre el crucifijo, y el aire olía a cera y a madera vieja. Elena dio unos pasos hacia adelante y colocó con sumo cuidado el reloj de don Adolfo en uno de los pequeños ganchos de hierro junto al altar. Luego ató el pañuelo de Francisco, aquel que solía llevar en el bolsillo del saco.
Sus dedos temblaron, pero el nudo quedó firme. Permaneció un momento en silencio, con la mirada fija en ambos objetos.
Juntó las manos y rezó por las almas de su suegro y de su esposo. Su voz era baja, apenas un murmullo que se perdía entre las paredes de la iglesia. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, sobre el mármol del piso. No hizo nada por detenerlas.
Cuando terminó, se persignó con lentitud, dio un último vistazo al altar y se volvió hacia el padre Tomás, que la observaba desde lejos. Él asintió, sin decir palabra.
Elena se inclinó levemente a modo de despedida y salió del templo junto a María Luisa.
Apenas cruzó el umbral, el aire de la calle la envolvió. El sol de invierno en San Capistrano era pálido, apenas tibio, y una brisa seca le rozó el rostro. Se sentía ahogada, como si todo dentro de ella se hubiese vuelto demasiado estrecho.
Mientras caminaba hacia el carruaje, una idea insistente le atravesó la mente:
si pudiera volver el tiempo atrás… si tan solo hubiera insistido en que Francisco no viajara a Santa Mónica.
Pero nada podía ya cambiarse.
Subió al carruaje en silencio. María Luisa le tomó la mano, pero Elena no la miró. Mantuvo la vista fija en la ventana, observando cómo el campanario de la iglesia se alejaba poco a poco, hasta perderse entre los árboles.
El carruaje avanzaba con lentitud por el camino de regreso. El traqueteo de las ruedas sobre la tierra marcaba un compás suave. Durante un largo trecho, Elena permaneció
callada, absorta en sus pensamientos, mientras los campos desfilaban ante sus ojos y la tarde comenzaba a declinar.
María Luisa, sentada frente a ella, la observaba en silencio. Dudó unos segundos y, finalmente, con una mezcla de cautela y dulzura, rompió el silencio:
—Elena, querida… hay algo importante que necesito contarte. ¿Podrías prestarme atención un momento?
Elena giró despacio el rostro hacia ella. Una sonrisa leve, cansada pero sincera, se dibujó en sus labios.
—Claro, María Luisa. Dime.
María Luisa respiró hondo antes de continuar.
—Elena… dentro de pocas lunas voy a dar a luz. Estoy de cuatro meses.
Elena la miró con sorpresa y, por primera vez en días, una sonrisa verdadera iluminó su semblante. De manera casi instintiva, llevó una mano a su vientre. Sus ojos se humedecieron.
—Yo también, María Luisa —dijo en voz baja—. También estoy esperando un hijo.
Hubo un instante de silencio, seguido de una alegría contenida. María Luisa se llevó las manos al pecho y se inclinó para abrazarla.
—Qué dicha tan grande —dijo—. Dios ha sido generoso con nosotras.
Elena correspondió al abrazo.
—Lo ha sido. Felicidades, querida.
María Luisa tomó sus manos.
—He visto tu entrega, Elena. Has sido una esposa fiel y leal. Aunque hayas perdido a tu esposo y a don Adolfo, no has quedado sola. Ese niño es parte de Francisco. Su continuidad. Cuídalo como el tesoro que es.
Las palabras encontraron eco en lo más hondo. Elena sintió que algo nuevo se abría paso, una emoción distinta, más serena. La abrazó de nuevo.