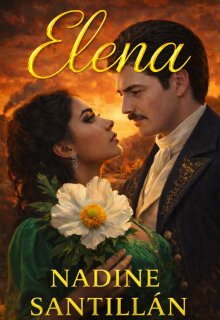Elena
Capítulo 14
Varios días habían transcurrido desde el encuentro de Elena con Rosario y María Luisa. Habían acordado reunirse nuevamente en la hacienda de los Sepúlveda para probar un flan de huevo que María Luisa había mandado elaborar especialmente para Elena, en atención a su embarazo. Aquella tarde, Elena salió sola en su carruaje, mientras recorría los jardines de la mansión de la hacienda Sepúlveda, sin prever la escena que la aguardaba en el interior. Mientras Elena entraba confiada en la hacienda, de repente comenzó a escuchar el llanto desesperado de una mujer. Sorprendida y asustada, empezó a correr rápidamente por los pasillos, mientras una de las sirvientas la llamaba:
—Señora, por favor, camine despacio… puede caerse y lastimar a su niño.
Pero Elena no escuchó razones; su preocupación la impulsaba a avanzar sin detenerse.
Al llegar a la sala, vio a una mujer rubia, de piel clara como la porcelana y ojos azul profundo, apoyada en el regazo de María Luisa, llorando con el rostro oculto. Su melena dorada caía en suaves ondas sobre los hombros, iluminada por la luz que entraba por las ventanas. La escena, aunque triste, tenía una delicada belleza que no pasó desapercibida para Elena.
María Luisa, al ver a Elena agitada y sorprendida, se sobresaltó:
—¡¿Qué hiciste corriendo?! ¿Por qué fuiste tan imprudente! ¡Mira si te caías y ponías en peligro a tu niño!
Elena respiró hondo y, aliviada, respondió:
—Pensé que te había acontecido algo, María Luisa.
—Tranquila, querida —dijo María Luisa, serenándose un poco—. Lamentablemente ocurrió un imprevisto. Esta es mi prima, Leonor. Ha venido porque tiene un problema, pero nuestra reunión no se suspende.
Elena tomó asiento, aún con el corazón agitado. Leonor la observaba con desdén, y luego se volvió hacia María Luisa y, con voz firme, dijo:
—¿Viste el color de piel de aquella mujer?
—¿De qué hablas, Leonor? —respondió María Luisa, atónita—. Esa mujer ni siquiera tiene derecho a lavar tu ropa. ¿Cómo puedes permitir que se siente… ¡en tu casa!
María Luisa, con gesto airado, replicó:
—Leonor, para mí nunca ha sido un tema importante la diferencia de piel; espero que puedas ser considerada y guardar tus comentarios en adelante.
—¡María Luisa! —exclamó Leonor—. ¿Cómo puedes decir eso?
Un calor extraño le recorrió el cuerpo mientras agachaba la cabeza. Se puso de pie y dijo:
—Creo que llegué en mal momento, María Luisa. Mejor me retiro.
—Nadie irá a ningún lado —la interrumpió María Luisa—. Esta es mi casa, tú eres mi invitada, y te digo que te sientes.
María Luisa, con el ceño fruncido, alzó la voz y prosiguió:
— Leonor, sí José Antonio te escucha. Jamás volverás a cruzar el umbral de esta casa. Ella es la viuda de Francisco de Mendoza, amigo cercano de José Antonio, y también es muy querida para mí. José Antonio te escucha. No volverás a poner un pie en esta casa.
Leonor, sorprendida, balbuceó:
—¿Pero qué…? ¿Por qué así?
Elena, dubitativa y aún incómoda, permaneció parada. Tenía ganas de salir corriendo, pero la firmeza de María Luisa la hizo ceder:
—Siéntate, por favor, Elena.
Luego, Leonor, inclinándose y arrodillándose ante ella, dijo:
— Ruego, señora de Mendoza —continuó con voz quebrada—. No supe reconocerlo y fui torpe en mis palabras. Espero que pueda comprenderme y perdonarme.
Elena sintió un alivio mezclado con incomodidad. Se inclinó, tomó la mano de Leonor y le dijo:
—Por favor, levántate. Esto no es correcto. Claro que te disculpo, y además comprendo —dijo Elena con una sonrisa fingida y una voz cargada de amarga ironía.
María Luisa sonrió suavemente y le dijo a Elena:
—Nada de eso, Elena. Leonor se equivocó, y es perfectamente natural que se arrodille y reconozca su error. En esta casa no nos dejamos llevar por los juicio torcido de la sociedad. Recuerda que tú eres igual que todos, aunque los demás en la sociedad no lo quieran admitir y distorsionen la verdad. Nacer de una madre india y un padre español no te hace menos que ellos.
Luego, dirigiéndose a ambas, continuó con firmeza y amabilidad añadió:
—Muy bien, ahora salgamos a tomar la merienda en los jardines, y continuaremos conversando sobre tu problema. ¿Te parece bien?
Leonor agachó la cabeza y respondió con humildad:
—Sí, prima, está bien.
María Luisa llamó entonces a una de las sirvientas:
—Rosa, por favor, ¿puedes salir a servir la merienda en la mesa de los jardines?
Rosa hizo una reverencia profunda y dijo:
—Sí, señora, enseguida estará a su disposición.
Cuando las tres damas salieron al patio para tomar la merienda, Leonor presentaba un aspecto francamente lamentable. No logró siquiera articular palabra: el llanto la vencía apenas abría la boca.
—Basta ya, Leonor —dijo María Luisa con voz firme—. Si vas a hablar, hazlo. Contente, porque no logro entenderte si lloras de ese modo.
Leonor aspiró hondo, como quien reúne fuerzas antes de un naufragio, y finalmente dijo:
—Prima… mi hermano pretende casarme con un viejo.
María Luisa se sobresaltó y la miró con auténtico horror.
—¿De qué estás hablando, Leonor? ¿Con quién pretende Manuel casarte?
Leonor volvió a aspirar hondo. Entre lágrimas y sollozos, logró decir:
—Con don Rafael Ávila.
El nombre cayó como una sentencia.
—Ese viejo decrépito —continuó, sacudiendo la cabeza—. No quiero casarme con él. Prima, ayúdame, te lo ruego. Tienes que ayudarme a persuadir a mi hermano. No permitas que esto suceda. No importa que sea el hombre más rico de San Capistrano: no lo quiero, no lo deseo.
María Luisa la observó con una tristeza honda, casi maternal.
Elena, que había permanecido en silencio, sintió que el pecho se le oprimía. No pensó en agravios pasados ni en palabras dichas con ligereza; todo eso había perdido peso. Sólo la invadió una profunda pena por aquella joven.