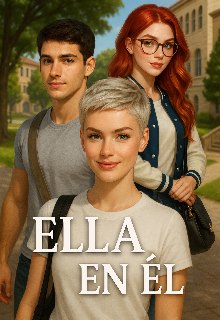Ella en él
Capítulo 1 Soy Dante
Me temblaban las manos. Literal. No como en esas películas antiguas donde la protagonista se desmaya con elegancia después de soltar un suspiro. No. A mí me sudaban las axilas, me palpitaban los párpados y los zapatos me quedaban grandes. Eran de mi papá. Mocasines serios, formales, tan ajenos a mí como todo lo que estaba a punto de pasar.
Crucé los torniquetes de entrada al campus con la tarjeta de acceso temporal. Un guardia apenas me miró. Y eso, sorprendentemente, fue más estresante que si me hubiera detenido. Como si mi disfraz estuviera funcionando demasiado bien.
“Un semestre”, me recordé. “Solo uno. Hasta que Dany se recupere.”
El edificio central de la Universidad Saint-Laurent se alzaba frente a mí como un templo griego modernizado. Columnas blancas, ventanales infinitos, escalinatas de mármol pulido que brillaban como pasarela de desfile. El piso era tan limpio que sentí culpa por pisarlo. A los lados, corredores amplios con techos altos y vitrales abstractos que dejaban pasar la luz como en una catedral académica. Estudiantes caminaban con naturalidad, como si llevaran años allí. Algunos con portátiles bajo el brazo, otros con audífonos, todos impecables. Hasta los que iban en sudadera parecían modelos de catálogo universitario.
Me esforcé por no mover las caderas.
Caminaba recto, con la espalda rígida y pasos amplios, tratando de copiar el andar de Dany. Él caminaba como si no tuviera que demostrarle nada a nadie. Yo… bueno, normalmente camino como si estuviera en la final de Next Top Model. Pero ahí estaba, conteniéndome, bajando la mirada cuando sentía que alguien me analizaba demasiado.
— Buenos días — dije, intentando sonar neutra. No muy aguda, no muy grave. En teoría, Dany y yo tenemos voces parecidas. En teoría.
La asistente de registro apenas levantó la vista. Tenía la energía justa de alguien que había visto demasiados novatos ese día y ya no le quedaban sonrisas reales.
— ¿Nombre?
— Dante Montenegro — repetí por quinta vez esa mañana, aunque por dentro sonara como traición de alto nivel.
Tecleó. Miró la pantalla. Tecleó un poco más.
— Bienvenido, beca excelencia nacional. Aula magna, segundo piso. Te darán el carnet y el paquete de bienvenida. ¿Primera vez en campus?
Asentí.
— ¿Nervioso?
“Muchísimo. Por muchas razones. Y ninguna tiene que ver con los créditos académicos.”
Pero dije:
— Un poco.
Ella sonrió. De esas sonrisas automáticas que usan las personas que han repetido la misma conversación 500 veces.
— Tranquilo. No mordemos. Bueno, no todos.
Me entregó una carpeta sellada con el logo dorado de la universidad y un mapa que parecía sacado de una guía turística. Porque claro, Saint-Laurent no era solo una universidad. Era una ciudad en miniatura. Con jardines temáticos, fuentes, senderos internos, esculturas, cafeterías con nombres en francés y espacios de coworking con wifi más rápido que el sentido común. Incluso había un minimercado con su propio cajero automático que hablaba.
Me detuve un segundo frente a uno de los ventanales del corredor y me vi reflejada. O mejor dicho, vi a Dante. Mi reflejo era él. O algo bastante cercano. Me había cortado el cabello. Llevaba una gaban, pantalones rectos y una camiseta blanca que ocultaba cualquier curva. Me fajé el pecho. No al extremo, pero lo justo para que el uniforme de becario me cayera sin sospecha.
La diferencia real estaba en cómo me movía.
Yo, que había crecido con movimientos suaves, hombros relajados y caderas con ritmo, ahora tenía que convertirme en una tabla. De las tiesas. El truco estaba en los pies: pasos cortos y firmes, sin rebote, sin pose. Nada de movimientos de muñeca. Nada de giros de cabeza. Nada de mí.
Subí por las escaleras, cada peldaño como si me acercara a un juicio. Entré al auditorio.
Había al menos 200 estudiantes sentados. Todos con cara de saber exactamente quiénes eran y qué estaban haciendo ahí. Yo no sabía ni quién era en ese momento.
Me senté lo más atrás posible. Cerca de la salida, por si algo explotaba (como mi mentira, por ejemplo). A mi lado, un chico con gafas gruesas y una camiseta de física cuántica hojeaba un folleto. Me miró brevemente, asintió y volvió a lo suyo. Me gustó. La gente que no hace preguntas me cae bien.
Un profesor de barba recortada y voz de locutor de radio se subió al escenario. Llevaba un blazer color vino, micrófono de diadema y una energía que solo tienen los que aman hablar en público. Dio la bienvenida a todos los estudiantes de primer semestre, sin importar carrera o programa. Habló de excelencia, de disciplina, de compromiso con el conocimiento. Mencionó el prestigio de la universidad, las oportunidades, el honor de ser parte de “la élite académica del país”. Todo muy inspirador. Muy solemne.
Palabras que, en otras circunstancias, me habrían hecho llorar de orgullo.
Pero no cuando estás cometiendo fraude de identidad.
Miré a mi alrededor. La acústica del auditorio era perfecta, las luces tenues, las pantallas gigantes proyectando imágenes de alumnos sonrientes en laboratorios, en conferencias, en eventos deportivos. Todos lucían inteligentes, ambiciosos y contentos. Yo solo trataba de no respirar raro.
Y entonces lo vi.
En la fila de al lado. Sentado como si el asiento fuera suyo desde el nacimiento. Traje informal perfectamente entallado, zapatos deportivos de diseñador, una mochila de cuero marrón que parecía más una declaración de estilo que un objeto funcional. Tenía el cabello negro, liso, con un leve desorden medido, como si lo hubiera peinado el viento… o un estilista experto. La mandíbula marcada, la piel dorada, las cejas gruesas y esos labios que no necesitaban sonrisa para destacar. Parecía uno de esos protagonistas de k-dramas, pero en versión brutalmente real.
Y el tipo lo sabía.
Porque no se esforzaba en disimularlo. No necesitaba.