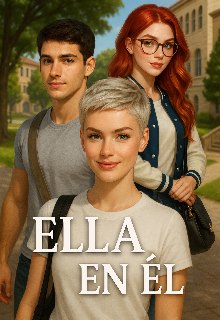Ella en él
Capítulo 2 El anzuelo
Mi cerebro se reinició en ese instante. Nunca antes había tenido frente a mí a un hombre casi desnudo. Bueno… había visto fotos, series, hasta comerciales, pero no en vivo, a un metro de distancia, con vapor en el aire y silencio incómodo. Y créanme, no es lo mismo.
Me quedé congelada. Como si la perilla de la puerta me hubiera pegado un corrientazo.
Él giró apenas la cabeza y me fulminó con la mirada.
— ¿Qué rayos te pasa? — dijo, serio, con esa voz grave que no dejaba espacio para bromas.
El tono me atravesó como un regaño en el colegio, de esos que te dejan tiesa sin saber qué hacer con las manos.
— Yo… eh… — intenté hablar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta.
Y lo peor fue que no aparté la mirada al instante. No. Me quedé viéndolo como tonta, sorprendida, como quien mira una escena prohibida. Hasta que de repente me cayó la conciencia encima: ¡soy Dante!
Sentí que la cara me ardía. Cerré la puerta de golpe.
— ¡Perdón! — alcancé a gritar, con voz quebrada, que sonó más culpable que disculpa.
Me quedé afuera, con la frente pegada a la puerta, sintiéndome la persona más culpable del planeta. “Ya está, Celeste — me regañé mentalmente, — en menos de veinticuatro horas pasaste de becaria de excelencia a acosadora oficial”.
Iba a quedarme ahí lamentándome un rato más, pero mi cuerpo me recordó la razón original por la que había abierto la puerta: mi vejiga.
Sí.
La pobre estaba a punto de estallar.
— No, no, no… — susurré entre dientes, doblando un poco las rodillas, como si esa pose de pingüino sufriendo sirviera de algo.
Empecé a balancearme de un pie al otro, como si estuviera practicando un baile raro. Caminaba en círculos, apretaba los puños, me mordía el labio.
“¿Voy al baño común del pasillo? ¿O espero? ¿Qué hago? ¿QUÉ HAGO?”
Miré hacia la puerta del baño. Silencio. Solo el ruido lejano del agua apagándose. Tal vez ya estaba saliendo. Tal vez podía aguantar un poquito más. Tal vez…
La perilla giró.
Mi corazón dio un salto de alivio.
Él salió, esta vez vestido, con el cabello todavía húmedo. Yo casi le agradecí internamente a todos los dioses que se me ocurrieron.
“¡Al fin!”, pensé, avanzando como cohete directo hacia la puerta. Pero apenas levanté la mano para entrar, su brazo se extendió frente a mí, firme, bloqueándome el paso como si yo fuera un intruso en una discoteca de lujo.
Me detuve en seco.
Él me miraba desde arriba, usando esos centímetros extra de altura como arma.
Tragué saliva.
— No vuelvas a abrir esa puerta. — Ordeno.
— Perdón — dije rápido, con la voz un poco más aguda de lo que quería. Me puse recto, intentando sonar como “Dante”, pero la urgencia en la vejiga no ayudaba.
— ¿Y el seguro? — me salió sin pensarlo, suave, casi como murmullo. — No te enseñaron a ponerlo.
Me arrepentí al instante de haber dicho algo.
Él bajó la mirada, me escaneó de arriba abajo con expresión neutra.
Yo no sabía si sostenerle la mirada o seguir con mi coreografía desesperada.
Así que hice ambas.
Un paso adelante. Uno atrás. Cruzar piernas. Inclinación leve. Golpecitos con la punta del zapato.
Entonces, frunció el ceño. Dio un paso más. Me sobrepasaba al menos por una cabeza.
— ¿Te estás burlando de mí? — escupió, con los ojos clavados en los míos.
— ¿Qué? ¡No! — respondí, encogiéndome sin querer.
— ¿Te da risa lo que dije? ¿Me vas a bailar en la cara ahora o qué? — dio otro paso. Cerca. Muy cerca.
Yo levanté las manos, nerviosa. El corazón me latía tan fuerte que me temblaba el pecho.
— No, no… te lo juro… no es eso. Es que…
— Te lo voy a decir una vez… — Hablo en tono intimidante acercándose — Mantente lo mas lejos posible de mí. No me mires. No me hables. No te me acerques. Y si vuelves a abrir esa puerta, te denuncio como el pervertido que eres...
Las palabras me salieron de golpe.
— No soy un pervertido — Dije casi a los gritos — ¡Tengo muchas ganas de ir al baño! ¡Muchas!
Él se quedó en silencio. Como si mi frase lo hubiera desactivado.
Parpadeó. Me observó de nuevo. Esta vez con una mezcla de juicio y confusión, como si estuviera tratando de entender si hablaba en serio o era parte de un extraño ritual de guerra psicológica.
— ¿Eso es todo? — preguntó.
— Sí. — Apreté los dientes. — O me muevo o me orino encima.
Él resopló por la nariz. Dio un paso hacia atrás.
— Raro — murmuró.
Y se corrió a un lado.
— Gracias — dije bajito, cruzando la puerta del baño casi en puntas. Cerré con seguro.
Después de salvar mi dignidad, mejor dicho la de Dante — por poco — y vaciar la vejiga más desesperada del continente, me quedé sentada en el borde del inodoro unos segundos. Respirando.
Recuperando el alma.
Haciendo un inventario mental de mis errores.
Uno: abrir la puerta sin tocar.
Dos: ver a tu compañero medio desnudo.
Tres: mirar demasiado.
Cuatro: parecer un bicho raro.
Cinco: casi morir en el intento.
Suspiré. Me quité la camiseta empapada de sudor frío y abrí la ducha con manos temblorosas. El agua cayó como una bendición. Casi lloro. Por el calor. Por el alivio. Por todo.
Pero apenas cerré la llave… me di cuenta.
No había traído ropa.
— Mierda... — murmuré, mirando alrededor como si mágicamente fuera a aparecer algo.
Nada. Solo la toalla colgada detrás de la puerta.
Apoyé la cabeza contra la pared de la ducha y cerré los ojos.
No puedo salir con la toalla. No si él está ahí.
Así que hice lo único que tenía sentido: quedarme encerrada.
Sentada en la tapa del inodoro.
Envuelta en la toalla.
Esperando.
No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando por fin escuché la puerta principal abrirse y luego cerrarse con fuerza, salté como resorte.