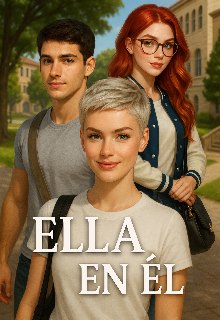Ella en él
Capítulo 3 En manos de Mía
El golpe contra el árbol me hizo doler la espalda.
No fue un empujón suave. Fue como si quisiera dejarme estampada ahí para siempre.
Mi respiración se cortó. El corazón me golpeaba tan rápido que sentía un zumbido en los oídos, como si todo mi cuerpo se hubiera encendido en modo alerta.
Gabriel estaba frente a mí. Cerca. Demasiado cerca.
Y tenía esa mirada.
Oscura.
Furiosa.
Peligrosa.
— ¿Te gusta bajarle la novia a otros? — escupió con un tono tan bajo y directo que me dejó sin aire.
Por un momento, me paralicé. Todo en mí gritaba “¡Corre!”, pero las piernas no me respondían. Me sentí acorralada, atrapada, chiquita.
Y justo cuando el miedo amenazaba con ganarme, una imagen vino a mi cabeza. Clarísima.
Mi hermano.
Dany, con su cara seria y sus consejos de película barata cuando estábamos en secundaria. Recuerdo que nos separaron de salón ese año y yo tenía miedo de estar sola.
— Si alguien te intimida — me dijo una vez, viéndome a los ojos mientras comíamos empanadas — no bajes la mirada. No llores. No ruegues. Míralo fijo. Rétalo. Y si te da un golpe… tú devuelves dos.
Así que respiré.
Fondo.
Apreté los dientes, levanté la cabeza y lo miré directo a los ojos.
— Yo no sabía que era tu novia — dije, todavía con la voz temblorosa, pero sin bajar la mirada. — Fue ella la que se me acercó, la que me habló, me tocó el brazo… yo no hice nada.
— Pues ahora lo sabes — soltó él, dándome un paso más de presión. — Así que aléjate. Si sabes lo que es bueno, no te metas donde no te llaman.
Ahí fue cuando sentí el clic.
Ese que activa mi parte más terca.
La que no sabe quedarse callada.
La que no acepta órdenes, ni amenazas, ni que otro decida por alguien más.
— Mía puede decidir con quién habla — repliqué, firme, con los ojos clavados en los suyos. — No es un objeto. No necesitas marcarla como si fuera tuya.
Gabriel frunció el ceño.
— ¿Qué dijiste?
— Que no soy yo quien se está metiendo. Es ella quien me busca. Si tiene un problema con eso, háblalo con ella, no conmigo.
El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse.
Gabriel apretó la mandíbula. Dio otro paso, invadiendo todo mi espacio personal. Ya no era solo enojo: era ese tipo de rabia torpe, posesiva, que quiere controlarlo todo.
— ¿Y ahora eres qué? ¿Un iluminado? ¿El defensor de las decisiones ajenas? — dijo, con burla venenosa. — No seas imbécil. Vas por ahí con esa carita tranquila, ese disfraz de niño bueno, pero por dentro estás midiendo el terreno, ¿no? Probando suerte. A ver hasta dónde puedes llegar…
— Estás enfermo — se me escapó. Ni lo pensé. Solo salió.
Fue como soltar una bomba.
Sus ojos se volvieron aún más oscuros. No me tocó, pero su mirada fue peor que cualquier empujón.
— Tú no entiendes nada — gruñó. — Mía es mía. Siempre lo ha sido. Y si te metes en medio, te va a ir mal.
— Ella no parece pensar lo mismo — murmuré, sin poder callarme.
Él me observó con detenimiento. Y por primera vez… no pareció seguro. Como si algo no encajara. Como si le costara ubicarme en su mapa mental de enemigos.
Pero la duda duró poco.
Frunció el ceño con fuerza, como si intentara borrar cualquier indicio de confusión en su rostro. Y antes de darse la vuelta, me lanzó una última mirada cargada de rabia.
— Estás advertido… compañero de cuarto — escupió con sarcasmo.
Fue una amenaza. Tan directa que se sintió como una piedra cayendo al estómago.
Y entonces se fue.
Lo vi alejarse con pasos firmes, las manos en los bolsillos y la espalda tensa. Pero lo que quedó… fue el eco de esa frase.
Compañero de cuarto.
Se me heló la sangre.
Durante varios segundos no pude moverme. El golpe contra el árbol me dejó un ardor en la espalda que no se me quitaba.
Y cuando por fin lo hice… fue como si la adrenalina empezara a retirarse, dejando paso a una mezcla extraña de emociones. Una parte de mí seguía en alerta, esperando que él regresara a terminar el trabajo. Pero otra…
Otra empezó a pensar tonterías.
Como que, de cerca, sus pestañas eran ridículamente largas. Que sus labios, incluso apretados por la rabia, eran rojos y bien formados. Que su espalda ancha imponía respeto y, aunque daba miedo, también… bueno, también tenía algo.
Y eso, en este contexto, era inaceptable.
¿En qué momento el cerebro humano decide que es buena idea encontrarle cosas atractivas al mismo tipo que casi te da un infarto?
Zeus está loco.
O sea, si el que repartió el atractivo y el carácter era él, definitivamente se le fue la mano con Gabriel. Porque no era justo. No podías tener ese cuerpo, esa intensidad, esos labios… y encima ser un celoso patológico con complejo de macho alfa.
Peor aún.
Dormía en la misma habitación que yo.
Y no era un detalle menor.
Compartíamos cuarto.
Baño.
Espacio.
Privacidad: cero.
Y mientras parte de mí temía que se vengara por lo que pasó con Mía — que me escondiera los zapatos o me dejara encerrada en el baño — otra parte tenía un miedo más grande: que me descubriera.
Que algo en su mirada volviera a notar que había algo raro en mí. En mi forma de hablar, de moverme, de reaccionar. Que un día entrara y, sin querer, me viera cambiándome. Que se diera cuenta que Dante, su compañero de cuarto, tenía curvas donde no debería.
Esa idea me apretó el pecho.
Traté de sacudírmela de encima y me fui directo a la cafetería. Caminé como zombi, pedí lo primero que vi — una empanada con gaseosa — y me senté sola, en una de las mesas de la esquina. Ni siquiera tenía hambre, pero necesitaba algo que me hiciera sentir normal.
Fue entonces cuando sonó el celular.
Mamá.
Me levanté de inmediato, agarré la bandeja y salí al pasillo lateral que daba hacia una zona verde medio escondida. Me senté en una banca bajo un árbol y contesté, todavía con los nervios medio activos.