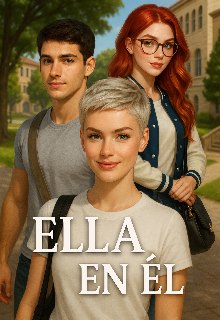Ella en él
Capítulo 4 No fue por mi.
Desde ese día me propuse evitar a Mia como si mi vida dependiera de ello. Me volví experta en fingir llamadas, desaparecer en los momentos precisos o tomar rutas alternas solo para no cruzármela. Pero no funcionó. Siempre aparecía. En la cafetería, en la biblioteca, en los pasillos... incluso llegó a meterse a la habitación que comparto con Gabriel.
Esa vez me sorprendió de verdad. Entró como si nada, con esa sonrisa dulce que usa como escudo, y se sentó en mi cama sin siquiera esperar a que la invitara. Llevaba puesta una falda tan corta que se notaba que no había pasado por el espejo para dudarlo. Gabriel estaba justo al frente, en su escritorio, por un segundo sentí que iba a voltear a verla, como hacen todos los hombres cuando algo así entra en escena. Yo también la miré con una envidia ridícula que me quemó por dentro. ¿Cómo hacía para tener las piernas así? Me aguanté las ganas de preguntárselo.
Pero Gabriel ni siquiera levantó la vista. Se puso de pie sin emitir una palabra, agarró sus llaves y salió de la habitación como si estuviéramos llenas de aire. Entonces vi algo que no esperaba: el rostro de Mia cambió por unos segundos. Pero enseguida volvió a poner su sonrisa de catálogo, como si nada.
Desde entonces, mi compañero de cuarto ha actuado como si no sintiera nada. Como si yo no existiera. Ya no me lanza miradas asesinas, ni me confronta, ni me habla.
Mia, en cambio, ha tomado ese silencio como impulso. Se ha vuelto cada vez más directa, más melosa, más... intensa. A veces me acaricia frente a todos — lo cual es un infierno porque ni siquiera a mi mamá le permito eso, — otras me llama "mi Dante" con esa voz dulce que antes parecía coqueta y ahora suena a amenaza. He intentado decírselo, de verdad. He sido educada, clara, incluso medio cortante: "no estoy interesado, Mia". Pero esa mujer no escucha. O escucha lo que quiere.
Y lo peor es que no se limita al contacto físico. También hace declaraciones públicas. La otra vez, frente a todo el grupo, dijo que yo le gustaba porque era diferente.
— Dante es especial, se fija en el interior de las personas, no como otros que solo ven cuerpos, — dijo, mirándome con esos ojos brillantes detrás de sus gafas. Yo casi me ahogo con la soda. Me dieron ganas de levantar la mano y decir: “corrección: si me fijo en el exterior, pero solo si son hombres atractivos”. Obviamente no podía decir eso, así que me limité a sonreír con esa expresión neutra que he practicado en el espejo.
Desde entonces me volví famosa. De la nada, pasé de ser “el chico nuevo medio raro” a “el que conquistó a la más linda de la facultad”. Algunos me piden consejos como si fuera un gurú del amor zen. Otros me felicitan por tener “tanto estilo y carisma”. Yo solo asiento, me río con esa risa tonta que me sale cuando estoy a punto de colapsar y, por dentro grito: ¡no sé qué estoy haciendo!
Un día, uno de los chicos con los que comparto clases se acercó con cara de confidente:
— Parce, necesito saber algo… ¿tu efecto con las mujeres se debe a que te vistes como duende?
— ¿Ah?
— Sí, marica. Que siempre te pones esas camisas grandes, las de cuadros, como de leñador... pero versión bosque mágico. Y siempre estás como... corriendo de un lado a otro, todo sudado. ¿Eso son las feromonas, o qué? ¿Es una estrategia para activarlas o qué estás haciendo?
Tragué saliva. Yo solo iba por una chocolatina, no por un análisis hormonal.
— Yo... no sé, creo que... respiro fuerte.
Sí. Eso dije.
Respiro fuerte.
Y no sé por qué, pero el tipo me miró como si acabara de revelar un secreto ancestral. Se fue murmurando:
— Claro… el man respira fuerte… por eso se pegan tanto. Es la respiración.
Y al día siguiente, como si fuera una moda, la mayoría de los chicos llegó a clase agitados, sudados, resoplando como si quisieran vaciar todo el oxígeno del campus. Algunos trotaban hasta el salón aunque vinieran del mismo edificio. Las chicas los miraban con ternura, les ofrecían agua, se reían. Y ellos, antes de sentarse, me lanzaban una mirada rápida, medio inclinaban la cabeza y me daban ese gesto universal de respeto silencioso.
Pero el verdadero caos empezó un par de días después. Yo estaba en la biblioteca, tratando de terminar un resumen antes de clase, cuando noté que algo raro pasaba. Un murmullo general, risas ahogadas, movimiento. Las chicas empezaban a salir en tropel como si alguien hubiera anunciado una firma de autógrafos de su actor favorito. Al principio lo ignoré, pero luego la curiosidad me ganó.
Caminé hasta donde estaban agrupadas y lo vi.
Gabriel.
Jugando fútbol a mitad del campus.
Se había quitado la camiseta, dejando al descubierto su piel canela, su abdomen firme, el brillo natural del sudor sobre su pecho y brazos marcados. Tenía el cabello algo revuelto por el esfuerzo, la respiración agitada, la mandíbula apretada mientras se concentraba en la jugada.
Se movía con una fuerza controlada, una agilidad feroz, como si todo su cuerpo estuviera diseñado para ese momento exacto.
No podía dejar de mirarlo. Corría con esa mezcla entre fuerza y precisión que solo se ve en los que nacieron para destacar. El abdomen se le marcaba con cada paso, las gotas de sudor bajaban por su cuello y, sus piernas — largas, fuertes — lo impulsaban como si no tocara el suelo.
El momento se intensifico cuando corrió por la izquierda. Uno de los compañeros lo vio y le mandó un pase largo, directo al pecho.
Él no lo dejó caer. Lo controló con un solo toque, lo acomodó con la pierna derecha y, sin pensarlo, soltó un remate fuerte.
Todos esperábamos el gol. Todos.
Pero la pelota se fue apenas por encima del travesaño.
Y yo, sin poder evitarlo, solté:
— ¡Ay, nooo!
Así. Con todas las letras, el tono agudo y, el dramatismo que me delataba de pies a cabeza. Fue un reflejo. Un sonido tan natural para mí como pestañear. Pero no para “Dante”.