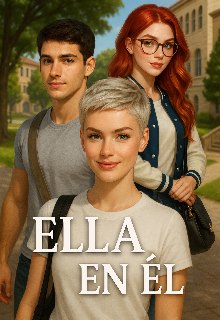Ella en él
Capítulo 5 Lo peor de mí
El lunes no empezó: me cayó encima.
Caminé a clase y sentí el aire distinto, como si la universidad entera se hubiera puesto de acuerdo para hacer eco. Risas bajitas, codazos, celulares grabando.
Tardé cinco minutos en entender que ya no era “el nuevo” sino “el gay de la facultad”. Bastó cruzar el primer pasillo para escucharlo claro, sin metáforas ni disimulo: “ese man camina moviendo la cadera”, “habla delgadito”, “en el baño se sienta, te lo juro, lo vio el de mantenimiento”. Nadie mencionó a Mia ni la caída; ya ni hacía falta. La versión oficial había mutado: yo no era el que dijo “no”, era el afeminado que se cree divo. Y lo peor fue ver cómo ese nuevo guion pegaba más rápido que la gripe.
En la cafetería, los que antes me pedían tips de “respiración” ahora me esquivaban como si contagiara depilación láser por contacto visual. Los que me tenían bronca por nada al fin encontraron motivo: risitas, susurros, un “mira, mueve la cintura” cuando pasaba con la bandeja. En la fila, alguien grabó de espaldas mientras yo esperaba el jugo. Repetí mentalmente: no gires, no gires, no gires. Giré. El man escondió el cel como ladrón mal entrenado y lanzó un “relax, hermano” que se sintió más sucio que un insulto.
Me refugié en la biblioteca para respirar, pero ahí también estaba la especie nueva: el silencio que no es silencio, esa calma que huele a chisme fresco. Busqué a Daniel con la mirada. Lo encontré en una mesa con tres chicas. Hizo contacto visual, se acomodó la gorra y me saludó con la mano… chiquito, como quien saluda a un vecino por compromiso. Me acerqué igual. Cuando llegué, se rascó la nuca y soltó, bajito:
— Parce, me caes una chimba, de verdad, pero hoy no te puedes sentar aquí. Estoy haciendo trabajo de campo.
— ¿Trabajo de campo?
— Campo… femenino — hizo una seña amplia y las tres se rieron. — Es que si te sientas, se van. Y yo no puedo seguir perdiendo población objetivo por tu… aura.
— Mi aura.
— Tu aura bailarín de K-pop. Perdón, bro. Es ciencia.
Me reí. No quería, pero me salió, chiquito también. Me fui con una sonrisa que me duró hasta doblar la estantería. Ahí la escuché. No necesitaba verla para ubicarla: la voz dulce cuando quiere y filosa cuando le conviene.
— No sé cómo explicarlo, profe, él es… raro — decía Mia, modulando tono de víctima en consultorio. — Me siguió. Me tocó sin que yo quisiera. Y delante de todos me empujó. No quiero que esto escale, pero me siento insegura.
Tragué. No asomes, me dije. No hagas más grande el incendio. Aun así, di dos pasos para mirar por el filo del estante. Estaba con tres del comité de bienestar y dos compañeros de la carrera que hasta ayer me hacían reverencias por cualquier bobada. Hoy asentían como si Mia les estuviera entregando la verdad revelada. Uno de ellos, el que antes me decía “vudú”, murmuró:
— A mí me da mala espina desde que llegó. Y ahora todo el mundo dice que es… pues ya sabes. Eso trae problemas.
La palabra quedó flotando: problemas. Para ellos, yo era eso.
Me fui antes de que me vieran. En la salida de la biblioteca, dos de primer semestre hicieron el gesto del “shhh” y se rieron. En el patio, un grupo imitó mi caminada con caderas exageradas; uno se agarró la espalda fingiendo dolor de riñón y todos aplaudieron. En los baños, alcancé a oír:
— Dejen ese cubículo libre, que ese man se sienta a orinar.
Cerré los ojos y conté hasta cinco. Inhalé por la nariz, exhalé por la boca. Funcionó a medias. Lo injusto me quemaba por dentro: nadie debería tener que besar a alguien porque un coro lo grita. Nadie debería pagar por negarse. Y, sin embargo, ahí estaba el recibo: risas, aislamiento, etiquetas pegajosas.
Lo académico no tardó en chocar de frente. El profe de Metodología repartió grupos para el proyecto final. Me tocó levantar la mano tres veces para que registrara que nadie me adoptaba. Al final, anotó “Montenegro, individual” como quien tacha un error. “Puedes hacer un estudio de caso”, dijo sin levantar la vista.
Intenté concentrarme después en el aula de informática. Abrí el documento en blanco, escribí el título, lo borré, volví a escribirlo. Sonó un mensaje: grupo de la clase de Ética. “Reunión ahora para el ensayo colectivo. Lugar: sala 204. Nota: solo miembros confirmados.” Pregunté si podía unirme. Silencio. Después, un “ya estamos completos, sorry”. Cerré el chat. Me ardieron los ojos un segundo, no por lágrimas. Por cansancio.
En el corredor me topé de frente con Gabriel. Levanté apenas la mano, un gesto mínimo, casi torpe, como si todavía creyera que después de haberle salvado el pellejo podríamos ser, no sé… amigos. Qué ingenua. Pasó a mi lado como pasan las corrientes de aire: te rozan, pero no las agarras. Ni siquiera me miró.
Al mediodía volví a la cafetería porque el cuerpo me temblaba con ese vacío de azúcar que a mí me pone torpe. Me serví un arroz insípido, me senté solo en la esquina y me obligué a comer. A los dos bocados, tres de mi grupo de carrera se sentaron en la mesa de al lado, dándome la espalda con exageración infantil. “Pasemos a la mesa de allá, me da estrés comer al lado”, dijo una. Me reí por dentro: estrés. Ojalá fuera solo eso.
Me fui con el plato a medio terminar. Afuera, el sol pegaba sin calentar. Quise llamar a mi mamá, contarle cualquier nimiedad, escuchar su voz. No podía. A veces siento que el teléfono pesa más que mi mochila. Ser sociable se me había convertido en hablarle al viento.
En el pasillo de los laboratorios, Daniel me alcanzó caminando raro, con dos cafés.
— Uno es para ti — me lo estiró. — No es soborno emocional, es cafeína.
— ¿No estás en trabajo de campo?
— Cancelado por lluvia de indirectas — metió las manos en los bolsillos. — Marica, te van a costalear si sigues rondando. Estás en la mira como piñata de fin de semestre.
— ¿Y tú? ¿Te vas a cambiar de acera cada vez?
— No seas tóxico — sonrió. — Te apoyo… desde una distancia prudente. Es por la ciencia, te dije. Además, si me pegan por tu culpa, ¿quién va a documentar esta tragedia?