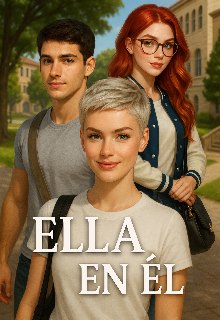Ella en él
Capítulo 6 Demasiado yo
Lo escuchó.
Lo supe por su expresión: no de escándalo, ni de sorpresa, sino de algo peor. Una pausa interna. Un clic mental. Como si su cabeza necesitara un segundo extra para archivar lo que acababa de oír.
Gabriel estaba ahí. De pie. Mirándonos. Con los labios entreabiertos, la respiración contenida, los ojos fijos en mí como si no creyera lo que acababa de escuchar.
El aire en el pasillo se volvió más denso. Mia también lo notó y dio un paso atrás, incómoda.
— Mia — dijo Gabriel, sin mirarla. — ¿Nos das un momento?
Ella dudó, pero al ver su expresión, no preguntó nada. Se fue sin decir palabra. Y entonces quedamos solos.
El silencio duró apenas unos segundos, pero a mí me pesaron como una eternidad.
Gabriel me miraba como si no me reconociera.
— ¿Eso fue lo que dijiste? — preguntó con voz baja, áspera.
— Gabriel… no es lo que parece.
— Entonces dilo. Dímelo tú. ¿Qué fue lo que dijiste?
Tragué saliva, mi mente corría buscando una salida.
— Solo era una forma de hablar — balbuceé. — Estaba molesto, quería molestarla… fue un comentario al aire, no lo dije en serio.
— ¿No era en serio? — repitió, su ceja arqueada con incredulidad. — ¿Tú sabes lo que dijiste?
Asentí. Pero no bastó.
— ¡Dijiste que le ibas a “bajar” el novio! — espetó, dando un paso al frente. — Como si yo fuera un premio, como si yo fuera… algo que se gana en una pelea de egos entre ustedes dos. ¿Ese es el concepto que tienes de mí?
— No, claro que no…
— ¿Entonces qué? ¿Solo soy una herramienta para tus rabietas? ¿Un objeto útil para tus dramas?
Su enojo me golpeaba como una ola tras otra. No sabía dónde meterme.
— No fue planeado — intenté justificarme. — Fue estúpido, lo sé, lo dije sin pensar…
— Y eso es peor — interrumpió. — Porque si fue sin pensar, significa que realmente lo llevas dentro.
Su voz tembló, no de miedo, sino de la rabia que trataba de controlar.
— Pensé que eras distinto. Pensé que… — se calló de golpe y negó con la cabeza, como si se negara a sí mismo haber creído algo sobre mí.
Quise acercarme, tocarle el brazo, explicarle bien, pero me miró como si no tuviera permiso para acercarme más.
— No te acerques a mi, Dante. Yo no soy un trofeo. Y tú… tú no eres quien creíste que eras.
Se fue. Y yo me quedé ahí, con las palabras todavía en el pecho, congeladas, inútiles.
Sabía que la había cagado.
Los días siguientes fueron incómodos en todos los sentidos. Gabriel no solo me ignoraba; era evidente que ahora me despreciaba. No con palabras, pero sí con cada gesto. Me miraba como si yo fuera lo peor que había conocido en esta universidad. Si antes nuestras conversaciones eran escasas pero civilizadas, ahora me trataba como si compartir el mismo aire fuera un esfuerzo innecesario.
Y lo entendía. Desde su perspectiva, yo había cruzado un límite. No solo dije algo fuera de lugar, también lo puse a él como el centro de un juego estúpido entre dos personas que ni siquiera se soportan. Él pensó que yo era distinto, alguien real, y terminé actuando como el tipo de persona que más detesta: alguien que convierte a los demás en piezas para su propio entretenimiento.
Cuando me enteré de que había vuelto con Mia, lo primero que sentí no fue celos. Fue una especie de incomodidad áspera que se alojó en el estómago. Porque después de todo lo que ella había hecho —la denuncia falsa, la manipulación, esa sonrisa dulce y falsa que usaba como máscara— me costaba entender qué veía Gabriel en ella. Pero también supuse que quizá él ya la conocía así y aún así le gustaba. O, peor, no la conocía del todo, y pensaba que era otra persona. En cualquiera de los casos, no era asunto mío.
Los vi juntos más de una vez. En la cafetería, compartiendo bandeja. En clase, pasando hojas, riendo bajito. En los pasillos, caminando tan cerca que apenas dejaban espacio para que el aire pasara entre ellos. No era difícil notarlos. Ella se encargaba de que eso no pasara. Usaba ropa ajustada, lo abrazaba por la espalda, le dejaba marcas de lápiz labial en el cuello como si estuviera marcando territorio. Y Gabriel… bueno, no la alejaba.
Una noche, cuando subí al cuarto más temprano de lo habitual porque olvidé mi cargador, encontré la puerta cerrada, pero no con seguro. Dudé un segundo antes de entrar. Me recibió la música suave y el sonido claro de una carcajada que no era de él. La reconocí de inmediato. También el tono arrastrado con el que Mia decía su nombre. Salí de inmediato, fingiendo que había sido un error. Me quedé sentado en las escaleras durante un buen rato, esperando que terminaran lo que fuera que estaban haciendo. Cuando por fin se abrió la puerta, Mia salió ajustándose la blusa y con una sonrisa de satisfacción. Gabriel ni me miró.
Desde ese día empecé a evitar el cuarto tanto como fuera posible. Me levantaba temprano, empacaba todo lo que podía necesitar y pasaba el día en cualquier rincón del campus: biblioteca, pasillos vacíos, incluso el laboratorio de informática aunque no tuviera nada que hacer ahí. Volvía solo cuando estaba seguro de que ya no habría nadie más. Aun así, Mia siempre encontraba formas de recordarme que yo no pintaba nada ahí. A veces dejaba un sostén bajo mi almohada. O una nota ridícula escrita con marcador rosado. Una vez, incluso, dejó su perfume en mi almohada, como si necesitara dejar rastro de su presencia.
No reaccioné. No porque no me molestara, sino porque no valía la pena darle más poder del que ya tenía. Ella buscaba provocarme. Yo, mientras pudiera, seguiría ignorando.
Aproveché el silencio, el rechazo, la distancia.
Aproveché cada minuto en que nadie me hablaba para concentrarme en lo que de verdad importaba.
Los exámenes del primer corte estaban a la vuelta de la esquina y yo tenía que aprender en días lo que a mi hermano le tomó meses. No era solo leer. Era entender cosas que nunca en mi vida había tocado. Macroeconomía, análisis financiero. Palabras que me sonaban a otro idioma.