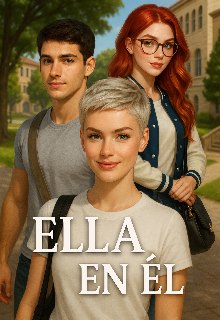Ella en él
Capítulo 7 Voces peligrosas
Me tardé un segundo en reaccionar. Tal vez dos. Después, como por reflejo, colgué la llamada de un manotazo, lancé el celular a la cama y me paré de golpe. Me dolía el pecho. El corazón iba tan rápido que me daban ganas de vomitar.
— Era yo — solté, apenas capaz de formar las palabras. — Yo… estaba hablando con mi hermana. En altavoz.
No dijo nada al principio. Me miró. Me escaneó de arriba abajo, como si buscara alguna grieta, una pista, cualquier cosa rara en mi cara, en mi cuerpo, en el cuarto.
Me tragué en seco las ganas de hablar más. Pero el silencio duró demasiado. Y lo siguiente que dijo me hizo sentir como si todo se me hubiera caído encima:
— ¿Y por qué colgaste tan rápido cuando entré?
Me bloqueé. De verdad. Sentí como si el cerebro me hubiera dejado solo, flotando, en modo avión.
— Porque... — dije, estúpidamente lento, — porque ella… es intensa.
— ¿Intensa?
— Sí. Mucho. O sea… si te escuchaba, se iba a obsesionar. Con tu voz.
Dios.
Gabriel arqueó una ceja. No dijo nada. Solo esa mirada, ese gesto, como si estuviera intentando decidir si lo que acababa de escuchar era una broma o una alerta para llamar a seguridad.
— Mi hermana tiene… un problema con las voces — seguí, sintiéndome cada vez más ridícula, pero sin saber cómo frenar. — Se encapricha. Cree que las voces dicen mucho de una persona. Si te escuchaba, no iba a parar hasta saber cómo te ves, quién eres, si tienes novia, si te gusta el helado… yo qué sé.
Frunció los labios. Se pasó una mano por el cuello y respiró hondo. Estaba intentando no reírse. Pero no porque le causara gracia, sino porque, probablemente, pensaba que yo era completamente inestable.
— ¿O sea que colgaste para protegerme de un enamoramiento por voz? — preguntó.
Yo asentí. Segurísima de lo que decía. A la vez que sentía los latidos en la garganta. No en el pecho: en la garganta. Tragué saliva y me forcé a respirar. Rápido, tenía que hacer algo rápido antes de que ese silencio se volviera sospechoso.
Abrí la galería. Fotos. Mías.
Me acerqué a Gabriel con el celular en la mano y se lo extendí, sin pensarlo mucho.
— Mira. Para que veas que no estoy inventando. Esa es ella.
Empezó a pasar las fotos.
Ahí estaba yo, con el pelo suelto, sonriendo frente al mar. Después, con gafas oscuras y una paleta en la boca, en una feria. En otra, medio despeinada, sacando la lengua con un gorro ridículo de cumpleaños. Todas esas fotos que tomé para sentirme viva ahora eran mi mejor mentira.
— ¿Ella es...? — preguntó.
— Celeste — respondí, mirando a otro lado como si no me importara. Pero me dolía la cara de tanto fingir.
Se detuvo en una donde estaba recostada en una hamaca, medio dormida, con una cerveza en la mano y una galleta mordida en la otra.
— ¿Y siempre sale así en las fotos? — dijo, con una pequeña sonrisa.
— Así vive. Se cree modelo, actriz, chef y experta en montajes de Instagram. Todo al mismo tiempo.
Gabriel rió un poco.
— ¿Te pasa algo con tu hermana?
— ¿Qué? — sentí que me atragantaba con mi propia saliva.
— Es que tienes mil fotos de ella. ¿No tienes fotos tuyas?
— No muchas. Ella acapara todo. La galería es básicamente su portafolio emocional. Tengo que borrar cosas cada semana para poder abrir la app del banco.
Siguió mirando. Fotos mías bailando sola, con la boca llena, dormida en un bus, con un sombrero gigante, riendo con los ojos cerrados.
— ¿Son gemelos?
— Mellizos. Nacimos el mismo día, con cinco minutos de diferencia. Yo primero. Ella después, con trauma.
— ¿Siempre se llevaron bien?
— Depende del día. Una vez me obligó a cambiarme la ropa con ella porque quería entrar al baño de hombres para “entender la dinámica masculina”.
— ¿Qué?
— Tal cual. Duró como cuarenta segundos adentro. Salió blanca. Dijo que prefería morir sin saber.
Él soltó una carcajada que me alivió más de lo que quería admitir.
— Está loca.
— ¿A que sí? Un día hizo un funeral simbólico porque se dañó la tostadora. Con vela y todo.
Seguía mirando fotos. Y yo respiraba apenas, como si cada imagen que pasaba fuera una ruleta rusa.
Hasta que se detuvo.
La foto del cumpleaños. Nuestro cumpleaños. Yo, sonriendo como tonta con un pastel en la mano. Dante abrazándome desde un lado, con cara de “me desespera, pero la quiero”.
Gabriel no dijo nada. Solo la miró. Mucho rato. Demasiado.
Yo lo observaba de reojo y, el estómago se me empezó a encoger. Ese tipo de silencio solo aparece cuando alguien está a punto de descubrir algo.
— ¿Qué pasa? — pregunté, intentando sonar casual. Me dolía la boca del estómago.
— Nada — dijo él, sin dejar de ver la foto. — Es solo que… se parecen demasiado. Pero también hay algo distinto. En la mirada, tal vez.
Quise decir algo, cualquier cosa. Pero el corazón me latía tan fuerte que ni siquiera recordaba cómo se hablaba.
— Mi abuela decía que yo tengo cara de meterme en líos… y ella de salir de ellos sin que la pillen —improvisé.
Él sonrió. Chiquito. Casi imperceptible.
Me devolvió el teléfono en silencio, con la mirada más seria que antes.
— La próxima vez, habla más bajo si no quieres que todo el mundo se entere de tus conversaciones privadas — dijo.
Asentí.
— Perdón… es que… me emocioné — dije con voz tranquila. — Salieron los resultados del corte. Estoy en los primeros lugares. Estábamos celebrando.
Él no respondió, pero su gesto se suavizó un poco.
Salimos del cuarto sin más palabras. Caminamos por el jardín en dirección a la siguiente clase. El sol estaba bajando y el aire se sentía más fresco. Ninguno habló, pero el silencio no era tan incómodo como antes. Era como una tregua no pactada.
Hasta que apareció ella.
La vi venir desde lejos, con esa energía desbordada que parecía diseñada para llamar la atención incluso cuando no decía nada. Corrió hasta él, lo abrazó como si llevara semanas sin verlo y le estampó un beso tan exagerado que me dieron ganas de mirar para otro lado.