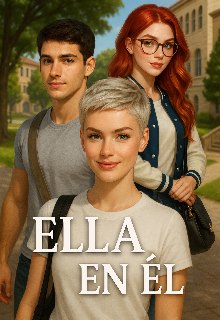Ella en él
Capítulo 9 Hormonas, secretos y sospechas
Desperté con el vientre enredado en nudos invisibles. Dolor. Cálido. Intenso. Implacable. Y el tipo de humedad que ninguna sábana quiere contener. Abrí los ojos con cuidado, como si eso pudiera retrasar lo inevitable. No necesitaba ver para saber lo que había pasado, pero aún así, lo comprobé. La mancha. Roja. Imponente. Innegable. Una obra de arte abstracto pintada por mi útero en plena madrugada.
Tragué en seco. Me incorporé con movimientos calculados. Lo primero fue mirar al lado. La cama de Gabriel estaba vacía. Sus cobijas desordenadas, su toalla colgada del espaldar, su chaqueta tirada sobre la silla. Perfecto. Tenía unos minutos. Me levanté apretando las piernas como si el autocontrol físico pudiera contener un desastre biológico. Agarré el pantalón grueso, el short antisocial, las toallas higiénicas escondidas en el fondo del cajón, y me metí al baño con la sabana hecha un rollo entre los brazos.
Puse a remojar el crimen en el lavamanos, mientras me sentaba en la tapa del inodoro, temblando de dolor y resignación. La pastilla que tomé anoche fue como ofrecerle una gomita a un monstruo. Las hormonas estaban en huelga y mi cuerpo en plena revolución. Pensé en mandarle un mensaje a Dante solo para insultarlo por tener un cuerpo libre de estas cosas, pero no era culpa suya. Esto era todo mío. Este disfraz también dolía.
Cuando salí, Gabriel ya estaba de regreso. Tenía el cabello húmedo y olía a jabón. Estaba sentado en su cama, revisando el celular, con una de esas camisetas viejas que le colgaban del hombro como si el descuido fuera parte del encanto.
— ¿Todo bien? — preguntó, sin mirarme del todo.
— Sí — mentí, con mi mejor cara de “no acabo de tener una tragedia uterina”. Me puse la chaqueta, fingiendo que buscaba algo en la mochila. En realidad estaba empacando la sabana manchada en una bolsa negra que iba a bajar a lavar a escondidas más tarde.
— ¿Seguro? Estás más pálido que ayer y eso ya era preocupante.
— No dormí bien. Tu playlist de ronquidos estuvo intensa.
— Es natural — respondió sin ofenderse. — El talento no se puede esconder.
Le lancé una mirada cansada que solo consiguió hacerlo sonreír. Esa sonrisa era peligrosa. Tranquilizadora. Cómoda. De las que no se puede tener cerca cuando uno está fingiendo ser otra persona.
En clase nos sentamos juntos. En otro momento lo habría disfrutado, pero esa mañana yo estaba al borde del colapso. El dolor era constante, como un fondo musical molesto. Mi humor estaba sensible. Cualquier cosa podía hacerme llorar: un mal gesto, una palabra brusca, incluso una mirada de Gabriel que no supiera interpretar. Pero tenía que fingir. Seguir siendo Dante.
Gabriel me empujó un paquete de galletas por debajo del cuaderno.
— Come. Tienes cara de que el universo te pateó la espinilla.
— Lo hizo.
Me las comí en silencio, agradeciendo que no insistiera
A la salida, mientras caminábamos hacia el bloque central, lo vi. Mia. Con el guitarrista de siempre. En la zona de estudio informal, justo detrás de las escaleras. No estaban revisando apuntes. Estaban… riendo. Charlando como si no hubiera más ruido que el suyo. Él le acomodó el cabello detrás de la oreja y, ella le tocó el brazo, largo, como si ya se conocieran bien. Luego, justo cuando Gabriel y yo pasábamos cerca, él le lanzó un beso al aire. No un beso grande. Uno discreto. Sutil. Pero directo. Y ella sonrió.
Me quedé quieta medio segundo. Gabriel también lo vio. No dijo nada. Solo bajó un poco la mirada y continuó caminando como si no hubiera pasado nada.
En la siguiente clase, Daniel se sentó delante de nosotros y soltó su comentario en voz baja, como si fuera una noticia irrelevante:
— Si Gabriel sigue con Mia después de lo de hoy, ya no es ciego. Es voluntario.
Lo miré. Él solo alzó las cejas y me guiñó un ojo como quien lanza una bomba y se va.
Gabriel no reaccionó. Solo sacó el cuaderno y anotó algo. Con la letra más apretada de la historia. Yo dudé. Pero al final me incliné hacia él y pregunté en voz baja:
— ¿Tú y Mia siguen?
No me miró. Tardó un poco en responder.
— Nos estamos dando un tiempo — dijo al fin, sin mirarme. La voz se le quebró un poco, pero trató de disimularlo con un carraspeo.
Eso fue todo. Pero bastó para sentir el aire distinto, más pesado, más triste. No era un silencio normal, era de esos que huelen a final.
El resto de la clase fue una tortura. Gabriel no dijo nada, no tomó apuntes, ni siquiera fingió que escuchaba. Solo miraba el frente con los ojos perdidos, y de vez en cuando se giraba, casi sin querer, en dirección a Mia.
Ella, en cambio, parecía disfrutar el espectáculo. Se reía más fuerte que de costumbre, jugaba con el cabello, cruzaba las piernas despacio cada vez que sabía que él la estaba mirando. Todo era calculado, provocador.
Y él… la miraba igual. Pero ya no con amor, sino con ese tipo de tristeza que da rabia.
La rabia de sentirse reemplazado.
A la salida, ella lo ignoró.
Ni un saludo.
Ni una mirada.
Solo caminó con su grupo de amigas hasta la salida del edificio, donde el guitarrista la esperaba, apoyado en una columna, con esa actitud de tipo que se cree especial solo por saber tocar tres acordes.
Ella se acercó, lo abrazó y él, sin pudor, le acarició la espalda mientras le decía algo al oído.
Lo vi.
Gabriel también.
Y no pude moverme.
Lo siguiente fue rápido.
Gabriel apretó el puño, caminó directo hacia ellos, y por un segundo creí que se iba a detener. Pero no.
— ¿Eso era lo que necesitabas para sentirte viva? — le dijo apenas llegó. Su tono no era de celos. Era de dolor. Dolor del que uno no debería ver tan de cerca.
— No hagas una escena — respondió ella, sonriendo con esa calma fingida que solo usan los que quieren que el otro pierda el control. — No te debo explicaciones.
— No te las pido. — Dio un paso más cerca. — Pero podrías tener un poco de respeto.