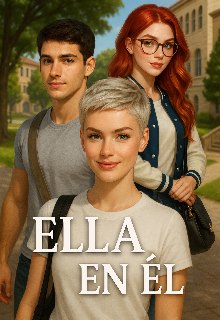Ella en él
Capítulo 10 Sin pasas y sin culpa
Las lágrimas salieron sin permiso. No las llamé. No las provoqué. Solo aparecieron, traicioneras, tibias, en medio del caos que intentaba tragarme.
Y eso fue lo peor.
Lo peor fue esa maldita humedad caliente bajándome por las mejillas, como si llorar ahora tuviera sentido. Como si no llevara años tragándome lo mismo. Como si de pronto todo doliera más solo porque alguien lo había dicho en voz alta.
¿Llorar? ¿Por no tener un papá? ¿Otra vez?
Por Dios… eso es viejo. Es parte del contrato. Naciste sin él. Punto. Firmaste con sangre el silencio incómodo y la mirada de lástima ajena. No es nuevo. No duele más hoy que hace cinco años.
Y sin embargo…
Seguía llorando.
— No es necesario contenerse — susurró Gabriel a mi lado. Sentí su mano sobre mi hombro, cálida, firme. — Déjalo salir.
No sé si fue su voz, su gesto, o el hecho de que me habló como si entendiera… pero me rendí.
Me dejé caer en el suelo, sin elegancia ni intención. Solo me dejé ir. Me senté con la espalda contra la cama, las rodillas recogidas y la cabeza baja. Las lágrimas bajaban, tercas, mientras mi estómago se retorcía por dentro. El cuerpo entero dolía, desde los ovarios hasta la garganta.
“Malditas hormonas”, pensé con rabia, mientras me limpiaba el rostro. “Esto no sirve de nada. Llorar no soluciona nada. No cambia nada.”
Pero no podía detenerlo.
Pensé en mi mamá. En cómo se ha roto el lomo toda la vida. En los turnos eternos. En los zapatos que remendaba en silencio. En el almuerzo frío. En el cansancio pegado a la piel. En las veces que llegaba a casa y se le caían los párpados antes de preguntar cómo estuvo mi día.
Pensé en Dante. En cómo se esforzó por años. En lo mucho que le costó llegar a este punto. En las solicitudes, las cartas, las entrevistas, las notas perfectas.
Y en cómo ahora, todo lo que yo estaba haciendo era arruinarlo.
Una pelea. Un expediente. Una amenaza directa. Y si me expulsan, ¿con qué cara lo miro? ¿Cómo le digo que vine a ayudarlo y terminé por joderle la vida?
Me cubrí la cara con las manos, ahogada en rabia, vergüenza y miedo.
— Todo esto… — dije con voz baja, temblorosa, sin mirar a Gabriel — es por culpa de tu novia tóxica.
Sentí que él me miraba, pero no reaccionó.
— Podrías tener algo mejor — agregué con veneno en la voz. No podía evitarlo. Me ardía en la lengua. — Pero no. Te quedaste con la que actúa como si el mundo le debiera algo, como si ser linda le diera derecho a joderle la vida a los demás.
Gabriel bajó la cabeza un momento y, luego la levantó, con una sonrisa que no era burla, ni pena, ni ironía. Era amarga. Triste. Una de esas que uno se pone para no llorar.
— Es la única constante que tengo.
Me quedé en silencio.
Él giró un poco el cuerpo, se sentó frente a mí en el suelo, cruzando las piernas, como si de pronto el espacio entre nosotros fuera el único seguro.
— Mis papás… viven juntos. En teoría. Pero en realidad, viven cada uno en su propio mundo. Nunca los he visto cenar juntos. Nunca me han abrazado al tiempo. Nunca me han cantado cumpleaños.
Lo miré. No hablaba con rabia, sino con resignación.
— Las cenas importantes me tocan solo. Navidad, solo. Año nuevo, solo. A veces mi mamá manda un regalo envuelto con moño, como si eso hiciera la diferencia. Y mi papá... ni se acuerda.
Se quedó callado.
La luz del pasillo seguía entrando por la puerta entreabierta. Le iluminaba parte del rostro. El cabello negro se le pegaba a la frente y sus ojos oscuros, que usualmente brillaban con descaro o ironía, ahora parecían dos estanques profundos.
— Con Mia… al menos sentía que no era invisible — dijo al fin. — Era la única que me escribía en las fechas importantes. Que me preguntaba si había comido. Que me decía "buenos días".
Tragó saliva.
— No me gusta estar solo — admitió, bajito, como si al decirlo se rompiera un poco más.
Me limpié las lágrimas con la manga, odiando cada gota salada que me bajaba por la cara. Suspiré profundo, tragándome el nudo que se me había quedado a mitad de la garganta. Miré a Gabriel. Estaba sentado en el suelo, justo en frente mío. Se veía distinto. Como si decir eso lo hubiera vaciado por dentro.
— ¿Y el resto de tu familia? — pregunté, intentando sonar neutral. — ¿Tíos, primos, alguien que por lo menos mande memes familiares los domingos?
Él negó con la cabeza.
— Nada. Mis papás son hijos únicos. Mis abuelos murieron hace rato. Eran mayores cuando los tuvieron. Y ellos también me tuvieron tarde. Así que… no hay nadie más.
— Bueno — solté, intentando recuperar algo de mi sarcasmo habitual. — Al menos no tienes una tía que te odia en silencio y cada que puede te recuerda que no pareces de la familia. De esas que en cada reunión familiar te suelta la típica de “¿y tú cuándo vas a hacer algo útil con tu vida?”. Clásico amor navideño.
Se rio. De verdad. Una risa corta, limpia, como si le hubiera aflojado algo en el pecho.
— Te juro que prefiero eso — dijo, con la voz más suave. — Al menos sería ruido. Esto... lo mío, es solo silencio.
Lo miré un segundo más. El tipo que parecía tenerlo todo… con nada. Absolutamente nada.
Me acomodé mejor en el suelo, cruzando las piernas, y me incliné un poco hacia él.
— ¿Cuál es tu postre favorito? — pregunté, de golpe.
Él frunció el ceño, sin entender.
— ¿Qué?
— Que cuál. ¿Brownie con helado? ¿Tres leches? ¿Flan? ¿Tiramisú? Dime ya.
— Eh… supongo que arroz con leche. Pero casero. Sin pasas. Si tiene pasas es traición.
— Perfecto. Estoy dispuesto a comprártelo todos los días. Incluso a hacerlo si me das una receta que no parezca una amenaza de muerte.
Gabriel me miró como si me hubiera desconfigurado.
— ¿Por qué harías eso?
Lo miré fijamente y, por un momento me odié un poco por lo que estaba a punto de decir.
— Porque si esa es la razón por la que estás con alguien que te hace daño… entonces yo puedo comprarte arroz con leche todos los días. Sin pasas. Casero. Del bueno. Hasta con canela si es necesario.