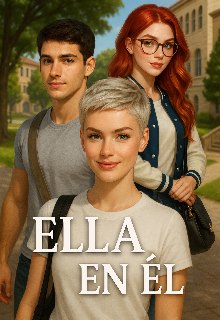Ella en él
Capítulo 11 Interferencias
No sé qué estoy haciendo con mi vida.
Dejé de ser mujer por unos meses para convertirme en Dante. Dejé de actuar como mujer, caminar como mujer, respirar como mujer… por completo. Todo por lograr una interpretación digna de mi hermano, en su papel estelar de “genio serio con beca universitaria y cero vida social”.
¿Y qué he conseguido con eso?
Que el tipo más guapo del campus — que además es mi compañero de cuarto — le mande mensajes de buenos días a mi versión femenina, sin saber que soy yo.
Y lo peor es que yo lo veo primero, antes de abrir el mensaje.
Hoy, por ejemplo, salió del baño con el cabello húmedo, sin camisa, secándose la nuca con la toalla y luciendo esos abdominales que parecen haber sido tallados con Photoshop divino. Mi vista se quedó pegada como estampa.
— ¿Te vas a tatuar mis cuadritos o solo los estás memorizando? — preguntó, con esa sonrisa ladina que tiene el descaro como ADN.
Tragué saliva, como si eso ayudara a tragar también la vergüenza.
— Solo estaba tratando de descifrar si son reales o los pintaste con marcador en la ducha.
Él se rió. Una carcajada tranquila, sin culpa y, agarró su billetera.
— Te espero en la cafetería, detective.
Y salió.
Yo entré al baño como si alguien me hubiera rociado con gas pimienta hormonal. Me bañe rápidamente, me puse la ropa más neutra de mi repertorio-Dante y, en cuestión de minutos, ya estaba lista.
Fue al salir que revisé el celular. Notificación.
Gabriel:
Buenos días.
No he superado lo de anoche.
¿De verdad aspiraste a tu tío?
Casi me tropiezo. Me fui riendo sola a la vez que recordaba la historia más absurda de mi infancia.
Habíamos ido a casa de una tía que estaba de luto. El esposo había muerto hacía poco y mi mamá insistió en que la acompañáramos “por respeto y por familia”. Mi hermano y yo fuimos porque no teníamos opción, pero una vez allá, nos aburrimos en tiempo récord. Mientras las adultas se encerraban a hablar de los gastos del funeral y del testamento, nosotros empezamos a jugar a las escondidas en la sala. Todo bien… hasta que alguien — no voy a decir que fui yo — tumbó un jarrón enorme que estaba sobre una mesita con mantel bordado.
El polvo que salió volando era gris y fino. Entramos en pánico, porque mi tía era muy exigente con la limpieza. Sacamos la aspiradora, la encendimos como si estuviéramos salvando el planeta y, en menos de cinco minutos, todo estaba “limpio”. Para evitar que notaran la diferencia, fuimos al jardín y recogimos cenizas del asador, de esas que quedan después de una buena carne quemada. Las metimos con una cuchara y las acomodamos lo mejor que pudimos. Y ya. Problema resuelto.
Hasta que llegó la cena.
Todo iba bien. Arroz con pollo, jugo, conversación normal. Hasta que mi lengua, con su talento para arruinarlo todo, preguntó:
— ¿Tía, qué hay en el jarrón que está en la sala?
Ella, sin inmutarse, respondió mientras servía más arroz:
— Las cenizas de Guillermo.
El tenedor se me resbaló de la mano. Mi hermano me miró con los ojos al borde de las lágrimas. Pasamos el resto de la comida sin hablar, tragando saliva como si tuviéramos escombros en la garganta.
Esa noche no dormimos. Imaginábamos al pobre tío encerrado en la bolsa de la aspiradora, golpeando las paredes con desesperación. A las tres de la mañana, tomamos una decisión: íbamos a liberarlo.
Salimos con la bolsa enrollada en una camiseta vieja y caminamos hasta el arroyo del barrio. Le estábamos dando el ultimo adiós con discurso incluido “Tío, perdón. Sabemos que te gustaba nadar” cuando apareció la policía.
Nos alumbraron con cara de “¿en qué andan ustedes dos?”.
— No es lo que parece — dije. — Es que aspiramos a mi tío.
El policía entrecerró los ojos.
— ¿Qué?
— Sin querer. Estaba en el jarrón. Y... él nadaba. Le gustaba nadar. Sentíamos que en esa bolsa estaba muy apretado y que necesitaba espacio. Es... un acto de amor.
Nos miraron, luego a la bolsa y por último a los residuos que teníamos a los pies y luego…
Nos metieron a la patrulla.
Llamaron a mi mamá.
Y cuando ella llegó, se enteró de todo. Cada palabra. Cada frase absurda que habíamos dicho. Se tapó la cara, pidió disculpas mil veces y, cuando íbamos de camino a casa, solo dijo: “Esto no sale de aquí. Nunca. ¿Quedó claro?”.
Y quedó claro.
Hasta ahora.
Le escribí a Gabriel:
Yo:
Esos buenos días tuyo me hizo palpitar el corazón.
Y eso que aún no me has visto con la cara lavada.
En cuanto a mi tío, estoy segura de que esta en un buen lugar.
Le di enviar mientras me salía una sonrisa boba. De esas que uno debería esconder, pero que me rebotaban en la cara.
Gabriel:
Lloré de risa.
¿Cómo es que no estás vetada de los electrodomésticos todavía?
Escribí rápido, sin filtro:
Yo:
Perfecto.
Ese es el objetivo: que te rías…
y después te enamores.
En ese orden, ya lo sabes.
Gabriel:
Eres… insistente.
Sonreí mientras seguía caminando, todavía con la conversación abierta en el celular. Doblé la esquina del pasillo llegué a la puerta de la cafetería y me topé de frente con Mia y su amiga. Me hice a un lado y les cedí el paso sin decir nada. Ellas pasaron como si yo fuera parte de la pared. Ni una mirada. Ni un gracias. Nada.
Apenas avanzaron unos pasos, empezaron a hablar con ese volumen calculado para que alguien —yo — pudiera escucharlas sin necesidad de espiar.
— Yo sí creo que Gabriel debería ir al psicólogo — dijo la amiga, como si estuviera anunciando el clima. — Anoche lo vi. Tenía el celular en la mano y se le salían las lágrimas.