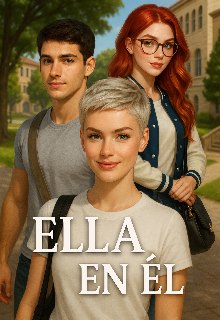Ella en él
Capítulo 13 Cambio de turno
Dormí poco. Soñé con uniformes, grabadoras y cámaras siguiéndome por los pasillos. En uno de los sueños, la decana tenía garras en lugar de manos y me arañaba la cara mientras repetía: “Celeste Montenegro, queda expulsada.” Me desperté con el corazón disparado, empapada en sudor y sin saber si tenía que llorar o vomitar.
Lo primero que hice fue mirar el celular.
Un mensaje.
“En dos días estaré allá.”
Dante. Corto, sin emojis, sin signos de exclamación. Como si no estuviera a punto de jugarse la vida. Como si venir aquí, arriesgarlo todo, fuera tan simple como tomar un bus y presentarse a clase. Se me cayó el teléfono de las manos. Literalmente. Tuve que agacharme a recogerlo mientras las piernas me temblaban como si acabara de correr veinte cuadras sin desayunar.
No sé cuánto rato me quedé ahí sentada en el piso, con la espalda pegada a la cama y el celular apretado contra el pecho. Sabía que tenía que moverme, que el tiempo contaba, pero no podía pensar con claridad. Si Dante venía, si el verdadero Dante aparecía en la universidad, tenía que salir todo perfecto. Un solo error y nos volaban la cabeza a los dos.
Ese día no fui a clase. Dije que tenía malestar estomacal, aunque en realidad lo único revuelto era mi cabeza. Me vestí como quien se prepara para cometer un crimen: gorra, buzo ancho, gafas. Caminé varias cuadras lejos del campus, con la capucha puesta y las manos en los bolsillos, buscando un sitio donde nadie me conociera. Compré un celular prepago barato, sin cámara buena ni memoria suficiente, pero que serviría para hablar con Dante sin dejar rastros.
Cuando volví, respiré hondo y puse la tranca en la puerta. Me senté frente al escritorio y empecé a escribir el plan como si estuviera armando un escape de prisión: hora a hora, paso a paso, entrada, salida, puntos ciegos, profesores que podrían sospechar.
Extendí sobre las cobijas el mapa del campus que me habían entregado en la inducción. Le tomé una foto, abrí videollamada en el celular nuevo y esperé.
Dante contestó rápido. Estaba recostado, con cara de agotamiento y una de esas camisetas viejas que le sacan las costillas.
— ¿Qué pasó? — preguntó de una.
— Tenemos que ensayar tu rutina — dije, sin saludar. — Mira la imagen. Este es tu bloque. Esta es la entrada que usarás. El comité se reúne aquí, en el segundo piso.
Le expliqué todo: los pasillos por los que debía moverse, los lugares donde debía evitar quedarse mucho tiempo, las escaleras que no debía usar. Apuntaba en un cuaderno y de vez en cuando hacía preguntas rápidas, como si fuera un espía infiltrado a punto de entrar en territorio enemigo.
— ¿Y el comité? ¿Qué voy a decir si preguntan? —
— Solo lo justo. Que grababas para repasar. Que compartías el material con tu hermana porque te ayudaba a estudiar. Que no sabías que eso causaría problemas, pero que nunca tuviste malas intenciones.
Asintió sin comentar más. Pero yo sabía que vendría lo difícil. Lo estaba esperando.
— Celes... — dijo al fin, levantando la mirada. — Hay algo que no entiendo. Tú me dijiste que tenías habitación individual. Pero en el fondo acabo de ver otra cama…
Me atraganté con el silencio. Sentí que la piel me ardía.
— Sí… verás… eso es algo que te iba a contar después.
— ¿Qué cosa? — frunció el ceño.
— Tengo compañero de cuarto.
— ¿¡Qué!? —
— No es lo que piensas — me apuré. — Él cree que soy hombre. No ha pasado nada raro. Solo compartimos el espacio, pero cada uno duerme en su cama y se respeta la privacidad.
Mi hermano se quedó mirándome como si no hubiera escuchado nada de lo que dije. Parpadeó lento y, luego dejó escapar un suspiro por la nariz.
— ¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado durmiendo en la misma habitación con un tipo…?
Asentí con un gesto mínimo. Me ardían las orejas.
— Celeste, ¡¿estás loca?!¿Y si te ve cambiándote? ¡Por Dios, estás durmiendo con un man al lado!
— ¡Él no sospecha nada! — me defendí, sintiendo cómo me subía el calor al cuello. — No he hecho nada indebido. Me cambio en el baño, duermo de espaldas y, él... ni siquiera me mira.
— ¿Y tú sí lo miras? — preguntó, con voz tensa.
No respondí.
Dante se frotó la cara con ambas manos. Se le notaba la rabia contenida.
— No tenemos tiempo para esto. Ya lo hiciste. Ya pasó. Pero necesito saber todo. Todo. No podemos permitirnos un solo error. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Te habla? ¿Te ignora? ¿Te toca? ¿Te molesta?
— No me toca. Ni me molesta — dije, apretando los labios. — Nos llevamos bien. Se llama Gabriel. Es reservado, pero amable. Con los demás casi no hablo. Solo con Daniel, pero es más por compromiso que por confianza. Él no se va a dar cuenta de nada.
Dante no pestañeó.
— ¿Y con Gabriel sí?
— Con Gabriel… es diferente.
— ¿Diferente cómo? —
— Es que... él y yo hablamos. Como Celeste.
Se quedó completamente inmóvil.
— ¿Qué?
— Le escribo desde mi cuenta — confesé, tragando saliva. — Como Celeste. Porque me gusta.
Hubo un momento de silencio.
— ¡No puede ser! — estalló al fin. — ¡Me estás diciendo que estás enamorada del tipo con el que duermes en el mismo cuarto y que encima hablas con él como si fueras tú misma! ¡¿Te volviste loca?!
— No estoy enamorada — apretando los dientes. — Solo me gusta. Es distinto.
— ¡Distinto nada! ¡Estás cruzando todas las líneas posibles! ¿Sabes lo que prometimos? ¡Esto era temporal! ¡Tenías que pasar desapercibida! ¡No involucrarte emocionalmente con nadie, y menos con alguien que podría descubrirte!
— ¡No planeé que me gustara! — repliqué, con los ojos nublados. — No lo busqué. Solo pasó. Pero lo he manejado. Nunca me he expuesto. No sabe nada.
— ¡Claro que lo manejas! ¡Durmiendo al lado de él! ¡Hablándole como tú! ¡Enviando mensajes como si nada! ¡¿Y si se da cuenta?! ¡¿Y si conecta las piezas?!
Me sentía como una niña de cinco años siendo regañada por romper algo que ni siquiera sabía que estaba prohibido tocar.