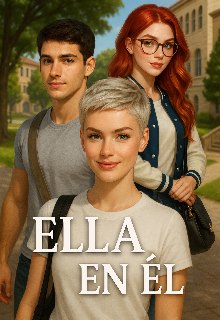Ella en él
Capítulo 16 Zona de peligro
Él fue quien se apartó primero.
No de golpe, no con frialdad. Solo giró un poco el rostro, lo justo para romper el contacto visual y dejarme con el corazón a medio salto. Su respiración seguía cerca, tan cerca que podía sentirla en mi mejilla, pero sus palabras fueron como una ducha fría.
— Celeste… — murmuró, con esa voz que mezcla culpa y control — No puedo. Lo siento.
Yo parpadeé, confundida, con el cerebro todavía procesando el hecho de que estaba a centímetros de besar a mi crush universitario y, de pronto, la vida decidió recordarme que no soy protagonista de una comedia romántica… sino de una tragicomedia con disfraz incluido.
— ¿No puedes… qué? — pregunté, con la voz un poco más temblorosa de lo que quería admitir.
Él suspiró, mirándome como si buscara las palabras más cuidadosas del diccionario.
— Hace poco terminé una relación. No estoy listo para empezar otra. — Sus ojos bajaron un segundo, luego me miró de nuevo, sereno, honesto. — Y tú… eres una chica muy agradable, Celeste. No quiero confundirte. Por respeto a ti, y a tu hermano, prefiero que seamos ami…
— ¡No digas esa palabra! — lo interrumpí antes de que la pronunciara completa.
Él parpadeó, sorprendido.
— ¿Qué palabra?
— Esa. La de seis letras. Empieza con “a” y termina con “gos”.
Intenté mantenerme seria, pero mi cara de espanto era real.
— Si entras en esa zona, no hay salida. Es como un agujero negro emocional. Te absorbe y después no puedes mirar a la persona sin sentir ganas de mandarle memes de gatos o pedirle consejos de pareja. ¿Eso es lo que quieres?
Por primera vez, Gabriel sonrió, aunque con un toque de desconcierto.
— ¿Memes de gatos?
— Exacto. No pienso convertirme en tu amiga de los memes. — Me crucé de brazos, dispuesta a morir con algo de dignidad. — Respeto tus sentimientos, claro. No estoy pidiendo nada… Pero tampoco me entierres viva en la friendzone, ¿ok? Podemos seguir conociéndonos. Tranquilos. Sin etiquetas. Sin dramatismos.
Él se quedó callado. Me miró un segundo más, luego asintió con una media sonrisa.
— Tienes una forma muy particular de decir las cosas.
— Traducción: rara.
— No. Auténtica — corrigió. — Y eso… no pasa mucho.
Sentí cómo el calor que antes era nervios se transformaba en una punzada en el pecho. Dolía, sí, pero también… se sentía bien. Al menos fue sincero. Podría haberme dicho cualquier excusa barata, pero eligió la verdad. Y eso, por absurdo que suene, me gustó más de lo que esperaba.
— Bien — dije al fin, encogiéndome de hombros. — Entonces quedamos así: tú con tus límites, yo con mi orgullo. Y ambos fingiendo que no casi pasa algo que no debía pasar.
Intenté reírme, pero salió un sonido más cercano a un suspiro.
— Trato hecho — respondió, y esa sonrisa suya volvió a desarmarme, como si el universo se burlara de mí.
Cambié de tema antes de que la incomodidad me devorara viva.
Le pregunté por sus clases, por el equipo de fútbol, por lo que fuera que alejara la tensión. Y, para mi sorpresa, la conversación volvió a fluir. Como si nada hubiera pasado. Casi.
Un par de minutos después, escuchamos ruido desde el pasillo. Dante salió, más pálido que un fantasma, pero caminando por sus propios medios, con la muleta apoyada en el brazo.
— Creo que ya es hora de irnos a la universidad — dijo con esa voz seria que usaba cuando quería parecer fuerte, aunque su cara todavía gritaba “quiero una cama y una inyección de morfina”.
Me levanté del sofá enseguida y caminé hacia él.
— ¿Cómo estás? — pregunté en voz baja, mientras me aseguraba de que tuviera equilibrio.
— Mejor — respondió, con una pequeña sonrisa. — Y es bueno llegar temprano. Quiero familiarizarme un poco con todo antes de… ya sabes.
Asentí, aunque lo sabía demasiado bien. Este era su sueño. Siempre lo fue.
Gabriel se acercó con las llaves en la mano y la tranquilidad tatuada en la cara.
— Vamos.
El trayecto en carro fue silencioso al principio, con música suave de fondo y el sol filtrándose por las ventanas. Dante iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la ventana, como si cada edificio fuera parte de un recuerdo pendiente por vivir.
Y cuando por fin el campus apareció ante nosotros, vi cómo su expresión cambiaba.
Sus ojos brillaron.
No de emoción exagerada, no de esas lágrimas que uno ve en películas cursis. Fue algo más contenido, más real. Como si el alma se le hubiera despertado. Como si, por un momento, el dolor y el miedo quedaran atrás.
Y ahí me golpeó el recuerdo.
La cara de mi hermano cuando le dijeron que, si no se presentaba, perdería la beca. Esa mezcla de desesperación, impotencia y resignación. Esa fue la chispa que encendió todo. La razón por la que me lancé a esta locura. Por la que robé su identidad, me até las tetas y fingí saber de economía internacional cuando apenas sé sumar sin usar los dedos.
Lo miré ahora, observando el campus con la misma ilusión que tenía de niño cuando le compraban libros nuevos. Y supe, con esa certeza que se clava en el pecho, que valió la pena.
Sí, me espera una reunión con el consejo académico. Sí, puede que me caiga encima una acusación de fraude con consecuencias catastróficas. Pero él está aquí. De pie. Viviendo su sueño.
— Listo — dijo Gabriel, estacionando el carro.
Mostró su carné en la entrada, saludó al guardia como si se conocieran de toda la vida y, apenas dimos unos pasos, sentí cómo Dante se quedaba atrás.
Lo miré por el rabillo del ojo.
Tenía la boca entreabierta, los ojos recorriendo cada edificio, cada grupo de estudiantes, cada esquina como si acabara de aterrizar en otro planeta.
Y técnicamente… sí.
Era su primera vez aquí.
Tuve que disimular y darle un leve golpe con el codo mientras le sonreía a Gabriel.
— Deja de mirar todo así — murmuré entre dientes. — Se supone que tú llevas meses estudiando aquí.