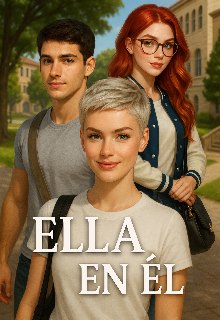Ella en él
Capítulo 21 La verdad no pide permiso
Uno puede preparar una mentira. Ensayarla. Repetirla. Convencerse de que va a funcionar.
Pero la verdad… la verdad es otra cosa.
No necesita permiso. No se disfraza. No se acomoda.
Simplemente llega.
Y cuando llega, no hay lugar donde esconderse.
El sonido fue seco. Un golpe contra el suelo que me perforó el pecho.
Giré tan rápido que apenas entendí lo que veía: Dante tirado, su cuerpo temblando, los ojos entrecerrados, el rostro completamente blanco. En un instante lo tuve entre mis brazos. No supe cómo crucé la distancia, no pensé en nada. Solo caí de rodillas junto a él, le sostuve la cabeza, le hablé con la voz quebrada, desesperada.
— Dante… mírame.
Sentí su piel húmeda, el temblor incontrolable de sus músculos, el jadeo agitado de su respiración. No respondía. Solo parpadeaba lento, como si su cuerpo se apagara de a poco.
Gabriel llegó al mismo tiempo que yo, se lanzó al suelo y le tomó el pulso con rapidez. Daniel estaba detrás, sin saber si acercarse o no, paralizado por el miedo.
— ¡Tenemos que llevarlo ya a un hospital! — dije, sin esperar aprobación. Me levanté de golpe. — ¡Ya!
Gabriel no discutió. Daniel reaccionó por fin. Lo acomodamos en el asiento trasero del carro. Me subí con él sin soltarlo, sin dejar de mirarlo. Su cabeza cayó contra mi hombro y su respiración era débil, como si cada bocanada de aire le costara demasiado. Gabriel arrancó. La ruta al hospital fue una carrera contra el tiempo, contra el tráfico, contra lo que fuera que le estaba pasando.
Yo no dejaba de hablarle. En voz baja, con la boca cerca de su oído. Le recordaba que ya casi llegábamos, que tenía que aguantar, que lo iba a sacar de esta, que no estaba solo. Le acomodaba el cabello, le limpiaba el sudor con la manga, le buscaba la mirada aunque él ya no enfocara nada.
Cuando por fin entramos a la zona de urgencias, Gabriel frenó tan bruscamente que pensé que íbamos a chocar. Salió del carro gritando por ayuda mientras Daniel abría la puerta trasera. Yo trataba de sostener a Dante sin apretarlo demasiado.
Un par de enfermeros llegaron con una camilla. Uno de ellos me tocó el brazo para que lo soltara, pero no lo hice de inmediato. Me costaba. Me dolía. Al final me obligué a soltarlo para que pudieran subirlo.
— ¿Qué ocurrió? — preguntó una doctora mientras ajustaba el suero con velocidad.
— Tuvo una caída hace unos días. Tiene una lesión en las piernas — respondió Gabriel.
Yo abrí la boca. Las palabras me quemaban por dentro. No fue una caída. Pero no pude hablar. Solo miré al médico, con la garganta hecha un nudo, sintiendo que la verdad se quedaba atrapada justo ahí, donde más dolía.
Los vi llevárselo. Lo vi desaparecer entre las puertas dobles, rodeado de batas blancas y luces frías. Me quedé inmóvil, con las manos abiertas y los latidos desbocados. Sentía que me faltaba el aire, que todo me daba vueltas. No sabía si correr detrás de ellos o caer al suelo. Lo único que tenía claro era que mi hermano no estaba bien.
Me alejé. Sin mirar a Gabriel ni a Daniel. Caminé como pude hasta una esquina del pasillo. El cuerpo me temblaba. Las manos me temblaban. Saqué el celular, apreté los dedos hasta marcar el número.
— ¿Mamá? — susurré cuando contestó. — Es Dante. Estamos en el hospital.
No hubo respuesta.
— ¿Mamá? — repetí con la voz apagada.
Al otro lado solo escuché su respiración. Ni una palabra. Ni una queja. Solo ese sonido entrecortado que hace cuando intenta no llorar. Y yo ya sabía. Sabía que estaba imaginando lo peor, como lo hicimos aquella vez que llamaron del hospital en plena madrugada. Cuando nadie nos dio detalles, cuando corrimos sin saber si íbamos a llegar a tiempo. Ese mismo silencio. Ese mismo miedo.
— ¿Cómo está? — preguntó por fin, pero su voz era otra. Dura. Seca. Como si tuviera una piedra atravesada en la garganta.
Tragué saliva. El pecho me ardía. Miré hacia urgencias, donde se habían llevado a Dante.
— Se desmayó. Está en urgencias…
No alcancé a terminar. Su voz subió de golpe, como un estallido que no pudo contener.
— ¡Te dije que no estaba listo! ¡Te lo advertí! ¡Dante no podía salir del hospital y tú lo arrastraste a ese maldito plan!
Me quedé helada.
— ¡¿Qué pensabas que iba a pasar, Celeste?! ¡¿Creíste que podías jugar con su salud y todo iba a salir bien?!
Intenté decir algo, pero la voz no me salía. Ella no paraba. Cada palabra me golpeaba con fuerza.
— ¡Él confiaba en ti! ¡Y ahora míralo! ¡Y todo por tu culpa!
Sus palabras se rompieron con un sollozo. Apenas audible, pero ahí estaba. Le temblaba la voz, como si quisiera seguir gritando y llorar al mismo tiempo.
— Si le pasa algo… — dijo más bajo, temblando. — Si mi hijo no sale de esta… no voy a perdonarte nunca.
Y colgó.
Me quedé mirando la pantalla como una idiota, con ese pitido en el oído y la voz de mi mamá todavía vibrando en el pecho. Y de pronto me quebré. No pude aguantar ni un segundo más. Las lágrimas me cayeron sin aviso, calientes, rápidas, como si mi cuerpo por fin hubiera decidido rendirse.
Me cubrí la cara con ambas manos, intentando contener el temblor, pero no pude. Respiraba mal, corto, irregular, como si me faltara aire. Sentía la garganta cerrada, el estómago hecho un nudo y, lo único que podía pensar era que mi hermano estaba detrás de esas puertas…
Unos pasos se acercaron rápido. No levanté la cabeza. Pero entonces sentí unos brazos envolviéndome por completo, firmes y cálidos, apretándome contra un pecho que reconocí al instante.
Hundí la cara en su camiseta sin pensar. Seguí llorando. Y él... él no se movió. Me sostuvo como si supiera exactamente lo que necesitaba.
Su mano subió hasta mi espalda, haciendo círculos lentos. Y su voz, baja, apenas un susurro, se coló entre mis sollozos.
— Estoy aquí… tranquila… estás aquí conmigo.
Cuando me calmé un poco, habló.