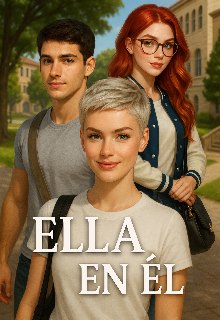Ella en él
Capítulo 22 Todo por él
Desde chiquita, mamá me metió en la cabeza que en esta familia todo se hace en equipo. Que lo que uno decide, lo que uno mueve, lo que uno sueña, siempre debe ir pensando en todos. Que nada vale la pena si termina lastimando al otro. Crecí repitiendo esa idea como si fuera un mandamiento: cuidarnos, protegernos, avanzar juntos.
Pero las personas no somos tan perfectas como nos enseñan. Por más valores que te siembren, por más sacrificios que hayas visto, basta con que algo te guste demasiado… con que algo te mueva el piso… para que las reglas se te borren. Uno se convence de que puede tomar un pedazo para sí, que puede querer algo solo para uno sin alterar el equilibrio.
Y yo hice justo eso.
Me gustó Gabriel. Me acerqué. Me dejé llevar. No pensé en consecuencias, ni en límites, ni en quién podía salir herido. Actué como si mis decisiones no afectaran a nadie más que a mí. Como si no hubiera nada que perder.
Y en este punto lo entiendo: una sola elección basta para poner en riesgo todo lo que somos. Nuestro camino, nuestra oportunidad. Todo está tambaleando y, la culpa viene directo hacia mí.
Y en el instante en que Mía le pasó el teléfono a Gabriel, sentí que todo mi mundo se vino abajo.
El corazón me golpeaba como si quisiera escapar. Las manos me sudaban, pero estaban frías. No pude moverme. No pude hablar. Solo la vi ahí, tan segura, tan satisfecha, con ese brillo venenoso en los ojos, como si estuviera a punto de cobrar venganza.
Y lo estaba.
— No es momento para tus juegos — dijo él, firme, retrocediendo un poco. Su voz sonó tensa, contenida. — Ya basta, Mía. No quiero tus shows. Vete. Por favor.
Pero ella no se movió.
— ¿Sabes qué es lo mejor de enamorarte de una mentirosa, Gabriel? — escupió, como si cada palabra llevara ácido. — Que tarde o temprano te toca ver quién es de verdad.
Tenía el celular en la mano, estirado hacia él, como si le ofreciera dinamita.
— ¿Qué es eso? — preguntó Gabriel sin tocarlo, la mirada fija en ella.
— Tu realidad — respondió ella, con sonrisa torcida. — La versión sin maquillaje de tu noviecita. Te apuesto lo que quieras a que no sabías nada de esto.
Sentí que me faltaba el aire. Como si una cuerda invisible me apretara el cuello. Di un paso al frente.
— Gabriel, no lo veas — logré decir, con la voz rota, el temblor subiéndome desde el pecho hasta la garganta.
Él me miró, confundido, con la frente fruncida.
— Escúchame… por favor. Déjame explicarte. No es como ella dice. Yo… — parpadeé rápido, tragándome las lágrimas que amenazaban con salir. — Habla conmigo ¿si?
Le toqué el rostro, suave, suplicando con los dedos lo que no podía poner en palabras. Solo quería que no me soltara. Que me escuchara primero a mí.
Pero Mía no se callaba.
Metió el cuerpo entre los dos, como un muro.
— Dale, Gabriel, ¿qué miedo puede darte? ¿No confías en ella? Mira el video y ya.
Él la miró con fastidio. Apretó la mandíbula, como conteniéndose.
— ¿Te vas si lo veo? — preguntó, seco.
Mía sonrió.
— Claro. Me voy… después de que se te caiga la venda de los ojos.
Entonces tomó el celular y yo puse mi mano encima, casi suplicándole que hablara primero conmigo. Quería ser yo quien le dijera la verdad. Pero él se inclinó, me besó la cabeza y murmuró que nada iba a cambiar lo que sentía por mí, que estuviera tranquila. Luego, con la otra mano, apartó la mía del teléfono… y le dio play.
Entrelazó sus dedos con los míos, como si quisiera tranquilizarme sin decir nada. Yo estaba angustiada, con el corazón en la garganta, pero él seguía relajado, como si no esperara nada grave. Como si fuera otro drama más de Mía.
El zumbido en mis oídos empezó cuando escuché mi propia voz en la grabación.
— ¿Cuándo ocurrió el accidente?
— A principios de enero — respondí.
Sentí cómo su agarre se aflojaba un poco. Él no apartó la mirada del celular, pero bajó apenas la pantalla, como si su cuerpo empezara a procesar lo que oía. Vi cómo su expresión cambiaba: sus cejas se fruncieron, su mandíbula se tensó. Cada segundo que pasaba, él endurecía más la mirada.
— ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado?
— Once semanas...
Para ese punto, su mano prácticamente ya no tocaba la mía. Lo sentí soltarme, centímetro a centímetro, como si el video fuera arrancándolo de mí. Su expresión, antes relajada, ahora estaba dura, sombría, concentrada en cada palabra que salía de la pantalla mientras mi ansiedad me cerraba el pecho desde adentro.
Sus labios se separaron apenas, como si le faltara aire. Los nudillos se le marcaron al apretar el celular, la respiración se le volvió tensa, y su mandíbula tembló un segundo antes de volver a encajar con fuerza. No se movía, pero todo en él estaba a punto de estallar.
Entonces detuvo el video. Lo hizo de golpe, como si ya no soportara un segundo más.
— Te lo dije — soltó Mia, casi riéndose. — Ahí la tienes. Esa es la mujer que escogiste. Una mentirosa. Una delincuente… igual que su hermano.
Sentí que el aire se me iba de golpe. Extendí la mano hacia Gabriel y le agarré los dedos con fuerza, casi desesperada.
— Gabriel… por favor. Hablemos. Déjame explicarte qué pasó.
Él no me miró.
Ni siquiera intentó hacerlo.
Sus ojos seguían clavados en ningún lugar, como si estuviera procesando todo a una velocidad que yo no alcanzaba. Luego cerró la mano, la misma que yo intentaba sostener, y la retiró con cuidado… pero con una distancia que me atravesó.
Le devolvió el celular a Mía, sin alterarse, sin subir la voz. Pero su tono fue tan frío que me erizó la piel.
— Ya está —dijo, sin apartar la mirada del piso. — Ya vi lo que querías mostrarme. Puedes irte.
Mía sonrió con más fuerza.
— ¿Perdón? — preguntó con una risa amarga. — No, no, no. Tú tienes que ver esto bien. ¡Te están viendo la cara! ¡Te usaron, Gabriel!
Gabriel no respondió. Pero su mandíbula se tensó.