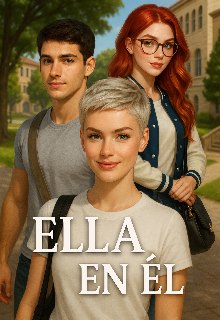Ella en él
Epílogo
Mientras estaba en la sala de espera, no dejaba de mirar hacia la puerta. Cada minuto, cada ruido, cada sombra me hacía levantar la cabeza. Podía ser la policía. Podían ser funcionarios de la universidad. O… podía ser Gabriel. Aunque esto último… ya ni siquiera lo creía posible.
Lo había engañado. Le había mentido. Había usado lo que sentía por mí para salvar a Dante y, en el proceso, le rompí el corazón. ¿Por qué volvería?
Lo más lógico era que se arrepintiera. Que se diera cuenta del error, que eligiera protegerse. Que no cargara con una historia que no era suya, ni con una culpa que no le correspondía. Podía dejar de ayudarnos en cualquier momento, podía cambiar de opinión, borrar lo que dijo y, dejarnos solos frente al abismo.
Pero las horas empezaron a pasar sin que nada sucediera. Tres, cuatro, cinco… y el mundo permanecía en silencio. Nadie llamó, nadie preguntó por Dante, nadie pidió información del hospital. No hubo funcionarios, ni correos, ni amenazas. Y a medida que avanzaba la noche, empecé a aceptar algo que dolía tanto como me aliviaba: Gabriel había cumplido. Había hecho exactamente lo que prometió antes de irse, incluso con ese desprecio que aún sentía quemándome la piel.
Esa certeza no me trajo paz, pero sí un respiro. Un respiro amargo, con un hueco en el pecho que pesaba más de lo que podía admitir.
A mitad de la noche, con el cuerpo entumecido por el frío del aire acondicionado y la misma ropa arrugada de todo el día, me avisaron que podía verlo. Me levanté de la banca sin decir nada, con los músculos tensos y la garganta seca. Había pasado tanto tiempo ahí sentada, pensando en todo y en nada, que no sabía si aún tenía lágrimas o si el agotamiento me las había drenado todas.
Cuando abrí la puerta, lo vi despierto. Consciente. Pálido. Y con cara de haber recibido la charla completa. Ya sabía lo que pasó, ya le habían dicho que no podía mezclar alcohol con los medicamentos, que su cuerpo venía aguantando demasiado y que al final, todo pasó factura.
Me habían contado también, hacía un rato. Y aunque escuché cada palabra, aunque entendí la gravedad, algo dentro de mí se cerró. No sentí rabia. Tampoco decepción. Estaba tan enfocada en que seguía respirando, en que lo tenía enfrente y no en una celda, así que el resto dejó de importar.
Dante me miró con culpa, como esperando el regaño. Me sonrió apenas, con esa mezcla rara de vergüenza y ternura que siempre le sale cuando sabe que se equivocó. Me acerqué sin hablar, sin pensarlo demasiado, solo guiada por el impulso de verlo bien. Y al tenerlo cerca, tan frágil y aun así tratando de hacerme sentir segura, sentí que algo dentro de mí cedía. No fue un derrumbe. Fue más sutil. Como soltar aire después de contenerlo todo el día.
No necesité pedirle nada. Abrió los brazos en silencio y yo me refugié ahí sin pensarlo. Todo lo que venía reprimiendo. El llanto salió sin permiso, húmedo y rabioso, aunque hice lo posible por contenerlo para no lastimarlo. Él me sostuvo sin hacer preguntas, como si entendiera que cualquier palabra podría quebrarme un poco más.
Cuando conseguí hablar, le conté todo. La caída, el video, la forma en que Mía destruyó en segundos lo que yo había intentado sostener durante meses y, la manera en que Gabriel… se fue. Intenté sonar fuerte, práctica, casi indiferente, pero Dante me conoce demasiado. Se dio cuenta de inmediato del vacío que estaba tratando de ocultar.
Guardó silencio un momento, observando un punto fijo como si necesitara ordenar sus ideas antes de reaccionar. Pensé que iba a retarme o a culparse por arrastrarme a todo esto, pero no lo hizo. Finalmente, soltó un suspiro profundo, mezclando cansancio y resignación.
— Quisiera odiarlo por hacerte llorar — murmuró, — pero no puedo. Es un buen tipo. Le debemos más de lo que podemos pagar.
No me miraba al decirlo, pero su voz tenía esa suavidad que a veces duele más que un grito. Y sí… tenía razón. Gabriel tenía todos los motivos para destruirnos, para marcharse sin mirar atrás, para entregar la verdad y quitarnos cualquier posibilidad de seguir. Pero eligió no hacerlo. Eligió ayudarnos. Incluso después de mirarme como si yo fuera una traición que no esperaba.
Estaba procesando eso cuando la puerta se abrió y mamá entró. Venía exhausta, con los ojos rojos y el uniforme todavía puesto. Apenas nos vio, su expresión cambió: primero miedo, luego alivio y, finalmente, una mezcla de frustración y rabia que le tensó la mandíbula.
— ¿Me van a explicar qué clase de estupidez hicieron? — soltó, sin siquiera saludar. Su voz temblaba. — ¿A quién se le ocurre mezclar medicamentos con alcohol, Dante? ¿Tú te volviste loco o qué?
Dante agachó la cabeza, derrotado.
— Fue un descuido…
— ¡Un descuido es dejar la llave puesta! — lo interrumpió ella, levantando la mano como si marcara el ritmo de su reprimenda. — ¡No matarte por una bobada!
Yo bajé la mirada. Pero mamá me vio igual. Y el regaño cambió de dirección.
— Y tú, Celeste… — exhaló hondo, como si necesitara aire para no gritar. — ¡ni veinticuatro horas pasaron desde que llegó y ya está en un hospital!
Abrí la boca para defenderme, pero Dante se me adelantó.
— Por poco también termino en la cárcel — murmuró, como quien lanza una granada en medio del piso.
Mamá se giró hacia él tan rápido que alcance a escuchar como su cuello sonó.
— ¿Cómo así que cárcel?
Mire a mi hermano con cara de ¿Quieres hacer que nos mate? Y el solo murmuro que tarde o temprano se enteraría.
Así que… tuvimos que contarle todo. Absolutamente todo.
Mamá nos regañó por otro rato, largo y necesario, porque sí, habíamos sido imprudentes, impulsivos y desesperados… y ella tenía derecho a decirnos cada cosa. Pero no esperaba que el regaño fuera tan contundente. Fue de esos que empiezan fuertes y van subiendo de intensidad como si ella estuviera recordando, en tiempo real, cada desvelo que Dante y yo le hemos dado desde que estábamos en su vientre.