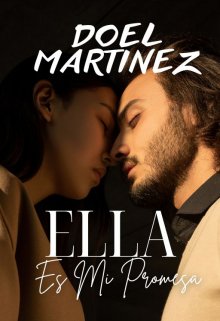Ella Es Mi Promesa
Capítulo 2-1
En el intrincado baile del corazón, amar a dos personas es como sostener dos estrellas en una mano; un resplandor compartido entre susurros de amor. Pero, ¿cómo definir lo que siento cuando el pasado se convierte en un complicado lienzo de emociones entrelazadas? En este intrincado tejido de sentimientos, navego entre el amor y el odio que laten en los recovecos de mis pensamientos.
La dualidad de ese pasado se manifiesta en mi ser. Dos estrellas, dos amores, cuya luz iluminó mi camino de maneras distintas. Una elección, exigida por el destino implacable, se vislumbra en el horizonte, y en el silencio del adiós, una de esas estrellas se desvanece en la distancia del tiempo. El eco de un amor no vivido resuena como una melodía melancólica en la sinfonía de mi memoria.
En el tejido de los días, reflexiono sobre la complejidad de amar y soltar. Las palabras y gestos que compartí con ambos se entrelazan en una danza de recuerdos agridulces. El arte del adiós se convierte en una experiencia donde se entrelazan la tristeza de un amor no elegido y la esperanza de un mañana más claro.
Así comienzo mi realidad, sumergiéndome en la maraña de emociones que surgen al recordar ese pasado. Entre la luminiscencia de lo que fue y las sombras de lo que no pudo ser, busco darle voz a mi corazón dividido. En cada palabra, en cada reflexión, intento desentrañar la complejidad de amar en medio de la dualidad y las elecciones que la vida nos impone. Este relato se convierte en mi confesión, en mi intento de entender y aceptar el caprichoso baile del corazón que ha dejado su marca en el tejido mismo de mi existencia.
Bajo una nevada en las encantadoras calles de Nueva York, mi vida tomó un giro inesperado. Elizabeth, una figura etérea envuelta en la danza de los copos de nieve, apareció en mi camino como un susurro del destino. Ella, con ojos centelleantes y cabello adornado con cristales de hielo, se convirtió en el faro de luz en medio de mi oscuro adiós.
Las huellas del dolor de la despedida aún se marcaban en mi corazón cuando Elizabeth irrumpió en mi vida sin previo aviso. Sus risas resonaban como campanas suaves en el aire gélido, y su presencia encendía una chispa en mi alma, una chispa que creí apagada con el último adiós.
No buscaba el amor; de hecho, intentaba esquivarlo, convencido de que ya había dado todo lo que podía. Pero Elizabeth no llegó con aviso ni súplica. Fue un encuentro casual en medio de la ciudad vestida de blanco, donde la nevada parecía pintar un lienzo de oportunidades inexploradas.
El encuentro con Elizabeth fue tan casual como mágico. Caminando por las abarrotadas calles nevadas de Nueva York, nuestros destinos colisionaron cuando, distraídos por la belleza de la ciudad vestida de blanco, chocamos levemente. Un cruce de miradas, una disculpa compartida y, en ese instante, el universo conspiró para unir nuestros caminos.
—Oh, l-lo siento mucho —balbuceé, mientras intentaba recuperar la compostura tras el pequeño percance.
Elizabeth respondió con una risa cálida y un destello de complicidad en sus ojos.
—No te preocupes, estos encuentros inesperados suelen ser los mejores, ¿no crees? —dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro.
Fue en ese momento que el café se convirtió en una sugerencia espontánea.
—¿Te gustaría tomar un café para compensar el choque? —propuse, sintiendo una chispa de valentía surgir de la nada.
Elizabeth aceptó con entusiasmo, y así nos encontramos, siguiendo la corriente de la nevada hacia un acogedor café cercano. Las palabras fluían con facilidad, como si ya nos conociéramos de toda la vida. Compartimos risas, sueños y pequeños detalles de nuestras vidas mientras el aroma del café se mezclaba con el frío aire invernal.
Fue durante este intercambio casual que el diálogo extenso, cargado de nostalgia y esperanza, comenzó a tomar forma.
—¿Te has preguntado alguna vez si la vida nos lleva por caminos que nunca esperamos tomar? —le confesé, sumido en la contemplación de las tazas humeantes.
Elizabeth, con una expresión pensativa, asintió y compartió sus propias reflexiones. Entre las risas y las confidencias, sentí que el pasado se disolvía, al menos momentáneamente, en la nevada que caía fuera de la ventana.
La invitación de Elizabeth a unirse a su caminar, simbolizado por el entrelazado de nuestros brazos, añadió una capa más de conexión entre nosotros. Fue un gesto que trascendió las palabras y que me recordó que, a veces, el presente tiene el poder de escribir su propia historia, independientemente del pasado que carguemos.
Y así, entre la nevada de Nueva York y la complicidad compartida, nos aventuramos juntos hacia un mañana incierto, llevando con nosotros la esperanza de que este inesperado encuentro podría ser el comienzo de una nueva historia, llena de sorpresas y, quizás, un amor que no estaba planeado.