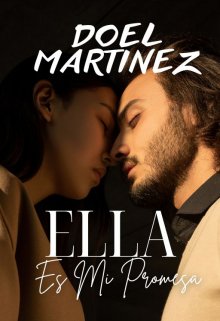Ella Es Mi Promesa
Capítulo 4-3
Mientras saboreaba con deleite el sorbo de café, mis ojos se perdían en la maravilla que era aquella plaza, un rincón oculto entre los abrazos de edificios centenarios. Cada trago era un encuentro íntimo con la calidez que acariciaba mis sentidos, dejando escapar el vapor que nublaba mis ojos y revelaba la presencia de una fuente al extremo de la plaza.
Las palomas, como bailarinas aladas, danzaban en el aire, guiadas por la risa contagiosa de los niños que correteaban por el lugar. Fue entonces cuando el susurro del agua al caer llamó mi atención, como un suspiro de la fuente que escondía secretos bajo su apacible murmullo. Mis ojos se dirigieron, como hipnotizados, hacia las cuatro estatuas erguidas en un círculo de concreto, marcando los puntos cardinales de este refugio urbano. En ese instante mágico, la esencia de la plaza se volvía tangible, como si cada elemento conspirara para crear un rincón de serenidad en medio del bullicio de la ciudad.
Mientras tomaba el café, sentado junto a mi amada, la atmósfera mística de la plaza parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si el universo conspirara para crear un instante eterno. Cada sorbo de café era un bálsamo que embriagaba mi paladar y, al mismo tiempo, un portal que me sumergía más profundamente en la magia que se tejía en ese rincón entre edificios centenarios.
Observé a mi alrededor, maravillado por la quietud que contrastaba con la danza de las palomas y las risas de los niños. En ese instante, el tiempo se tornó un espectador distante, y solo existíamos nosotros en ese círculo encantado. La fuente murmuraba secretos que solo el corazón podía descifrar, mientras las estatuas marcaban los puntos cardinales de un destino que parecía estar guiándonos.
Cada palabra compartida con mi amada resonaba como una sinfonía única, armonizándose con el tintineo de las tazas y el susurro del agua. En el silencio compartido, mis pensamientos se tejían con la magia de aquel momento, como si cada rincón de la plaza guardara un fragmento de nuestro propio cuento de hadas.
En este santuario temporal, mi amada se volvía el epicentro de mi universo. Sus ojos, iluminados por la luz del atardecer, eran estrellas que guiaban mis pensamientos hacia un reino donde solo existían el café compartido, las risas entrelazadas y el palpitar de dos corazones que bailaban al ritmo del misterioso encanto de aquella plaza mágica.
Mientras mis ojos seguían fijos en las estatuas que marcaban los puntos cardinales, mi amada comentó con una suave risa:
—¿No es maravilloso cómo la ciudad guarda estos pequeños tesoros de serenidad en medio de su bullicio?—.
Sus palabras resonaron como notas suaves que añadían armonía al ambiente encantado de la plaza.
Asentí, compartiendo su admiración por aquel remanso en el corazón de la ciudad. Las estatuas parecían custodios silenciosos de los secretos que susurraba la fuente, mientras las risas de los niños y el murmullo del agua formaban una melodía única.
Fue entonces cuando, sin apartar la vista de las estatuas, le propuse:
—¿Qué te parece si dejamos que esta magia nos guíe por un paseo?—
Extendí mi mano hacia ella, y con una sonrisa, aceptó mi invitación. Nos pusimos de pie, dejando atrás el cálido rincón de las mesas y sombrillas.
De la mano, nos encaminamos hacia la fuente, sintiendo la frescura que emanaba de sus aguas. A nuestro alrededor, las palomas continuaban su danza, como testigos alados de nuestro pequeño romance en aquel santuario temporal.
—Es como si el tiempo se detuviera aquí—, comentó ella, y yo asentí, sintiendo cómo el instante se expandía, como si estuviéramos en un pequeño universo aparte.
Nos detuvimos a un lado de la fuente, donde el murmullo del agua se volvía un acompañante íntimo de nuestra conversación. Bajo la luz tenue de las farolas, nuestras miradas se encontraron, y en un susurro, le dije:
—Caminemos juntos por este cuento de hadas que la ciudad nos regala.—
Y así, de la mano, nos sumergimos en el misterioso encanto de la noche, dejando atrás la plaza que, por un breve momento, fue testigo de nuestro propio relato de amor.