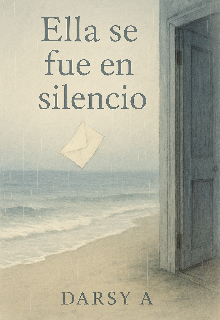Ella se fue en silencio
Capítulo 9 - Las cartas nunca enviadas
Había una caja bajo la cama.
De esas que no se abren con frecuencia, no porque duela, sino porque no se siente la urgencia.
Era de cartón grueso, con una cinta azul descolorida que ya no ataba nada.
Y dentro, cartas.
Muchas.
Todas escritas a mano.
Ninguna con sello.
Algunas estaban dobladas con esmero, otras apuradas, como pensamientos que no querían esperar a ser organizados.
No había fechas.
No había destinatario claro.
Solo palabras.
Muchísimas palabras, escritas con esa caligrafía temblorosa de quien escribe desde una emoción que no puede contener.
---
No eran cartas de amor.
Tampoco de despedida.
Eran cartas de transición.
Como si ella, antes de marcharse, necesitara vaciarse.
Dejar en el papel lo que no podía llevarse consigo.
Quizá por eso no las envió.
No eran mensajes para otros.
Eran espejos.
---
Leí la primera una tarde sin lluvia, pero con el cielo lleno de promesas de tormenta.
> “Hoy me senté frente al río. No hice nada. No pensé en nadie. Solo existí. Y fue suficiente.”
La segunda estaba escrita sobre una hoja rasgada de un cuaderno escolar:
> “A veces sueño que soy otra. Que camino sin miedo, sin nombre, sin historia. Me despierto llorando, no de tristeza, sino de alivio.”
Y así seguían, una tras otra.
Fragmentos.
Susurros.
Pedazos de una mente que ya había tomado la decisión de desaparecer, pero no de extinguirse.
---
Hay un poder extraño en leer lo que alguien escribió sin querer ser leído.
No es voyeurismo.
Es comunión.
Un acto silencioso de respeto.
De compañía.
Me descubrí leyendo en voz alta.
Como si al pronunciar sus palabras, algo de ella regresara a la habitación.
No para quedarse.
Sino para saludar.
---
Una carta, doblada en cuatro, tenía una sola línea:
> “Estoy cansada de sostenerme para los demás.”
Otra, más abajo:
> “La libertad tiene un costo. El mío fue el silencio.”
Y en otra más:
> “A veces, irse no es huida. Es regreso a una parte de una misma que nadie conoce.”
---
Eran más de cincuenta cartas.
No todas firmadas.
No todas terminadas.
Algunas eran frases sueltas en servilletas.
Otras, escritas al reverso de recibos, boletos de tren, mapas rotos.
Era como si ella escribiera cuando la emoción no podía contenerse.
Y luego dejara el papel donde cayera.
Ninguna carta decía adónde iba.
Ninguna pedía ser comprendida.
Solo estaban allí.
Como testigos mudos de una decisión que no nació de un momento, sino de una acumulación de instantes.
---
Me pregunté por qué las dejó.
Y la respuesta llegó sola.
Porque quien escribe para sanar no destruye lo escrito.
Lo guarda.
Como un ancla.
Como un mapa hacia lo que fue.
Y esas cartas no eran cenizas.
Eran brasas.
Aún cálidas.
Aún vivas.
---
Decidí no ordenarlas.
No encuadernarlas.
Ni leerlas todas en una sola noche.
Las devolví a la caja.
Cada una en el desorden exacto en que las encontré.
Y la guardé bajo mi cama.
No como un secreto.
Sino como una herencia invisible.
Porque, de alguna forma, esas cartas también eran mías.
Como lo son todas las palabras que alguna vez quisimos decir y no supimos cómo.
---
Esa noche dormí con la caja a los pies.
Y soñé con ella.
No como antes.
Esta vez, nos sentábamos frente a frente, cada una con una carta en la mano.
Ella me sonreía.
No hablaba.
Pero sabía que entendía.
Y al despertar, supe que su silencio ya no era ausencia.
Era lenguaje.
#4255 en Otros
#1045 en Relatos cortos
#1448 en Joven Adulto
uncaminohacialapaz, unadesaparicionsinruidos, unfinalqueabraza
Editado: 19.07.2025