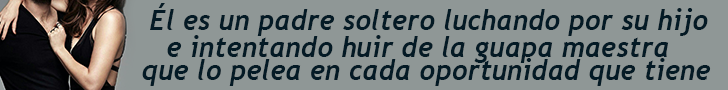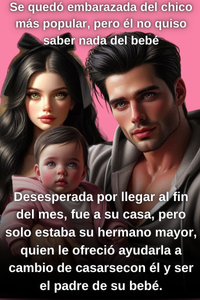En clave de Pasion desde Marylebone
Passionata
Despertó a la mañana, arrancada del sueño por el timbre agudo y desagradable del teléfono. Abrió un ojo, miró el despertador de la mesita de noche y comprobó que eran las siete de la mañana. Se desconcertó, no sabía muy bien dónde se encontraba. De repente, recordó que estaba en la casa de la montaña. Miró hacia el otro lado de la cama y las sábanas aún embozadas, la almohada sin arrugas, le recordaron que Carlos no estaba allí.
Estiró el brazo y, con gesto cansado, descolgó el teléfono mientras un aire de preocupación cruzaba por su cara.
—María, cariño, siento no haber estado ayer por la noche en tu cena. —Era la voz de Carlos, clara, precisa, cariñosa.
Mientras dormía, parecía haber olvidado que la noche anterior había organizado una cena en la casa donde se conocieron por primera vez y en la que Carlos, su marido, era el invitado principal. Pese a esa circunstancia, él no había aparecido. Su voz le hizo recordar la desilusión y la tristeza que ello le había ocasionado. Y la incomodidad de soportar las miradas compasivas de todos sus invitados, que, aunque estaban acostumbrados a esas ausencias imprevistas de él, no le ahorraban a ella su conmiseración.
El corazón le dio un vuelco. Ese era el preludio. De esa forma se iniciaban todas las aventuras amorosas de su marido: una cena delicadamente preparada que se quedaba fría, un viaje programado que en el último momento había que olvidar porque, según él, el trabajo no lo permitía, una llamada con una voz suave que se deshacía en disculpas.
Sí, aquel era el preludio que preparaba el terreno para un nuevo devaneo, una nueva búsqueda de la mujer ideal. Lo sabía. Siempre lo veía venir.
Un humor frío y extraño empezó a invadirla; colgó el teléfono sin hablar y encendió un cigarrillo. Oyó el sonido del agua en los cristales. Llovía, por supuesto. En la montaña en esa época siempre lo hacía.
Lo había conocido en la fiesta de celebración de su decimoctavo cumpleaños. Su padre, viudo y pendiente de su única hija, la había organizado en la casa que tenía en la montaña, el lugar donde Celia había pasado los mejores años de su niñez acompañada todavía por su madre.
La vivienda era de madera, con un porche que la rodeaba, lleno de maceteros con flores de altura. Ventanas grandes, rematadas por contraventanas de madera verde oscuro, dejaban ver el interior de la casa inundado de luz, igual que grandes ojos abiertos a la montaña. Los tejados inclinados de pizarra oscura le daban apariencia de cuento. Un salón con una gran chimenea en la que casi cabía de pie una persona y, sobre ella, el retrato de su madre. Una mujer joven vestida de blanco parecía observar desde allí, con mirada intemporal, los sofás inmensos y los sillones desperdigados por toda la estancia, todos ellos cubiertos de mantas a cuadros de alegres colores. Al fondo, una escalera de roble oscuro llevaba a las habitaciones. Por una pequeña puerta en el lateral del salón se accedía a la cocina, que tenía una larga mesa de madera rodeada por sillas en la que por las mañanas desayunaban todos los habitantes de la casa. Las paredes enjalbegadas de blanco mostraban cantidad de utensilios de cobre limpios y bruñidos. Ella tenía una habitación de techo oblicuo, con dos ventanas adornadas con cortinas multicolores desde donde veía los picos de las altas montañas, nevados en invierno, dorados por el sol en verano.
En aquella casa tuvo lugar su primer encuentro. Él era el nuevo secretario personal de su padre. Tenía una cara atractiva, con una mirada inteligente y un aspecto que proclamaba a voces la seguridad que sentía. Celia solo necesitó dos segundos para enamorarse de él. No le importó la opinión de nadie, ni siquiera la de su padre.
—Cariño…
—¿Qué pasa, papá? —le preguntó mientras pensaba si era normal aquella cara de preocupación que ponía su padre.
—Solo quiero decirte que aquí, pase lo que pase, siempre tendrás tu casa. No lo olvidarás, ¿verdad?
«Qué razón tenía papá», pensó. No quería buscar en aquel momento ninguna justificación a sus actos. Sabía que entonces tenía tan solo dieciocho años y que esa edad, y con la venda que te pone ante los ojos el amor o el sentirte enamorada, podía conducir a cualquiera a cometer el error más grande de su vida. Pero ahora Celia no deseaba buscarse paliativos. Se había equivocado con Carlos y ya era hora de afrontar aquel fracaso.
Se deslizó fuera de la cama, intentando ahuyentar los recuerdos. La frialdad del suelo hizo que un escalofrío recorriera su piel y por un momento pareció olvidarlos, pero de una forma insidiosa regresaban sin descanso.
Recordó la primera vez que descubrió que tenía una aventura y cómo él vino a decirle que había encontrado el amor de su vida. Tras escucharlo, un pavor descontrolado la invadió al pensar que él pudiera abandonarla. Se levantó de la silla y le dio la espalda mientras se asomaba a la ventana para que no viera sus ojos llenos de lágrimas.
Pero los días pasaron y, con ellos, la ilusión de su marido por aquel «amor de su vida». Se había hecho perdonar ofreciéndole un viaje a Chipre. Días de luz y sexo compartido mientras la arena los acunaba y el sol sacaba destellos a sus cabellos empapados por el salitre del mar acabaron de aplacar su primer deseo de alejarse de él para siempre. En definitiva, lo amaba.
El alivio que sintió solo duró tres meses. Entonces apareció Claudia, una morena ardiente, en busca del dinero fácil que le podía dar un hombre como Carlos. Y volvió la pesadilla. Días de ausencia, flores que llegaban y que ella sabía que eran para hacer menor su sentimiento de culpabilidad, noches en vela, esperando oír el sonido de su llave en la cerradura.