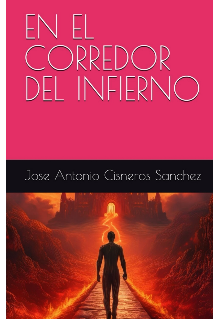En El Corredor Del Infierno
CAPITULO 1: EN EL CORREDOR DE LA MUERTE
Daniel Cruz había nacido en Honduras, en un barrio pobre de San Pedro Sula, donde la violencia era un ruido de fondo constante y la vida valía lo que una bala. A los diecisiete años, su madre decidió emigrar con él a Estados Unidos en busca de una oportunidad que nunca llegaría. Tras un viaje largo y doloroso, cruzaron la frontera y se establecieron en Huntsville, Texas, una ciudad pequeña con una enorme prisión estatal y un profundo contraste entre la América trabajadora y la América condenada.
Al principio, intentaron vivir honestamente. Su madre limpiaba casas, Daniel trabajaba en la construcción. Pero el idioma, el racismo, la pobreza y el miedo los empujaron a los márgenes. Cuando Daniel cumplió veinte años, ya se había unido a una pandilla local llamada “Los Reyes del Sur”, formada por otros jóvenes latinos sin rumbo. En ella encontró lo que creía que era respeto, protección y propósito. Con el tiempo, se volvió uno de los cabecillas más violentos del grupo, reconocido por su frialdad al ejecutar órdenes.
Todo cambió una noche de julio, en 2017. Daniel y otros dos miembros de su banda recibieron el encargo de cobrar una vieja deuda de drogas a un tal Marcus Bennett, un hombre afroamericano de 42 años que vivía con su familia en un barrio humilde de Huntsville. La deuda era de apenas 800 dólares, pero Daniel sabía que esos encargos no se hacían para cobrar: se hacían para mandar un mensaje.
La casa de Marcus era de madera vieja, con el porche inclinado y las ventanas cubiertas con cartón. Entraron por la puerta trasera, encapuchados, y lo encontraron en el salón viendo la televisión con su hijo pequeño dormido en el sofá. Marcus se levantó cuando escuchó el crujido del suelo. Daniel le apuntó directamente a la cabeza.
—El dinero, ya —dijo.
Marcus suplicó. Dijo que lo tendría la semana próxima. Dijo que su hijo estaba allí. Que por favor.
Pero Daniel, como tantas veces antes, no dudó. Disparó tres veces: una al pecho, otra al cuello y una tercera mientras Marcus caía. El niño despertó gritando. Los vecinos llamaron a la policía al oír los disparos. Daniel huyó, pero esa noche cometió errores. Dejó un guante ensangrentado, una huella parcial en el pomo, y fue grabado por una cámara de tráfico cercana.
Fue detenido tres días después, tras una persecución que terminó en una vieja fábrica abandonada. Tenía 27 años. Su madre lo vio por televisión esposado, con la cara hinchada por los golpes, mientras la presentadora decía: “Uno de los pandilleros más peligrosos de Huntsville ha sido arrestado por el asesinato de un padre de familia”.
El juicio fue un espectáculo mediático. El fiscal no tuvo piedad. Expuso con frialdad el historial violento de Daniel, sus tatuajes, sus fotos en redes sociales con armas y droga y su desprecio por la vida. Llevó al estrado al hijo de Marcus, que ahora tenía 8 años y recordaba, entre lágrimas, el sonido de los disparos. También subieron su madre, su esposa y sus hermanos. Nadie habló en favor de Daniel, excepto su propia madre, que lloró al decir: “No lo crié así”.
Tras dos semanas de juicio, el veredicto fue unánime: culpable de homicidio en primer grado con agravantes. El juez dictó sentencia:
—La corte del Estado de Texas lo condena a pena de muerte.
Desde entonces, Daniel vive en una celda estrecha, aislado 23 horas al día, en el Corredor de la Muerte de la Unidad Polunsky, una de las cárceles más temidas del país. Sus días se repiten con brutal monotonía: desayuno frío a las cinco, encierro, silencio, vigilancia. Una hora de patio en una jaula vertical sin sombra. Nada de contacto con otros presos. Solo barrotes, cemento y pensamientos.
Las noches son peores. Gritos, arrastres, risas sin alma. A veces una Biblia, a veces solo oscuridad.
Y cada lunes, al amanecer, escucha el carro metálico que lleva a otro condenado al pabellón de ejecución. Se pregunta cuándo será su turno.
Un día cualquiera, en el patio, un compañero le susurró que alguien de una banda rival atacó a uno de los suyos. Daniel no dudó. Recuperó un pincho artesanal escondido dentro del váter y volvió al patio.
Sin una palabra, apuñaló al hombre señalado. Dos veces, directo, preciso. Los guardias lo redujeron, lo golpearon y lo arrastraron al módulo de aislamiento.
Tras un juicio rápido y su explosión de furia ante el juez —donde insultó al tribunal entero—, recibió una segunda sentencia de muerte.
Y volvió al aislamiento, incomunicado.
Veinte días pasaron en silencio absoluto. La humedad, la soledad y el frío eran sus únicos compañeros. Hasta que una noche, la puerta se abrió.
Un guardia entró con una libreta.
—Cruz… ¿Qué quieres cenar mañana?
Daniel entendió. Era la pregunta que nadie quería oír.
—Tienes derecho a una última comida —añadió el guardia—. Y a ver a un sacerdote, si quieres.
Al día siguiente, llegó el sacerdote.
—¿Tú eres Daniel Cruz? —preguntó.
Daniel respondió con ironía, pero poco a poco la conversación se volvió más humana, más real. El sacerdote no lo juzgaba. Solo escuchaba. Daniel confesó su vida, sus errores, sus crímenes y su falta de fe.
El sacerdote se marchó sin promesas, solo con una frase:
—Aceptar que fallaste… ya es algo.
La última cena fue buena: pan caliente, carne, puré, tarta de manzana, Coca-Cola.
Después, solo esperó.
Cuando tres guardias llegaron, Daniel no luchó. Caminó hacia la sala blanca. Se acostó en la camilla. Le ajustaron correas. Buscaron la vena.
Detrás del cristal, los familiares de Marcus Bennett observaban en silencio.
—¿Últimas palabras?
Daniel respiró hondo.
—Lo siento. Ojalá pudiera volver atrás y corregir mis errores, pero ya es imposible.
La inyección letal siguió su protocolo:
1. Tiopental sódico: sueño profundo.
2. Bromuro de pancuronio: paralización total.
3. Cloruro de potasio: el corazón se detuvo.
Un pitido continuo llenó la habitación.
Hora de la muerte: 23:47.