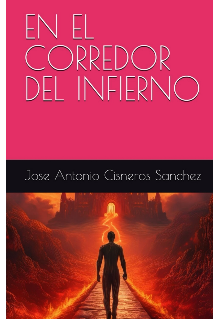En El Corredor Del Infierno
CAPITULO 2: EL JUICIO DIVINO
Daniel abrió los ojos.
No sabía qué había pasado.
Un instante antes estaba tumbado en una camilla, con la aguja clavada en el brazo, esperando la inyección letal… y ahora se encontraba en una sala inmensa y completamente blanca.
No había muebles, ni ventanas, ni marcas en el suelo. Solo él, de pie sobre una superficie que no proyectaba sombra.
Fuera, más allá de las paredes de esa estancia, se oía un murmullo lejano. Sonaban pasos, como si miles de personas caminaran al mismo tiempo. Voces apagadas, conversaciones sin sentido, el rumor constante de una multitud que no podía verse.
Daniel notó que sus sentidos estaban más agudos que nunca.
Podía oír el latido de su corazón, la vibración del aire, el zumbido imperceptible de algo superior.
Pero lo que más le sorprendía era que se sentía vivo. No muerto. No dormido. No en el cielo ni en el infierno. Vivo.
Miró sus manos. No había marcas de agujas, ni sangre, ni señal de dolor. Su cuerpo estaba intacto. Su mente, más lúcida que nunca.
Se acercó a la única puerta que había en la sala. Una puerta blanca, sin pomo, sin cerradura.
Instintivamente, apoyó la mano sobre ella. Se abrió sola, sin rechinar, como si le hubieran estado esperando desde hacía siglos.
Delante de él había un paisaje que jamás había visto.
Ni siquiera en sus sueños más extraños, ni en sus peores delirios, había imaginado algo parecido.
El cielo no era azul, ni blanco, ni gris. Era como una cúpula translúcida de energía viva, que respiraba con luz. No había sol, pero todo estaba perfectamente iluminado, como si cada molécula del aire brillara por sí misma.
A lo lejos, sobre una llanura de mármol que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, se alzaba un castillo blanco, de proporciones imposibles, con torres que tocaban los cielos y puertas tan grandes como montañas.
Delante de él, miles—quizá millones—de personas estaban alineadas en silencio, formando una única fila que se extendía como un río humano hacia ese castillo. Avanzaban lentamente, sin hablar, sin apartarse del camino. Algunos caminaban cabizbajos. Otros, con los ojos llorosos. Nadie se atrevía a romper el orden.
Y sobre sus cabezas, surcando el aire con un leve zumbido armónico, ángeles alados patrullaban el cielo, volando de un lado a otro con movimientos tan elegantes como severos. No eran como los que había visto en pinturas o películas. Tenían alas inmensas, rostros imposibles de recordar y una presencia que infundía tanto respeto como miedo.
Daniel, sin saber qué hacer, se puso en la fila y comenzó a caminar como los demás. No tenía claro por qué, ni a dónde iba, pero era como si algo dentro de él lo impulsara a seguir a los otros.
Pasó el tiempo. ¿Minutos? ¿Horas? No lo sabía. Allí no había día ni noche, ni reloj, ni sombra. Tampoco tenía hambre, ni sed, ni cansancio. El cuerpo no dolía. La mente no vagaba. Solo existía el paso tras paso, el sonido lejano de la multitud caminando y el imponente castillo acercándose lentamente en el horizonte.
En un momento dado, Daniel levantó la mano con la intención de tocar el hombro de la persona que tenía delante. Quería preguntar. Necesitaba entender. Pero antes de que su dedo la rozara, una figura descendió del cielo a velocidad imposible y se plantó a su lado.
Un ángel.
Vestía una túnica de luz, su rostro era puro fuego sin forma fija, y de sus alas brotaban chispas como si fueran hechas de energía viva.
—Esa conducta no es apropiada —dijo, con voz serena pero firme.
Daniel dio un paso atrás, sorprendido, pero reunió valor y preguntó:
—¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? No entiendo nada...
El ángel lo miró, o al menos así lo sintió, pues no tenía ojos visibles.
—Has cruzado el velo, Daniel Cruz. Ya no perteneces al mundo de los vivos.
—¿Y a dónde vamos… todos nosotros? —preguntó, mirando la fila interminable.
—Al Juicio. Allí se decidirá tu destino.
Daniel bajó la mirada unos segundos, intentando asimilar lo que acababa de oír.
—¿El juicio…? —murmuró— ¿Eso significa que… que me van a mandar al infierno?
El ángel no respondió de inmediato. Lo observó en silencio.
—Significa que serás examinado. Tus actos. Tus pensamientos. Incluso lo que hiciste cuando pensabas que nadie miraba. Todo será puesto sobre la balanza.
—Pero yo... he hecho cosas malas —dijo Daniel, tragando saliva—. Lo reconozco. Pero también tuve momentos buenos. Ayudé a gente. Amé. Sufrí. ¿Eso no cuenta?
—Todo cuenta. Pero la justicia divina no se mide como la humana. No hay abogados. No hay jurado. Solo la Verdad.
—¿Y quién decide mi destino?
El ángel extendió una de sus alas hacia el final del camino.
—El que está detrás de esa puerta. Él te creó. Él te conoce. Y Él te espera.
Daniel sintió un peso nuevo en el alma. No era miedo: era vergüenza.
—¿Y si me defiendo? ¿Si explico mis razones?
—Tu voz será oída. Pero no cambiará lo que eres. Solo revelará lo que fuiste.
El ángel comenzó a elevarse.
—Sigue caminando. El tiempo no existe aquí, pero el juicio no espera.
Daniel continuó en silencio. El castillo estaba cada vez más cerca.
Cuando llegó al final del pasillo, las puertas ciclópeas se abrieron con un rugido suave.
Una persona de la fila entró.
La puerta se cerró.
Pasó un minuto.
La puerta volvió a abrirse.
Era su turno.
La puerta se abrió.
Daniel entró.
El interior era un espacio sin fin, construido con luz sólida.
En el centro se alzaba un trono gigantesco. La presencia sobre él no necesitaba presentación.
Daniel lo supo enseguida.
Era Jesús.
A su lado, un ángel escriba anotaba sin parar en un libro eterno.
Jesús habló con voz cálida.
—Bienvenido, Daniel Cruz. Aquí no hay engaños. Vamos a ver tu vida, tal como fue. No te quitará más que un minuto.
Detrás del trono, una balanza gigantesca comenzó a brillar.