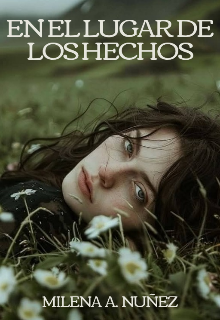En el lugar de los hechos
CAPÍTULO VII
Cinco de la mañana.
Demasiado temprano para despertar.
El silencio matutino apenas se veía interrumpido por el canto del mismo gallo, o por la rutina lejana de los vecinos que salían rumbo a sus trabajos. Un rayo de luz se posaba sobre la frente de Amber, atravesando las sábanas en las que se había acurrucado, o quizás resguardado. Aquella claridad terminó por impedirle seguir durmiendo, justo cuando por fin había logrado conciliar el sueño después de una noche agitada y aterradora.
La muerte del chico volvía una y otra vez a su mente.
El sufrimiento y su agonía.
Su último respiro antes de caer al suelo.
Las imágenes la hacían darse vueltas en la cama, perderse aún más bajo las sábanas, empapadas por un sudor frío. Era extraño. Afuera hacía calor; el aire se sentía denso, sofocante, como si alguien hubiera dejado el horno abierto. El cielo, de un azul marino intenso, ocultaba al sol, que antes la molestaba, en alguna parte imposible de precisar.
Se levantó. Cerró las cortinas que había dejado entreabiertas en la noche y fue a ducharse. Después se preparó el desayuno, procurando no hacer ruido mientras su madre aún dormía, ya que su turno en el hospital comenzaría en pocas horas. Se sentó junto al ventanal del living, desde donde se veía la avenida.
El dolor de cabeza volvió a hacerse presente. Siempre había estado ahí. Amber intentó ignorarlo, como hacía con tantas otras cosas, fingiendo que no existía, que no merecía atención. Hasta que decidió tomar una aspirina.
Todo parecía normal. O lo que, en ese pueblo, podía llamarse normal.
Tranquilo. Demasiado tranquilo.
Otro día más en el que todo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Para Amber, en cambio, esa calma no era alivio, sino solo otra forma de disfrazar el miedo.
Se hicieron las seis y media pasada. Y Amber permaneció junto al ventanal más tiempo de lo que creyó. El desayuno se le terminó enfriando, aun cuando lo sostenía entre sus manos y pensaba que, con el calor de estas, podría recuperar algo. Pero no.
Entonces lo vio.
Un autobús avanzaba por la avenida con lentitud. Era grande, blanco, sin la marca de la empresa, y arrastraba una estela de polvo que tardó en disiparse. Detrás de este, otro más. Dos. Dos autobuses. Luego se detuvieron y las puertas se abrieron casi al mismo tiempo. Los choferes de los vehículos comprobaron que estos siguieran en condiciones para continuar con el recorrido y les dieron un tiempo a los pasajeros para familiarizarse con el lugar.
Los primeros en descender fueron adultos. Algunos miraban a su alrededor, admirando las casas, el paisaje, la vida del pueblo. Muchos estaban cansados y expectantes; otros sonreían, aliviados, como si hubieran llegado al final de un trayecto largo y agotador. Había maletas, mochilas, bolsos cargados a no más poder.
Después bajaron los niños.
Amber sintió una presión extraña en el pecho. Supuso que la llegada de aquellos extranjeros no traería nada bueno, ni para su hogar ni para ellos mismos. Veía su final incluso antes de que una vida amena comenzara. Pero entonces, ¿por qué los trajeron? ¿Por qué convertir este lugar en un centro turístico cuando, en realidad, es una jaula? ¿Acaso pretendían ver cómo, poco a poco, cada uno dejaba caer el telón de las mentiras y luchaba por sobrevivir, o quedarse y aguantar?
Los visitantes observaban el pueblo con curiosidad. Señalaban las viviendas, comentaban entre ellos, algunos sacaban fotografías. Un verdadero espectáculo. Como si aquel lugar no acabara de tragarse a uno de los suyos la noche anterior.
Un hombre con chaleco oscuro y una carpeta en la mano comenzó a dar indicaciones. Su voz no llegaba hasta el ventanal, pero Amber vio los gestos, la forma en que ordenaba, cómo separaba a las personas en pequeños grupos.
El disgusto llegó antes que la mirada colérica. ¿Por qué? Porque algunas casas que habían permanecido vacías durante semanas ahora parecían listas para ser ocupadas.
El timbre sonó.
Amber no se inmutó. No quería abrir la puerta. Tal vez era uno de sus nuevos vecinos, dispuesto a saludar.
Volvió a sonar otras dos veces, con insistencia.
Lili había visto que Amber estaba en casa, así que esconderse no era opción. Finalmente, le abrió. Amber se sentó en el sillón y dejó que aquella cerrara la puerta.
—¿Viste lo que sucede afuera? —le preguntó, luego de que Lili también tomara asiento.
—Sí, pero no vine por eso —no tardó en responder—. Vine para saber cómo estabas. Después de lo del baile...
Amber no apartaba la mirada del ventanal.
—Hacen esto cada dos semanas, más o menos —agregó Lili, intentando tranquilizarla.
Amber soltó una risa breve, sin humor. ¿Acaso traer nuevos habitantes en una fecha específica reemplazaba a los muertos?
—Eres la primera persona que viene a mi casa, después del incidente de James, para preguntarme cómo estoy. ¿Por qué? Espero que sea para aclarar ciertas cosas, porque todo esto que está sucediendo no es razonable.
—Por supuesto que no lo es.
—Entonces, ¿por qué todos se esfuerzan tanto en confundirme? ¿En hacerme olvidar más de lo que creo recordar o saber? Lo que sucedió anoche... ese chico no murió de forma natural. Alguien lo hizo.
Lili suspiró.
—Hay cosas que es mejor no saber.
La mirada escrutadora de Amber, antes perdida, se posó en ella.
—No me digas eso —espetó frunciendo el ceño—. No después de lo que vi.
—Y aun así te lo voy a decir —insistió Lili—. Te lo voy a explicar. Amber, tú no escuchas y hablas más de la cuenta. Tu obsesión con el geólogo, con Hurton Clark y sus investigaciones, fue lo que llevó a James a la muerte. Las cosas empeoraron por tu culpa. El punto de quiebre fue cuando descubriste que no hay salida de este pueblo y que, de haberlo sabido antes, tu padre no habría muerto.
Amber se puso de pie. Se acercó al maldito ventanal que la tenía hipnotizada y comenzó a retirar la piel muerta de sus labios agrietados.
#660 en Thriller
#293 en Misterio
#amnesia, #engañoymentiras, #asesinato miedo y recuerdos olvidados
Editado: 01.02.2026