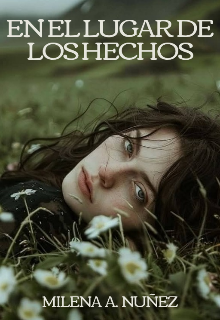En el lugar de los hechos
CAPÍTULO IX
Amber había vuelto a su casa. Se duchó, asegurándose de quitarse la suciedad del cuerpo, como si así pudiera borrar todo rastro de lo ocurrido. No comió nada. Apenas terminó, se metió en la cama. Se acomodó de costado, de manera que su mirada quedara fija en la pared.
Entonces volvió a hacerlo.
El mismo gesto del hospital, del taxi. La mano detrás de la oreja. Rozar. Palpar la cicatriz. Una y otra vez, con la esperanza absurda de que el contacto la llevara a algún recuerdo. A algo. Pero su mente encaprichada permanecía en blanco.
Cerró los ojos con la intención de dormir, y no pudo. El insomnio se le instaló como una secuela inevitable, irritante, de esas que no avisan si van a irse algún día o se quedarán para siempre.
Agnes entró a la habitación en algún momento, ya de madrugada quizás, cuando Amber había caído derrotada por el cansancio. La tapó sin despertarla y se fue.
A la mañana siguiente, temprano, Amber fue a la capilla. No para rezar ni para pedir perdón. Tampoco sabía con exactitud por qué iba ahí. Solo sabía que necesitaba un lugar donde su cabeza dejara de hacer ruido, aunque fuera por unos minutos.
Respirando hondo, empujó la puerta y entró.
Había poca gente. Algunos entraban y salían en silencio; otros permanecían de pie, sentados o de rodillas, con las manos juntas o las palmas elevadas a la altura de los hombros, murmurando las oraciones. A su vez, podía apreciarse a otras personas que seguramente se trataba de ayudantes del sacerdote, que estaban con los preparativos de una misa que se celebraría por la tarde. Una misa dedicada al chico que había muerto en el baile; ni siquiera sabía su nombre. En fin, lo hacían para recordarlo, para acompañar a su familia, para darles fuerzas.
La luz se filtraba por los vitrales, tiñendo el piso de colores apagados, opacos. El olor a cera y a madera vieja era el mismo de siempre. Amber avanzó despacio y se sentó cerca del fondo. Apoyó las manos sobre los muslos y se quedó quieta.
Al principio bajó la cabeza. Después, sin darse cuenta, empezó a observar a los demás. Gestos repetidos de una fe que ella no compartía, pero que aun así respetaba.
—¿Necesitas algo? —preguntó una voz baja.
Amber levantó la vista. El monaguillo estaba a su lado, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Valentín sabía que su visita no era de las más frecuentes y que, cuando ocurría, rara vez era por voluntad propia.
—¿Está el sacerdote? —consultó ella.
—Sí —respondió—. Está en la sacristía.
Hubo una breve pausa. Amber dudó apenas.
—Quiero hablar con él —pidió—. Necesito confesarme.
El monaguillo asintió sin hacer preguntas. Se dio media vuelta y se alejó por el pasillo en su búsqueda.
Amber volvió a quedarse sola y esperó.
El hombre se hizo presente ante ella al poco tiempo. Llevaba varios años encima; la vejez y la cabellera platinada eran notorias. Ahora que lo tenía tan cerca, su mirada le resultó extrañamente familiar, como si se pareciera a alguien que conocía, aunque no se detuvo a establecer comparaciones.
Sin embargo, junto a este, se sentía un poco incómoda, nerviosa. No se sentía a salvo. Aunque, ¿de qué debería salvarse? No importaba. Aquel solo debía escucharla en el confesionario y luego se marcharía.
Ambos entraron en sus respectivos lugares.
—Bien, hija —dijo el sacerdote—. Comencemos. Hacemos la señal de la cruz y rezamos el Padre Nuestro.
Amber obedeció. Las palabras salieron de su boca de manera mecánica.
—No vengo a confesarme exactamente —dijo cuando acabaron con la oración—. Solo necesito entender algo.
El sacerdote no la interrumpió.
—¿Usted cree que hay cosas que se olvidan porque el tiempo las borra... o porque alguien se ocupa de que no se recuerden? Es algo a lo que no dejo de darle vueltas.
La pregunta quedó suspendida.
—A veces —respondió él—, olvidar es una forma de cuidar. Hay verdades que, si salen a la luz, lastiman a más de los que alivian.
—¿Y si el olvido no cura? —insistió Amber—. ¿Si solo lo tapa?
El sacerdote apoyó la mano contra la madera.
—Los pueblos pequeños aprenden a reemplazar lo que duele —dijo—. Por ejemplo, una pérdida por otra cosa. Se acostumbran a llenar espacios para sentirse mejor con uno mismo o porque sienten que es lo más seguro para ellos. Y ojo, no siempre es cobardía. A veces es necesidad.
Amber se retiró la piel agrietada de los labios; lo habitual. Pensaba y buscaba al mismo tiempo las palabras correctas.
—¿Necesidad... o miedo?
Silencio.
—La gente hace lo que puede para seguir viviendo —expresó con seguridad—. Hablar de más suele tener consecuencias.
Amber inclinó apenas la cabeza.
—¿Por eso conviene no hacer preguntas? ¿Por qué no todos salen ilesos?
El sacerdote exhaló despacio.
—Conviene recordar solo lo justo —respondió—. Lo demás... se deja atrás.
Amber dudó un segundo. Dejó de hacer lo que hacía con los labios. Luego, llevó la mano detrás de la oreja.
—¿Y cuándo el cuerpo recuerda algo que la cabeza no? ¿Eso también se deja atrás?
—Hay cosas que no deberían buscarse —declaró.
—¿Porque no existen... o porque alguien se aseguró de que no queden rastros?
No hubo respuesta.
—Creo que debería irme —dijo Amber, poniéndose de pie—. Tengo una clase con mi madre que no debe esperar.
—Espero que esta charla te haya servido de algo —respondió él. Pero antes de dejarla marcharse, añadió—: Hija, cuando uno se desorienta, cuando empieza a hacerse demasiadas preguntas, lo mejor que puede hacer es rezar. Eso suele pasar cuando se aleja de Dios.
Hizo una breve pausa.
—Ah, y no te olvides de saludar a tu madre por mí. Su presencia y disposición con la capilla siempre son bien recibidas.
Amber se dirigió a su casa sin apuro. El aire fresco le pegó de lleno en la cara; una brisa agradable para el calor insoportable que hacía, y quizás ideal para alejar el insólito pedido del sacerdote. La inquietó. Pero le inquietó aún más ver a su vecino hablando con Hurton Clark cuando le faltaba media cuadra para llegar.
#660 en Thriller
#293 en Misterio
#amnesia, #engañoymentiras, #asesinato miedo y recuerdos olvidados
Editado: 01.02.2026